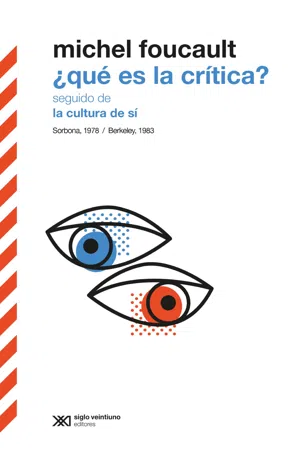Conferencia dictada en la Universidad de California en Berkeley, 12 de abril de 1983
La cultura de sí
En un diálogo escrito a finales del siglo II d.C., Luciano nos presenta a un tal Hermótimo, que camina murmurando por la calle. Uno de sus amigos, Licino, lo ve, cruza la calle y le pregunta: “¿Qué murmuras?”. Y la respuesta llega: “Intento recordar lo que debo decirle a mi maestro”. Por la conversación de estos dos personajes, Hermótimo y Licino, nos enteramos de que el primero frecuenta a su maestro desde hace veinte años y está casi arruinado por el elevado costo de esas valiosas clases; y también de que podría necesitar otros veinte años para terminar su formación. Por lo demás, nos enteramos del tema de esas clases: su maestro enseña a Hermótimo a cuidar de sí mismo de la mejor manera posible.[1] Estoy seguro de que ninguno de ustedes es un moderno Hermótimo, pero apuesto a que la mayor parte ha conocido al menos a una de esas personas que, en nuestros días, acuden con regularidad a ese tipo de maestro que les cobra para enseñarles cómo cuidar de sí mismos. Por suerte, sin embargo, he olvidado (sea en francés, en inglés o en alemán) el nombre de esos maestros modernos. En la Antigüedad se los llamaba “filósofos”.
Para explicar por qué me intereso en el tema de la “cultura de sí” en cuanto cuestión filosófica e histórica, querría tomar como punto de partida un breve texto escrito por Kant en 1784: “Was ist Aufklärung?”.[2] Era una respuesta a una pregunta publicada por la Berlinische Monatsschrift, a la cual también Moses Mendelssohn había dado su propia respuesta,[3] publicada dos meses antes que la de Kant. Creo que hay que prestar cierta atención a ese texto. En primer lugar, conviene señalar que el movimiento filosófico alemán, a través de Kant, y la Haskalá judía, a través de Mendelssohn, se encontraron en el mismo momento y el mismo tema: Was ist Aufklärung?[4] También hay que prestar atención a este tipo de interrogación filosófica respecto del presente.[5] Sé, desde luego, que no es la primera vez que unos filósofos se interrogan sobre su propio presente, sobre el sentido histórico, religioso o filosófico del presente. Pero la mayoría de las veces esas interrogaciones se refieren o bien a una comparación entre el momento presente y el que lo precede, o bien al anuncio de un porvenir por medio de signos que deben descifrarse. La mayoría de las veces, la cuestión del presente tiene por objeto la decadencia o el progreso, la cercanía de una nueva era o la llegada de los últimos días anunciados.
En el texto de Kant la cuestión se plantea en los términos de una consumación muy particular de la historia general de la razón o, para ser más preciso, de la historia general del uso que hacemos de nuestra razón. Y ese tipo de interrogación es interesante por dos motivos. El primero es que con mucha frecuencia se atribuye al siglo XVIII una concepción universal de la razón, y esta hipótesis es exacta. Pero el siglo XVIII también fue consciente de los cambios históricos en el uso de la razón, y la representación que da Kant de esos cambios históricos es muy diferente de un simple progreso o desarrollo de la razón. A mi entender hay otra justificación para prestar atención al texto escrito por Kant sobre la Ilustración. Ese texto, creo, introdujo en el campo de la reflexión filosófica un nuevo tipo de cuestión, la cuestión de la naturaleza, del sentido, de la significación histórica y filosófica del momento preciso en que el filósofo escribe y del que forma parte. No quiero decir que los filósofos que precedieron a Kant no hayan sido conscientes de su propio presente y no se hayan preocupado por él. Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz tomaron en cuenta su propia situación y la del mundo contemporáneo como habían hecho Platón y San Agustín. Pero para Descartes el fracaso de varias pretendidas ciencias, para Hobbes la situación política de Inglaterra, y para Leibniz las controversias y las querellas religiosas eran razones para intervenir e intentar cambiar algo de esa situación.
Me parece que la pregunta de Kant sobre la Aufklärung quería decir otra cosa. Kant da una justificación de su propia tarea filosófica mediante el análisis de la actualidad [6] a la que él pertenece, y, en simultáneo, asigna como objetivo de su trabajo filosófico el desempeño de cierto papel en la historia natural, espontánea, de la razón. En ese breve artículo sobre la Ilustración, Kant formula una serie de cuestiones que son características de la filosofía moderna. Y esas cuestiones son: “¿Qué es nuestra actualidad como figura histórica? ¿Qué somos y qué debemos ser en cuanto formamos parte de esa actualidad ? ¿Por qué es necesario filosofar, y cuál es la tarea específica de la filosofía en relación con esa actualidad?”. Me parece que estas cuestiones no quedaron sepultadas, enterradas en ese texto bastante oscuro, sino que cobraron cada vez mayor importancia en la filosofía occidental. Cuando Fichte analiza la Revolución Francesa[7] no lo hace sólo porque se interesa en ese importantísimo acontecimiento, no lo hace sólo porque piensa que debe elegir entre ser un partidario o un enemigo de la Revolución Francesa: necesita saber quién es él mismo y cuál es el papel de su propia filosofía en ese acontecimiento. En cierto modo, la filosofía de Hegel es una tentativa de respuesta a esta pregunta muy simple: “¿Cuál es la significación del día en que Napoleón entró en Jena luego de su victoria?”. El Weltgeist a caballo.[8] Y es también, creo, la cuestión de Auguste Comte, la cuestión de Nietzsche y Max Weber, la cuestión, asimismo, de Husserl, al menos en la Krisis. De Fichte a Husserl, esta cuestión fue una de las principales orientaciones de la filosofía occidental. No quiero decir que esas cuestiones se hayan convertido en la filosofía misma, sino que son un aspecto permanente de la actividad filosófica desde hace ya dos siglos. Y sugeriría que después de Kant hubo una cesura en la filosofía occidental, no tanto como consecuencia de la Crítica, sino como consecuencia de la cuestión histórico-crítica: “¿Qué somos actualmente?”. Creo que podemos encontrar, en el campo de las actividades filosóficas desde comienzos del siglo XIX, dos polos que están ligados uno a otro y no pueden reducirse a uno u otro. En uno de esos polos encontramos cuestiones tales como: “¿Qué es la verdad? ¿Cómo es posible conocer la verdad?”. Ese es el polo de la filosofía como ontología formal de la verdad o como análisis crítico del conocimiento. Y en el otro polo encontramos cuestiones como: “¿Cuál es nuestra actualidad? ¿Qué somos en cuanto formamos parte de esa actualidad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra actividad filosófica en la medida en que pertenecemos a nuestra actualidad ?”. Estas cuestiones abordan lo que yo llamaría ontología histórica de nosotros mismos o historia crítica del pensamiento.[9]
En el marco de este segundo tipo de cuestiones, emprendí varios estudios históricos sobre la locura o la medicina, el crimen y el castigo, o sobre la sexualidad. Desde luego, había y sigue habiendo varias maneras de abordar estas cuestiones referidas a nuestra ontología histórica. Pero creo que cualquier historia ontológica de nosotros mismos debe analizar tres series de relaciones: nuestras relaciones con la verdad, nuestras relaciones con la obligación, nuestras relaciones con nosotros mismos y los otros.[10] O, en otras palabras, para responder a la pregunta: “¿Qué somos actualmente?”, debemos considerar que somos seres pensantes, porque mediante el pensamiento somos seres que buscan la verdad, que aceptan o rechazan obligaciones, leyes, coacciones, y que tienen relaciones consigo mismos y los otros. Mi objetivo no es responder a la cuestión general: “¿Qué es el ser pensante?”; mi objetivo es responder a la cuestión: “¿De qué manera la historia de nuestro pensamiento –y me refiero a nuestra relación con la verdad, con las obligaciones, con nosotros mismos y los otros– hizo de nosotros lo que somos?”. En síntesis: “¿Cómo podemos analizar la manera en que nos hemos formado a través de la historia de nuestro pensamiento?”. Y por “pensamiento” no entiendo exclusivamente la filosofía, ni el pensamiento teórico, ni el conocimiento científico; no quiero analizar lo que las personas piensan en oposición a lo que hacen, sino lo que piensan cuando hacen lo que hacen.[11] Lo que quiero analizar es el sentido que dan a su propia conducta, la manera en que integran su conducta a estrategias generales, el tipo de racionalidad que reconocen en sus diferentes prácticas, sus instituciones, sus modelos y sus conductas. Cuando estudiaba la locura y la psiquiatría, el crimen y el castigo, me vi en la necesidad de poner el acento en nuestra relación, en primer lugar, con la verdad, y a continuación con la obligación. Al estudiar ahora la constitución de nuestra experiencia de la sexualidad, me inclino cada vez más a prestar atención a las relaciones con uno mismo y las técnicas por medio de las cuales se dio forma a esas relaciones.[12]
Para analizar esas técnicas de sí, querría tomar como punto de partida una noción que fue, creo, muy importante en la cultura griega y romana. Esta noche voy a tratar de presentarles un muy breve esbozo de los problemas ligados a esa noción, y tal vez podamos elaborar una primera síntesis de ella durante las reuniones y los seminarios que tendremos juntos a lo largo de las próximas semanas.[13] La noción que he elegido como punto de partida es lo que los griegos llamaban epimeleia heautou y los latinos, cura sui.[14] No es muy sencillo traducir estas expresiones, pero voy a intentarlo: epimeleia heautou es algo así como “el cuidado de sí”. La forma verbal epimeleisthai heautou significa “ocuparse de uno mismo”. El precepto según el cual debemos ocuparnos de nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos, el precepto según el cual debemos epimeleisthai heautou, fue para los griegos y los romanos uno de los grandes principios éticos, una de las grandes reglas de su arte de vivir, y lo fue durante casi un millar de años.
Veamos algunos momentos destacados de ese muy extenso período. Ante todo, detengámonos en el propio Sócrates. En la Apología de Sócrates escrita por Platón, lo vemos presentarse ante sus jueces como el maestro del cuidado de sí. Interpela a los transeúntes y les dice: “Os ocupáis de vuestras riquezas, de vuestra reputación, de vuestros honores, pero no os ocupáis de vuestra virtud ni de vuestra alma”. Y Sócrates está pendiente de que sus conciudadanos tomen la precaución de cuidar de sí mismos: considera que esta tarea le ha sido confiada por el dios y no la abandonará hasta su último suspiro.[15]
Ocho siglos después, esta noción de cuidado de sí, epimeleia heautou, aparece con un papel también muy importante en un autor cristiano, Gregorio de Nisa. Pero en este tiene un sentido del todo diferente. Mediante esa expresión, Gregorio de Nisa designa el movimiento por el cual uno renuncia al matrimonio, se aparta de la carne y, gracias a la virginidad del corazón y de la mente, recupera la inmortalidad de la que ha sido privado.[16] En otro pasaje del mismo tratado, La virginidad, Gregorio hace de la parábola del dracma perdido el modelo del cuidado de sí. Cuando se pierde un dracma, es preciso encender una lámpara, registrar toda la casa, buscar en cada rincón hasta ver brillar en la oscuridad la moneda de metal. De igual manera, para recuperar la efigie que Dios ha impreso en nuestra alma, y que el cuerpo ha oscurecido, debemos cuidar de nosotros mismos, encender la lámpara de la razón y buscar en cada rincón del alma.[17]
Entre esos dos puntos de referencia extremos, Sócrates y Gregorio de Nisa, podemos comprobar que el cuidado de sí representó no sólo un principio constante, sino una práctica muy importante. En los filósofos que pretendían ser consejeros de vida y guías de la existencia, el principio de ocuparse de sí mismo disfrutaba de una aceptación casi universal. Tras los pasos de su maestro, los epicúreos repiten que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para ocuparse de la propia alma. Entre los estoicos, Musonio Rufo también declara: “Aseguramos nuestra salvación cuando nos encontramos en un estado de atención permanente a nosotros mismos”;[18] y de igual modo Séneca: “Debes ocuparte de tu alma, ocuparte de ti mismo sin pérdida de tiempo, retirarte en ti mismo y morar allí”.[19] Dion de Prusa pronuncia un discurso sobre la necesidad de una eis heauton anachoresis, un retiro en uno mismo.[20] Y Galeno, al calcular el tiempo necesario para formar a un músico, un orador o un gramático, considera que es preciso aún más tiempo para llegar a ser un hombre consumado: “Años y años” –dice– “consagrados a ocuparse de sí mismo”.[21] Epicteto, en una de sus diatribai, da esta definición del ser humano: “El hombre es el único tipo de ente sobre la tierra que debe cuidar de sí mismo”.[22] La naturaleza ha proporcionado a los animales todo lo que necesitan; los humanos no tienen ese equipamiento natural, pero debemos comprender que la necesidad de cuidar de nosotros es también un don adicional que se nos ha otorgado. Dios nos ha confiado a nosotros mismos y, por ese medio, nos ha brindado la posibilidad y el deber de ser libres. Para Epicteto, la epimeleia heautou, que está ontológicamente ligada a la finitud humana, es la forma práctica de la libertad. Y al cuidar de sí mismo, el ser humano se torna semejante a Dios, un Dios que no tiene otra cosa que hacer que cuidar de sí mismo.
Actualmente, para nosotros, la noción de cuidado de sí ha quedado desdibujada y oscurecida. Parecen haberla recubierto el precepto socrático gnothi seauton o los principios cristia...