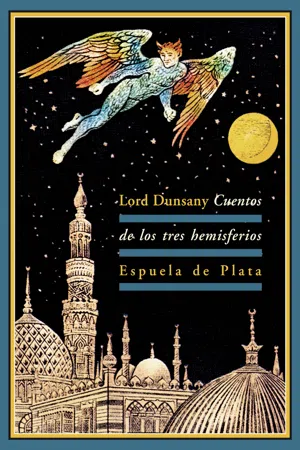![]()
MÁS ALLÁ DEL MUNDO CONOCIDO
![]()
Nota de los editores
Más allá del mundo conocido, en el País de los Sueños, se extiende el valle del Yann, por donde el poderoso río del mismo nombre, que nace en los montes de Hap, sigue su curso holgazaneando y soñando con precipicios de amatista, bosques repletos de orquídeas y antiguas ciudades misteriosas hasta alcanzar las Puertas del Yann y acabar en el mar.
Algunos años después de recorrer aquel país, viajando río abajo por el Yann en un barco mercante llamado El pájaro del río, y regresar sano y salvo a Irlanda, el poeta recogió en un relato titulado Días de ocio en el Yann las maravillas halladas durante aquel viaje. La extraordinaria belleza de aquella historia la llevó a formar parte del volumen que conocemos como Los cuentos de un soñador, donde hoy es posible encontrarla junto con otros espléndidos relatos de este mismo poeta.
A medida que fue pasando el tiempo, la amenidad del río y el alegre recuerdo de sus compañeros de viaje comenzaron a engendrar en el alma del autor una constante urgencia por emprender una nueva travesía más allá del mundo conocido y regresar al Yann. Y cierto día, sucedió que al torcer por Go-by Street, la calle que lleva desde el Embankment hasta el Strand y por la que usted y yo tal vez pasamos siempre sin reparar en ella, encontró por casualidad la puerta que conduce al camino del País de los Sueños.
Dos veces desde entonces ha cruzado Lord Dunsany esa puerta que se halla en Go-by Street, y dos veces ha regresado del valle del Yann con una historia. Una de ellas trata de su búsqueda de El pájaro del río; la otra, del poderoso cazador que vengó la destrucción de Perdóndaris, la ciudad donde en su viaje anterior el capitán había atracado el barco para vender su mercancía. Para el mejor entendimiento de estas nuevas historias de todos aquellos que ahora las conozcan sin haber tenido antes noticia alguna de más allá del mundo conocido, los editores han decidido reimprimir en este volumen los Días de ocio en el Yann.
Días de ocio en el Yann
Después de atravesar el bosque para llegar hasta las orillas del Yann, allí encontré, tal como había sido profetizado, al Pájaro del río a punto de soltar el cable. El capitán estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la blanca cubierta, y junto a él podía verse una cimitarra en su vaina lujosamente adornada. Los marineros se afanaban en desplegar las ágiles velas para conseguir guiar el barco hasta la corriente central del Yann, al tiempo que sin cesar entonaban dulces canciones antiguas. De repente el viento de la tarde, que bajaba fresco de los campos nevados de alguna sierra que fue morada de lejanos dioses, comenzó a hinchar aquellas velas que parecían alas, como si fuera una oleada de alegría que llegara a una ciudad llena de inquietud.
Así alcanzamos la corriente central del río, donde ya los marineros comenzaron a arriar las velas mayores. Pero yo había ido a presentar mis respetos al capitán e indagar acerca de los milagros y apariciones de los dioses más sagrados de cualquiera que fuese su tierra natal. El capitán respondió que era originario de la hermosa Belzoond y creía en los dioses menores y más humildes, los que raras veces castigaban con el hambre o con el trueno y eran fácilmente apaciguados con pequeñas batallas. Yo le conté que había llegado de Irlanda, que era una tierra perteneciente a Europa, ante lo cual tanto el capitán como toda su tripulación rieron diciendo: «No hay lugares como ese en todo el País de los Sueños».
Cuando hubieron dejado de burlarse de mí, les expliqué que mi imaginación habitaba la mayor parte del tiempo en Cuppar-Nombo, el desierto que circunda una hermosa ciudad, llamada Golthot la Maldita y custodiada por lobos y sombras, que lleva años desierta por culpa de una maldición que los dioses habían arrojado sobre ella en un instante de ira y nunca desde entonces habían vuelto a recordar. También que a veces mis sueños me conducían hasta Pungar Vees, la roja ciudad amurallada de las fuentes que comercia con las Islas y Thul. Al oír esto, alabaron los lugares que habitaba mi imaginación, diciendo que, aunque nunca habían visto aquellas ciudades, bien merecía la pena soñarlas.
Pasé el resto de la tarde negociando con el capitán la suma que habría de pagar por mi pasaje, si Dios y las mareas del Yann consentían llevarnos sanos y salvos hasta aquellos arrecifes marinos que se conocen como Bar-Wul-Yann, las Puertas del Yann.
Ya el sol se había puesto y todos los colores del cielo y la tierra habían celebrado con él un festival para ir desapareciendo uno a uno ante la inminente llegada de la noche. Todos los loros habían volado a sus nidos en la jungla, que flanqueaba ambas orillas del río; los monos permanecían en fila, dormidos y silenciosos, en las ramas más altas de los árboles; las luciérnagas revoloteaban de un lado a otro en lo más profundo del bosque, y las enormes estrellas se asomaban resplandecientes para contemplar el rostro del Yann. Los marineros comenzaron a encender los faroles y a colgarlos por toda la embarcación, y la súbita luz que éstos desprendían sobresaltaba al Yann, al tiempo que los patos a ambas orillas levantaban el vuelo y comenzaban a describir amplios círculos en el aire, contemplando los tramos más alejados del río y la blanca niebla que blandamente cubría la jungla con su manto antes de regresar de nuevo a sus charcas.
Luego los marineros se arrodillaron sobre la cubierta y rezaron, pero no todos juntos, sino en grupos de cinco o seis hombres cada vez. Uno junto a otro esos cinco o seis se arrodillaban, pues allí sólo rezan simultáneamente los hombres de credos distintos para que ningún dios tenga que atender al mismo tiempo dos oraciones. Tan pronto como alguno de ellos ha finalizado su plegaria, otro de su misma fe pasa a ocupar su lugar. Y de este modo una fila de cinco o seis hombres se arrodillaba con la cabeza inclinada bajo la vela ondeante, mientras la corriente central del río Yann los iba conduciendo hacia el mar y las plegarias que nacían entre los faroles se elevaban hasta las estrellas. Tras ellos, en la popa del barco, el timonel rezaba en voz alta su oración de timonel, la misma que pronuncian todos los que desempeñan este oficio en el río Yann, cualquiera que sea la fe que profesen. Y el capitán rogó a sus diosecillos menores, los dioses que bendicen Belzoond.
Yo también sentí la necesidad de rezar. Y aunque no me agradaba rezar a un dios celoso, aún quedaban los dioses frágiles y afectuosos que el amor del pagano estaba invocando por su humildad. De modo que me decidí finalmente por Sheol Nuganoth, al que los hombres de la jungla hace mucho que abandonaron a su soledad retirándole su fe, y a él recé.
Mientras pronunciábamos nuestras oraciones la noche cayó súbitamente, como cae sobre los hombres que rezan a la hora del crepúsculo y también sobre los que no. Pero la oración confortaba nuestras almas al pensar en la Gran Noche que estaba por venir.
Así el Yann nos empujaba hacia delante en nuestra travesía de aquel modo magnífico, pues se regocijaba recibiendo la nieve fundida que el Poltíades le había llevado desde los montes de Hap, y el Marn y el Migris le tributaban sus crecidas. Gracias a la fuerza de su caudal dejamos atrás Kyph y Pir, y al fin divisamos las luces de Goolunza.
Pronto todos nos quedamos dormidos a excepción del timonel, que mantenía la embarcación en el centro de la corriente del Yann. No dejó de cantar hasta la salida del sol, pues las canciones le servían para infundirse ánimo durante la noche solitaria. Tan pronto como su canto cesó, todos despertamos de repente. Otro hombre fue a ocupar su lugar junto al timón, y el timonel entonces pudo dormirse.
Sabíamos que pronto llegaríamos a Mandaroon. Y después de almorzar Mandaroon apareció. El capitán comenzó a dar órdenes, los marineros volvieron a soltar las velas mayores y el barco viró para abandonar la corriente del Yann y penetrar en un puerto a los pies de los rubicundos muros de Mandaroon. Mientras la tripulación desembarcaba para ir en busca de fruta, yo me quedé solo a las puertas de la ciudad. Fuera había unas pocas cabañas que habitaba la guardia. Un centinela de larga barba blanca, que llevaba unas grandes lentes cubiertas de polvo, custodiaba la puerta armado de una lanza oxidada.
A través de la puerta se veía la ciudad. Una quietud sepulcral reinaba sobre ella. Los caminos parecían no haber sido pisados jamás, la verdina era espesa sobre los umbrales, y en la plaza del mercado podían verse unas figuras que yacían juntas, dormidas y amontonadas. Desde la puerta llegaban bocanadas de incienso, de incienso y amapola quemada, y se oía el zumbido de los ecos de unas campanas distantes. Me dirigí al centinela en la lengua de la región del Yann:
«¿Por qué todos duermen en esta ciudad silenciosa?».
Y el centinela respondió:
«Nadie debe hacer preguntas ante estas puertas para no despertar a sus habitantes; pues cuando ellos despierten morirán los dioses, y cuando los dioses mueran los hombres no podrán volver a soñar jamás».
Entonces quise saber cuáles eran los dioses que en aquella ciudad se adoraban, pero él inmediatamente levantó su lanza, porque nadie debía hacer preguntas ante aquellas puertas. Así, pues, dejé al centinela y regresé al Pájaro del río. Mandaroon era verdaderamente hermosa con sus blancos pináculos que se asoman por encima de los muros rojizos y el color verde de sus tejados de cobre.
Cuando volví al Pájaro del río hallé que los marineros ya habían regresado al barco. Pronto levamos ancla y zarpamos, y así volvimos a situarnos en medio de la corriente del río. El sol estaba llegando a su cenit, y allí en el río Yann nos alcanzó el canto del numeroso coro de miríadas que le acompañan en su travesía alrededor del mundo. Las pequeñas criaturas de múltiples patas ya habían desplegado ágilmente sus alas de gasa en el aire, igual que un hombre que descansa los brazos en la baranda del balcón y dedica al sol una alabanza ceremonial y jubilosa, o se movían juntas en temblorosas danzas intrincadas y rápidas, o se echaban a un lado para esquivar la gigantesca avalancha de una gota de agua que la brisa hubiera arrojado de una orquídea de la selva, refrescando el aire y guiándola a su antojo durante su caída a la tierra silbante y fugaz. Su canto triunfal no cesó en todo el tiempo.
«Pues el día nos pertenece», decían, «si nuestro gran padre sagrado, el Sol, nos trae más vida de los pantanos».
Cantaban todos los seres cuyas notas son conocidas para el oído humano y también aquellos cuyas notas, mucho mayores en número, jamás han sido escuchadas por el hombre. Para ellos un solo día de lluvia habría sido como una auténtica era de guerra que hubiera asolado continentes en el transcurso de una vida humana.
De la oscura y vaporosa jungla surgieron también las enormes e indolentes mariposas para contemplar y disfrutar el sol. Y las mariposas danzaron, pero su danza era lánguida al ritmo del aire, como una altiva reina de lejanas tierras conquistadas que para sobrevivir ejecutara su danza de pobreza y exilio en un campamento de gitanos por un trozo de pan, pero que jamás humillaría su orgullo bailando por un pedazo más grande.
Las mariposas cantaban a las cosas más pintorescas y raras; cantaban a orquídeas de color púrpura, a rojas ciudades perdidas y a los colores monstruosos de la descomposición de la jungla. También ellas se contaban entre esas criaturas cuyas voces son indiscernibles para los oídos humanos. Y mientras revoloteaban sobre el río, viajando de un bosque a otro, su esplendor armonizaba con la belleza enemiga de los pájaros que las perseguían. A veces se posaban sobre las grandes flores blancas, como de cera, de las plantas que trepaban por los troncos y se encaramaban a los árboles del bosque, y entonces sus alas moradas resplandecían sobre ellas, igual que las caravanas que hacen el trayecto de Nurl a la Thacia con sus sedas brillantes que relucen sobre la nieve cuando los astutos mercaderes van desplegándolas una a una para asombrar a los habitantes de las montañas de Noor.
Sobre hombres y animales el sol derramaba somnolencia. Los monstruos del río yacían dormidos sobre el limo de ambas orillas. Los marineros alzaron sobre cubierta un pabellón con borlas doradas para el capitán. Y luego todos, a excepción del timonel, se colocaron bajo una vela que había sido colgada a modo de toldo entre dos mástiles. Allí, como de costumbre, comenzaron a contarse historias de su propia ciudad o a relatar los milagros de sus dioses hasta quedarse dormidos. El capitán me ofreció la sombra de su pabellón con borlas doradas, y allí estuvimos conversando durante algún rato. Me explicó que llevaba mercancía a Perdóndaris y que luego regresaría con cosas del mar a la hermosa Belzoon. Y mientras observaba a través de la abertura del pabellón los pájaros de colores brillantes y las mariposas que cruzaban una y otra vez sobre el río, yo también fui quedándome dormido. Empecé a soñar que era un monarca que entraba en la capital de su reino bajo arcos de banderas y en presencia de todos los músicos del mundo, que tocaban melodiosamente sus instrumentos, al que, sin embargo, nadie aclamaba.
Por la tarde, cuando ya el día volvía a hacerse más fresco, desperté y encontré al capitán colocándose otra vez su cimitarra, de la que se había despojado para descansar. Nos estábamos acercando al gran palacio de Astahahn, a orillas del río. Había extrañas embarcaciones de construcción arcaica amarradas a los peldaños. A medida que nos íbamos acercando podíamos contemplar la explanada de mármol cuyos tres muros flanqueados de columnas respaldaban la ciudad. Por toda la explanada y al pie de las columnas las gentes caminaban con enorme solemnidad y cuidado, siguiendo los ritos de una antigua ceremonia. Todo en aquella ciudad era de factura antigua. El labrado de las casas que, aunque castigado por el tiempo, jamás había sido reparado, tenía su origen en los siglos más remotos; y por todas partes podían verse representaciones en piedra de animales que hace mucho desaparecieron, como dragones, grifos, hipogrifos y gárgolas de toda especie.
Nada había en Astahahn, material o costumbre, que fuera nuevo. Nadie parecía a nuestro paso prestarnos atención. Aquellas gentes continuaban sin inmutar...