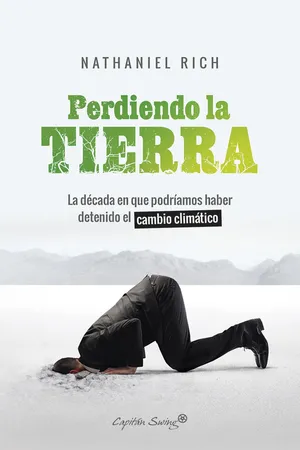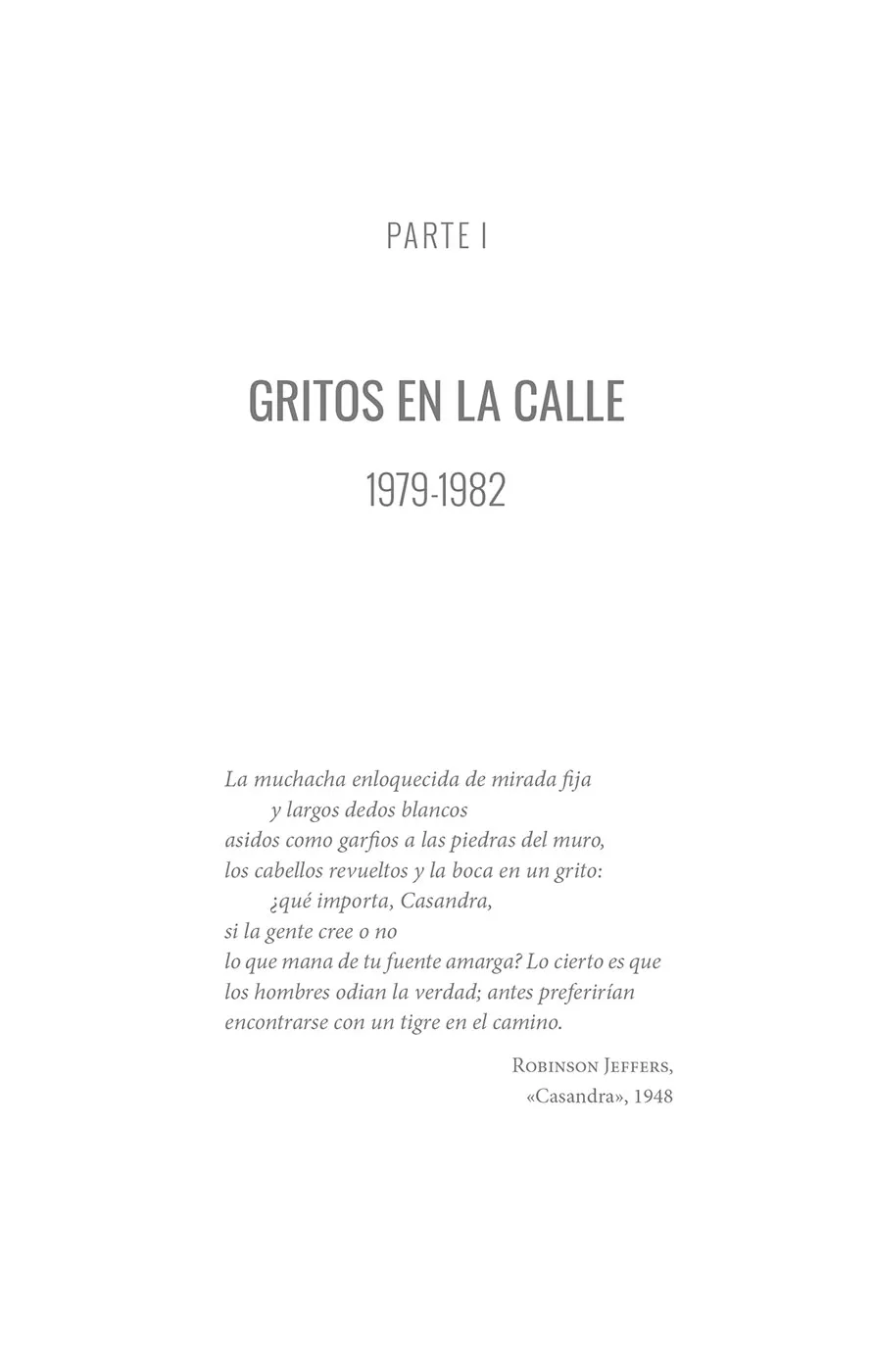01
¡Esto es tremendo!
Primavera de 1979
El primer indicio que tuvo Rafe Pomerance de que la humanidad estaba destruyendo las condiciones necesarias para su propia supervivencia le llegó cuando estaba leyendo la página 66 del informe gubernamental EPA-600/7-78-019. Se trataba de una publicación técnica —encuadernada con una cubierta de color gris oscuro y con una tipografía beige— que versaba sobre el carbón; uno de los muchos informes que llenaban las pilas de papeles de distinta altura que atestaban el despacho sin ventanas de Pomerance, que, situado en el primer piso de una de las casas de la colina del Capitolio, era la sede de la asociación de Amigos de la Tierra en Washington. En el último párrafo de un capítulo sobre la regulación medioambiental, los autores del informe sobre el carbón subrayaban que el uso continuado de combustibles fósiles podría, en dos o tres décadas, provocar cambios «importantes y perjudiciales» para la atmósfera del planeta Tierra.
Pomerance, alarmado, dejó la lectura a medio párrafo. Parecía haber surgido de la nada. Lo releyó otra vez. No tenía sentido. Él no era un científico; hacía once años que se había graduado en Historia por la Universidad de Cornell. Tenía toda la pinta de un desnutrido estudiante de doctorado emergiendo de madrugada de entre las estanterías de libros con sus gafas de carey y su espeso bigote, que se marchitaba desordenadamente por las comisuras de sus labios. Su característica más definitoria era su gran altura (medía casi dos metros), que parecía que le avergonzaba y que le obligaba a encorvarse para amoldarse a sus interlocutores. Su expresivo rostro era propenso a configurar una amplia sonrisa, casi de maníaco, pero cuando guardaba la compostura, como mientras leía el informe del carbón, transmitía preocupación. Hacía tiempo que se enfrentaba a informes técnicos, y cuando lo hacía actuaba como lo haría un historiador: analizaba la fuente original, leía entre líneas. Cuando no conseguía entender algo, hacía alguna llamada telefónica, normalmente a los autores de los informes, que solían sorprenderse con sus preguntas. Los científicos no estaban acostumbrados a responder a las dudas de los lobistas políticos. No estaban acostumbrados a pensar sobre temas políticos.
Pomerance tenía una importante pregunta acerca del informe del carbón: si el uso de carbón, petróleo y gas natural nos podría conducir a una catástrofe global, ¿por qué nadie se lo había contado? Si había alguien en Washington —alguien en los Estados Unidos de América— que tendría que haber conocido aquel peligro, ese era Rafe Pomerance. Como subdirector legislativo de Amigos de la Tierra, la astuta y combativa organización sin ánimo de lucro que David Brower había fundado tras dimitir del Sierra Club una década antes, Pomerance era uno de los activistas medioambientales mejor conectados de la nación, con estrechas relaciones con empleados públicos de todos los niveles de las ramas legislativa y ejecutiva. El hecho de que fuera bienvenido en los salones del edificio Dirksen de oficinas del Senado para asistir a las celebraciones del Día de la Tierra tenía algo que ver con el hecho de que fuera un Morgenthau —bisnieto de Henry Morgenthau padre, embajador en el Imperio otomano bajo la presidencia de Woodrow Wilson; sobrino nieto de Henry Morgenthau hijo, secretario del Tesoro bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt; y primo segundo de Robert, fiscal del distrito de Manhattan—, pero quizás también con su carisma. Discreto, locuaz, obsesivo y con un talento innato para realizar discursos entusiastas, Pomerance parecía estar en todas partes a la vez, hablando con todo el mundo en voz muy alta. Su principal obsesión era la calidad del aire. A los veinticinco años, tras una etapa dedicada al ámbito de los derechos sociales, había empezado a trabajar para proteger y ampliar la Ley del Aire Limpio, la ley integral que regula la polución atmosférica, en relación con la cual elaboró varias proposiciones de enmienda. Ello le llevó a afrontar el problema de la lluvia ácida y, en última instancia, a leer el informe sobre el carbón.
Pomerance le mostró el inquietante párrafo que acababa de leer a Betsy Agle, su compañera de despacho. ¿Había oído ella algo relacionado con el «efecto invernadero»? ¿Era realmente posible que la humanidad estuviese recalentando el planeta?
Agle se encogió de hombros. Ella tampoco había oído hablar nunca de ello.
Aquella conversación podría haberse quedado en anécdota, pero unos días más tarde, cuando Pomerance llegó a la oficina, Agle lo recibió blandiendo una copia de un periódico que le habían enviado sus compañeros de la oficina de Amigos de la Tierra en Denver.
—¿Es esto de lo que estabas hablando el otro día? —le preguntó entre aspavientos.
En el periódico había un artículo de un geofísico llamado Gordon MacDonald. Pomerance nunca había oído hablar de él, pero lo sabía todo sobre los Jasons, el grupito de científicos de élite al que pertenecía MacDonald. Los Jasons eran como una de esas bandas de héroes con superpoderes que unían sus fuerzas cuando había una crisis a nivel galáctico. Habían sido convocados por el equipo de inteligencia de los Estados Unidos para que buscasen soluciones científicas innovadoras para los problemas de seguridad nacional más acuciantes: cómo detectar un misil que se aproxima; cómo predecir la lluvia radiactiva subsiguiente al estallido de una bomba nuclear; cómo desarrollar armas no convencionales, como rayos láser de alta potencia, explosiones sónicas o plagas de ratas infectadas por la peste. Algunos de los Jasons tenían contratos federales o vínculos históricos con la inteligencia estadounidense y otros tenían puestos prominentes en las universidades punteras en investigación, pero todos estaban unidos bajo la convicción, compartida por sus clientes gubernamentales, de que el poder norteamericano debería guiarse por el saber de las mentes científicas superiores. Los Jasons se reunían en secreto cada verano, e incluso su mera existencia fue relativamente secreta hasta la publicación de «Los papeles del Pentágono», donde se exponía un plan para colocar sensores de movimiento a lo largo de la Ruta Ho Chi Minh con el fin de guiar a los cazas estadounidenses. Después de que los detractores de la guerra de Vietnam incendiaran el garaje de MacDonald, este les pidió a los Jasons que usaran sus conocimientos para la paz en lugar de para la guerra.
Esperaba que los Jasons pudieran unir sus fuerzas para salvar el mundo. La civilización humana, tal como él lo percibía, estaba enfrentándose a una crisis existencial. En el artículo «How to Wreck the Environment» (Cómo destruir el medioambiente), publicado en 1968 mientras MacDonald era consejero científico de Lyndon Johnson, predijo un futuro próximo en el que «las armas nucleares serían prohibidas de forma efectiva y el arma de destrucción masiva sería la catástrofe medioambiental que nos aguardaba». Los ejércitos más avanzados del mundo, pronosticó, pronto serían capaces de convertir la meteorología en un arma. Mediante el incremento de las emisiones industriales de dióxido de carbono se podrían alterar los patrones del clima, forzando la migración masiva de la población, la hambruna, la sequía y el colapso económico.
Desde esa década, MacDonald se había ido alarmando cada vez más al ver cómo la humanidad aceleraba su propósito de lograr su particular arma de destrucción masiva no de forma malintencionada, sino inconscientemente. La iniciativa del presidente Carter de desarrollar combustibles sintéticos con alto contenido en carbono —combustible líquido y gaseoso extraído de esquistos y arenas bituminosas—era una locura aterradora y suponía el equivalente a fabricar una nueva generación de bombas termonucleares. Durante la primavera de 1977 y el verano de 1978, los Jasons se reunieron en el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder (Colorado) para determinar qué ocurriría una vez la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera doblara sus niveles respecto a los que tenía en la época previa a la Revolución Industrial. Aquella cifra, la duplicación de la cantidad, era un hito arbitrario, pero marcaba el terrible punto a partir del cual la civilización humana habría vertido a la atmósfera, en unos años, la misma cantidad de carbono que todo el planeta había emitido durante los 4.600 millones de años anteriores. La duplicación era un hecho incuestionable; cualquier alumno de primaria podría hacer la multiplicación. Dependiendo del índice futuro de consumo de combustible fósil, el umbral probablemente se superaría hacia el año «2035, y nunca más tarde del 2060».
El informe de los Jasons para el Departamento de Energía, titulado The Long-Term Impact of Atmospheric Carbon Dioxide on Climate (El impacto a largo plazo del dióxido de carbono atmosférico sobre el clima), fue redactado en un tono moderado que realzaba lo catastrófico de sus descubrimientos: la temperatura media global se incrementaría entre 2 y 3 grados centígrados; unas condiciones como las que se dieron durante el Dust Bowl podrían «amenazar grandes áreas de Norteamérica, Asia y África»; y la producción agrícola y el acceso al agua potable se desplomarían, desencadenando una migración de las poblaciones sin precedentes. Sin embargo, «la característica más inquietante» sería el efecto que causaría en los polos. Incluso un calentamiento mínimo podría «conducir a la fusión» de la capa de hielo del Antártico oeste, que contiene suficiente agua para elevar casi cinco metros el nivel de los océanos.
Los Jasons mandaron su informe a decenas de científicos dentro y fuera de los Estados Unidos; a grupos industriales como la Asociación Nacional del Carbón y el Instituto de Investigación de la Energía Eléctrica y, en el seno del Gobierno, a la Academia Nacional de Ciencias, al Departamento de Comercio, a la Agencia de Protección del Medioambiente, a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (...