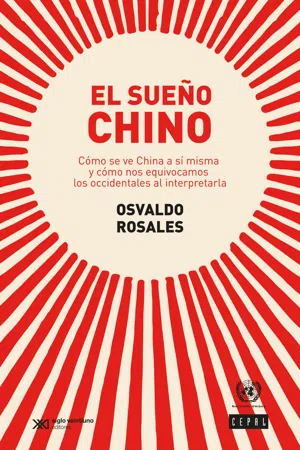![]()
1. El sueño chino
El “sueño chino” que promueve Xi Jinping recoge los ideales planteados por tres grandes líderes chinos: Sun Yat-sen, el padre de la revolución republicana de inicios del siglo XX; Mao Zedong, el fundador de la Nueva China y Deng Xiaoping, el arquitecto de la reforma y apertura desde fines de los años setenta.
Para comprender el sueño chino es necesario adoptar una mirada histórica de largo plazo que, en primer lugar, dé buena cuenta del rol protagónico que tuvo el imperio chino durante milenios y, a la vez, pueda explicar las principales razones de la decadencia que se inició a mediados del siglo XIX, principio del fin de la última dinastía.
De hecho, como describimos en la Introducción, la contraparte del sueño chino es el “siglo de la humillación” (1839-1949). Ello incluye los últimos setenta años de la dinastía Qing, desde la guerra del Opio (1839-1842) hasta el nacimiento de la república (1911), y las cuatro turbulentas décadas de ese régimen (1912-1949) en las que China atravesó una guerra civil entre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y las comunistas, encabezadas por Mao, así como disputas militares cruzadas entre ambas fuerzas y los efectivos de los señores feudales, y la lucha contra la invasión japonesa. El período concluyó con el triunfo del Ejército Popular de Liberación y la constitución de la República Popular China, el 1º de octubre de 1949. Se trata, entonces, de poco más de un siglo –de1839 a 1949– en el que China enfrentó una serie de invasiones, ocupaciones de territorios, pago de indemnizaciones y pérdida de autonomía para definir sus políticas. En la cultura china, se trata de un siglo de oprobio.
Como describió Xi Jinping al XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh), el 18 de octubre de 2017,
después de la guerra del Opio, nuestro país se sumió en un tenebroso estado de perturbaciones internas e invasiones del exterior, y el pueblo chino padeció grandes penalidades, como frecuentes guerras, la fragmentación y destrucción del territorio nacional y el languidecimiento de la población en medio del hambre y la miseria.
En estos ciento diez años, junto con el desafío de hacer frente a los embates de potencias extranjeras, China también se vio afectada por severas convulsiones internas que provocaron millones de muertes. Además, la extensión geográfica, la diversidad étnica así como la religiosa agregaron complejidades a la gobernabilidad. La información oficial reconoce 56 etnias, de las cuales solo las han, hui y manchú utilizan el mandarín; las restantes 53 cuentan con sus propias lenguas. Coexisten también varias religiones: el budismo, introducido cerca del siglo I; el taoísmo, originado en el siglo II; el islamismo, a mediados del siglo VII y las Iglesias católica y protestante introducidas en China en el siglo VII e inicios del XIX, respectivamente (China, 2014: 60-65).
Existe, pues, en China entre el sueño y el siglo de la humillación una interacción dialéctica que ha estado presente en décadas de producción intelectual sobre modernidad y decadencia, sobre las características que mejor definen la cultura china y, en fin, sobre el vínculo con Occidente y sus modelos culturales, políticos y económicos. Lo que busca el sueño chino es “el retorno a la normalidad histórica”, es decir, que China vuelva a ser el centro del mundo o Reino del Medio en 2049: justo un siglo después de fundada la República Popular. Así, en la mirada china, al siglo de la humillación (1839-1949) le habría sobrevenido un siglo de recuperación, que culminaría en 2049 con el retorno a la normalidad histórica, es decir, la reinstalación del país en el centro del universo o, dicho de manera contemporánea, a la cabeza de la globalización, del cambio tecnológico y la sociedad del conocimiento que caracteriza al siglo XXI.
El Reino del Medio
China es la civilización más importante de la humanidad, la más antigua y además la única que mantiene un hilo de continuidad histórica de cinco mil años, hasta nuestros días. Lo llamativo de esa continuidad es que, después de cada período de guerra civil, caos, violencia y desmembramiento, el Estado chino logró reconstituirse “como una inmutable ley de la naturaleza” (Kissinger, 2012: 26), un rasgo que aparece, por ejemplo, en el Romance de los tres reinos, novela épica del siglo XIV, venerada por cientos de años: “El imperio, largo tiempo dividido, tiene que unirse; largo tiempo unido, tiene que dividirse. Así ha sucedido siempre” (Luo Guanzhong, 1995: 1).
Durante dieciocho de los últimos veinte siglos, China representó un porcentaje del producto interno bruto (PIB) mundial mayor que el de cualquier sociedad occidental. En 1820, dos décadas antes del inicio del siglo de la humillación, China representaba el 30% del PIB mundial, cifra que superaba la suma conjunta del PIB de los Estados Unidos, Europa Occidental y Europa Oriental (Maddison, 2006: 261-263).
Al comienzo de la dinastía Ming, a mediados del siglo XIV, China era el país más avanzado del mundo en materia económica y científica y ello se reflejaba también en su poderosa escuadra marítima. En julio de 1405 partió desde el puerto de Lijua una flota de 300 naves, tripulada por 27.800 hombres y comandada por Zheng He, dotación que, además de marineros, incluía médicos, meteorólogos, artesanos, intérpretes, funcionarios y soldados. Zheng llevaba un diario detallado de sus viajes y gracias a ello ha sido posible conocer detalles de su periplo: Mar del Sur de China, océano Índico, Java, la Indonesia de hoy. Luego, en dirección noroeste, Yemen, Irán y la Meca; Somalia y, al oeste, África Oriental hasta la actual Kenia. Su bitácora da cuenta de haber visitado más de treinta países y territorios (García Tobón, 2009: 112-113).
Esto habla de una potencia naval sin igual para ese momento histórico, que recorre todas esas millas y lugares y se anticipa casi noventa años a los viajes de Cristóbal Colón (García Tobón, 2009: 113). Gavin Menzies, exoficial de la armada británica, afirma que una flota china llegó a la Toscana en 1434 y fue recibida en Florencia por el papa Eugenio IV (Menzies, 2010). Esta delegación habría expuesto frente al papa los avances chinos en arte, geografía (incluidos los mapas que luego habrían llegado a Colón y Magallanes), astronomía, matemáticas, imprenta, arquitectura, acero y armamento militar, entre otros. Este conjunto de conocimientos se habría difundido por Europa, propiciado el Renacimiento e influido incluso en la obra de Leonardo, Copérnico y Galileo (Menzies, 2010).
Por cierto, estas hipótesis de Menzies permanecen en el campo de la controversia. Lo que no está en controversia es el inmenso aporte de la cultura, la ciencia y la técnica chinas a la humanidad. Un rápido listado de desarrollos pioneros o inventos de China debería incluir la medicina tradicional, la acupuntura y la moxibustión, la farmacopea, la fisiología, el magnetismo, la brújula, el reloj astronómico, el sismoscopio, la pólvora, diversas técnicas de regadío en altura, la carretilla de mano, tecnologías en armas de fuego, la ballesta, la catapulta, la manivela, la máquina de aventar giratoria, la bomba de aire, la aplicación de la energía hidráulica a la manufactura, los fuelles metalúrgicos, la noria de agua y el papel (Shaughnessy, 2008: 148-202). Esto, además de las contribuciones en bellas artes, cerámicas y porcelanas, arquitectura y, por cierto, en la filosofía, campo donde destacan los aportes de Confucio y Lao Tsé, en torno a quienes justamente se constituyen las aproximaciones éticas del confucianismo y el taoísmo, cada vez más relevantes incluso en la reflexión occidental.
El siglo de la humillación
En el siglo oprobioso que va de 1839 a 1949, China atravesó dos guerras del Opio: la primera contra Inglaterra (1839-1842) y la segunda contra fuerzas conjuntas de Inglaterra y Francia, apoyadas por los Estados Unidos y la Rusia zarista, en 1858.
En la primera de ellas, expresión del esfuerzo de Gran Bretaña por abrir el mercado chino a sus productos, el ejército inglés se apropió de la zona del río Yangtsé. Ocupó Shanghai y obligó al gobierno de la dinastía Qing a firmar el Tratado de Nanjing (1842), que impuso a China obligaciones humillantes, y fue el primero de varios tratados desiguales. Muy pronto se sumaron otras potencias a esta carrera por acceder al mercado chino, aprovechando su debilidad militar y política. En 1844, se gestó el Tratado de Wangxia con los Estados Unidos y el Tratado de Huangpu con Francia. Así, esos dos países obtuvieron los mismos privilegios que había logrado Inglaterra, salvo las indemnizaciones y la concesión de territorio.
El impacto interno de esta guerra fue muy intenso. Se desintegró la economía feudal en un tránsito al neocolonialismo; creció el tráfico de opio; se impusieron gravosos impuestos para pagar los gastos de la guerra y las indemnizaciones. Se generalizó el hambre en la población y se produjeron múltiples levantamientos campesinos y de las diversas nacionalidades en contra de los manchúes, la etnia dominante, que de este modo se veía atacada por fuerzas extranjeras y acosada por rebeliones internas.
La segunda guerra del Opio concluyó con el Tratado de Tianjin (1858), en virtud del cual se abrieron diez puertos más al comercio exterior, se pagaron nuevas indemnizaciones y se instalaron representaciones diplomáticas en Beijing. Poco después, por eventual incumplimiento de este tratado, tropas anglo-francesas irrumpieron en esa ciudad, saquearon y quemaron el Palacio de Verano, lo que desató el pillaje y los incendios en la capital china.
Tras estos conflictos, llegó la saga de las compensaciones. Se firmó el Tratado de Aihui (1858) con Rusia, que obtuvo 400.000 kilómetros cuadrados de territorio chino al este del río Wusuli. Entre 1860 y 1911 siguieron las conquistas territoriales de otros países sobre China: Rusia capturó las provincias marítimas del norte de Manchuria (1860); las islas Ryukyu cayeron bajo dominio japonés (1875); Tonkin quedó bajo el control de Francia (1885) y Gran Bretaña ocupó Birmania (1886) (García Tobón, 2009:124-127).
En 1894, el intento japonés de anexionarse Corea dio origen a la guerra chino-japonesa, al final de la cual China reconoció la independencia de Corea y “cedió” a Japón la zona de Manchuria y las islas de Formosa y los Pescadores, que volvieron a ser parte del territorio chino después de la rendición incondicional de Japón en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrollaron nuevos “contratos de arrendamiento” (1898): Guanzhou (Francia); Qingdao (Alemania); Liadong y Lushun (Rusia); Weihai y Kowloon (Gran Bretaña) (García Tobón, 2009: 128; Bailey, 2002:34-37).
Se calcula que en este período las potencias invasoras impusieron más de un millar de tratados desiguales. La dinastía Qing estaba en decadencia: se implantó el “libre comercio” y la presencia extranjera. Todos estos tratados incorporaban la cláusula de “nación más favorecida”, es decir que los privilegios comerciales y de inversión que se concedían a la potencia victoriosa debían extenderse a cualquier otro país que estuviese en condiciones de acceder al uso de tales beneficios. Era, en otras palabras, un mecanismo solidario entre las potencias de la época para abrir la economía del otrora principal imperio mundial a la lógica del libre cambio, la que en esa época representaba los intereses del imperio inglés y los de la naciente potencia norteamericana.
La conclusión de este doloroso ciclo es que China perdió integridad territorial y quedó dividida en múltiples áreas de influencia externa. Se destruyó el mundo tradicional chino y, en reacción, se exacerbó el sentimiento nacionalista y las rebeliones campesinas, que originaron millones de muertos.
En enero de 1915, aprovechando la debilidad política de las autoridades chinas, sumidas en severos conflictos internos, Japón presentó al país “las veintiuna exigencias”, un petitorio que limitaba severamente la soberanía de ese país.
El 25 de mayo de 1915, Yuan Shikai firmó las demandas de Japón, una vez que comprobó que Gran Bretaña y los Estados Unidos, en cuyo apoyo confiaba, no estaban dispuestos a enemistarse con Japón, potencia emergente de Asia. En las principales ciudades se produjeron manifestaciones antijaponesas que rechazaban lo que luego los estudiantes definirían como el Día de la Humillación Nacional. Un par de años después, la brutal geopolítica del poder se manifestó con crudeza: Japón obtuvo la aprobación de Gran Bretaña y de Francia respecto de sus pretensiones territoriales sobre Shandong, en tanto los Estados Unidos “reconocieron” que Japón tenía intereses especiales en China, debido a su proximidad geográfica (Chi, 1970: 110). Así, Japón consiguió legalizar internacionalmente la usurpación de territorios chinos.
Luego de completar la ocupación de Manchuria, en febrero de 1933, Japón invadió y ocupó las provincias chinas de Jehol; en abril sus tropas llegaron al sur de la Gran Muralla, amenazando Beijing y Tien Tsin. En mayo, Chiang Kai-sheck negoció un armisticio, puesto su foco en la “campaña de aniquilación” contras las bases comunistas. Los japoneses no detuvieron en absoluto su ímpetu expansionista; al contrario, utilizaron ese tiempo para reforzar su capacidad militar y sus armamentos navales.
En julio de 1937, Japón volvió a la carga con masivas operaciones militares en China, sobre todo con la aviación. Shanghai y otras ciudades fueron bombardeadas. En pocos meses, Japón ocupó Beijing, el valle de Yang Tze Kiang hasta llegar a Nankín, escenario de una horrible masacre en diciembre de 1937. Así, Chiang Kai-sheck debió trasladar la sede de su gobierno desde Nankín a Hankow y luego a Chung King. Entre 1937 y 1945, los ocho años que duró la invasión japonesa, Japón consiguió dominar la mayor parte del territorio chino. Los japoneses fueron finalmente desalojados en 1945, en buena medida como efecto indirecto de la derrota de ese país en la Segunda Guerra Mundial (Bailey, 2002: 140-154; Procacci, 2010: 246-251).
Los conflictos internos en el siglo de la humillación
En el siglo XVIII, la población china pasó de 150 a 350 millones de personas y, ya a mediados del siglo XIX, es decir, al inicio del siglo de la humillación, China tenía 430 millones de habitantes. En Europa, en cambio, desde 1750 a 1800 la población pasó de 144 a 193 millones (Ho, 1959: 270; Hucker, 1975: 330). Al considerar esta presión demográfica sobre un territorio muy amplio, pero económicamente limitado –solo el 11% de la tierra era apta para el cultivo–, queda claro por qué la competencia por la tierra y la producción de alimentos se constituyó rápidamente en tema de disputa.
Surgieron así los conflictos por la tierra entre los colonos chinos recién llegados y las minorías indígenas en Guizhou, Sichuan, Ghanxi y Hubei. Sobrevino luego la rebelión Taiping (1850-1864), que buscaba derrocar a la dinastía Qing, abrazando ideales igualitarios que enlazaban aspectos de la doctrina cristiana con otros de la tradición china. El líder de esta rebelión, Hong Xiuquan, estableció en Nankín la capital del Reino Celeste de la Gran Paz y, pese a que se le unieron millones de campesinos sin tierras y artesanos desempleados, fue derrotado. Entre 1851 y 1868 se sucedieron revueltas de campesinos-bandidos errantes, conocidos como nian, y luego una revuelta musulmana en el noroeste entre 1862 y 1873 (Bailey, 2002: 33). Cada una de estas rebeliones concluía con millones de muertos y dejaba a otros tantos en una situación eco...