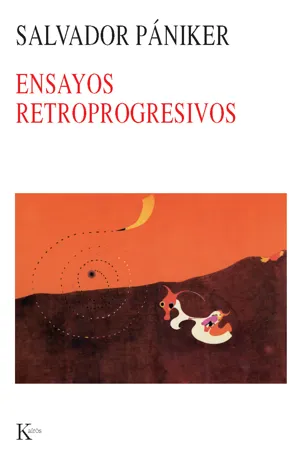Mientras usted, lector, abre esta página del libro, miles de millones de neutrinos le atraviesan el cuerpo. Es uno entre tantísimos fenómenos, procedentes de la nueva visión del mundo, que sensorialmente nos exceden. Quasars, supernovas, quarks, agujeros negros: el gran público comienza a familiarizarse con estas expresiones, igual que reconoce lo de microprocesador, láser, ingeniería genética o geotermia. En los Estados Unidos se habla del «Look High Tech», como si dijéramos, el estilo alta tecnología, y los medios de comunicación, con su inmenso poder educativo, y deseducativo, se ocupan insistentemente del asunto. Es, efectivamente, un «tema de nuestra época». Pero lo es, también, en sus supuestos teóricos más hondos, en el fragor del nuevo paradigma. Porque las cosas vienen misteriosamente interrelacionadas, y, desde el lenguaje cotidiano hasta el arte, pasando por las actitudes religiosas, todo incide sobre todo.
Veamos. Emile Bréhier puso el dedo en la llaga: en cada época, tanto o más que el modelo económico de producción, influye la imagen astronómica; es decir, la imagen física del mundo, o todavía mejor, el paradigma de la ciencia —con su correspondiente epistemología—. Primera cuestión: ¿qué nos dice hoy el nuevo paradigma? Cuestión concomitante; ¿qué desplazamientos de sensibilidad, qué efectos sobre nuestro «estar-en-el-mundo», se generan? Para afrontar, aunque sea únicamente de soslayo, interrogantes de calibre tan osado, propongo un inventario previo y selectivo.
La realidad escamoteada y vislumbrada
«La razón discursiva no nos conduce hasta el fondo último de las cosas», escribe el científico Bernard d’Espagnat. En efecto: ¿quién sabe verdaderamente qué son el tiempo, el espacio, la materia, la fuerza, la energía, el azar, las leyes de la naturaleza? ¿De dónde vienen esas leyes? ¿Por qué diablos las cargas eléctricas tienen que atraerse o rechazarse? ¿Cuál es el alcance de la llamada no separabilidad?. Y, sobre todo, ¿de qué manera el cerebro «construye» la realidad? ¿Y qué sentido tiene verter al lenguaje ordinario las fórmulas procedentes del lenguaje fisicomatemático?
El caso es que nos volvimos progresivamente cautos. Primero fue el empirismo/marxismo: las ideas son función del mundo, y no viceversa. (¿Pero no es también el mundo una idea? Hay un círculo empírico-lógico imposible de romper.) Después vino la preocupación por el lenguaje, la conciencia de que estamos encerrados en el habla, la asepsia estructuralista. Descubrimos la dificultad, incluso literaria, de decir algo, toda vez que cualquier lenguaje tiende a ser siempre lenguaje sobre lenguaje. (De ahí, por cierto, la indispensable dimensión lírica de todo texto significativo: ese echar a volar poético para vencer el campo gravitatorio de la redundancia.) Finalmente, la sistémica, la neurobiología, las innumerables especies interdisciplinarias que nos pusieron lo real (lo que Kant llamaba Ding an sich) cada vez más problemático y oblicuo. La realidad no es reflejada ni por la teoría ni por la experiencia (nadie sabe lo que es experiencia, puesto que hay siempre interpuesta alguna teoría). La realidad es únicamente simbolizada. Tomemos el ejemplo perceptivo por antonomasia, la visión: la elaboración por la corteza cerebral de los impulsos eléctricos que le transmite el nervio óptico no es ninguna copia de lo real; es sólo una interpretación adaptativa/selectiva. Reconocemos el mundo de manera parcial e «interesada», a sabiendas de que el mundo «en sí mismo» se nos escapa. Y ese pathos lúcido invade nuestra conciencia. ¿Sabe alguien lo que realmente hace al margen de los discursos con que se cuenta a sí mismo lo que hace?
Ciertamente, caminamos por el mundo, pero sin creer ya en verdades eternas. Lo explicó Jean Piaget: incluso los conceptos lógico-matemáticos vienen construidos a partir de la acción, traducen relaciones con el medio, no realidades en sí. Así, la historia de la cultura es la historia de los modelos expresables de una realidad siempre inexpresable. Lo dijo el gran biólogo J. B. S. Háldane, muy poco sospechoso él de esoterismo: «la realidad, no sólo es más extraña de como la concebimos, sino más extraña de como podamos concebirla».
Con una particularidad: entre el fenómeno (realidad para nosotros) y la cosa en sí (realidad inexpresable), la ciencia moderna va configurando una franja de vislumbre y claroscuro, una franja que no se sabe ya muy bien si es física o metafísica, una franja fronteriza. (En ella pongo por caso, trabajan los intérpretes de la teoría cuántica y los estudiosos de la mente y el cerebro.) Quiere decirse que se quiebra la raya del horizonte kantiano, y que también estamos lejos de la ingenuidad positivista según la cual el mundo se divide entre aquello que puede decirse claramente y aquello que es preciso silenciar. Como escribiera el propio Heisenberg en sus memorias, «prácticamente nada puede ser dicho claramente». Si elimináramos de la ciencia aquello que no puede ser dicho claramente, sólo quedarían tautologías huecas.
Evolución cósmica
Tenemos, sí, una realidad velada, pero un extraño fantasma evolutivo recorre el paradigma. Nos quedamos estupefactos ante el frenesí organizador de la materia, esa misteriosa tendencia a ascender en los peldaños de la complejidad. ¿Qué hubo en los quarks, los electrones y los fotones de hace quince mil millones de años, qué hubo que les condujera hasta los últimos cuartetos de Beethoven? ¿Estaba todo previsto? Se diría que no. Y se diría que ahí reside la inaudita gracia de este juego supremo. Algo ha hecho posible el ligero predominio de la materia sobre la antimateria, y, ya a partir de ahí, que la naturaleza, rebosante de humor negro, se divierta inventando soluciones sobre la marcha, rupturas de simetría, bajo el juego del azar y la necesidad, y sin ninguna garantía de un final feliz.
Balbuceos de una nueva visión cosmogónica. ¿En dónde almacenaba el caos inicial la información previa a toda organización? Se dijera que en ninguna y en cualquier parte. (Por definición, por indefinición de caos). Se dijera que la capacidad inventiva de este caos inicial era infinita, y que el intríngulis reside en el tránsito de lo infinito a lo finito: surge entonces la inverosímil pulsión organizadora, la autolimitación que genera un orden, la fiebre de gestación que se desarrolla con la concurrencia del azar (en otras terminologías, el Espíritu Santo que sopla donde quiere) y de la necesidad (leyes de la naturaleza).
Dicho sea todo antropomórficamente hablando. Porque si el tiempo y el espacio sólo son formas de nuestra sensibilidad, toda esa metáfora, la evolución cósmica, se vacía de contenido. Si los trabajos de John Bell ponen en solfa el realismo, la localidad y, finalmente, la causalidad, ya se ve que nuestra visión intuitiva del universo es pura maya. Lo que llamamos génesis de la realidad compleja sólo sería la perspectiva antropomórfica, finita, de un hecho supratemporal, inagotable y eternamente presente.
(Ciertamente, los trabajos de I. Prigogine y su escuela introducen la flecha del tiempo, la asimetría temporal, en la realidad física y finita de las cosas; pero el propio Prigogine pone el énfasis en que se trata de una epistemología humana, siendo el hombre una parte del universo. Lo cual deja un margen para una «realidad en sí», independiente del hombre, aunque no teorizable. Una «realidad en sí» que hace compatibles las perspectivas, aparentemente antitéticas, de Prigogine y Bell.)
Brutalidad, locura, indiferencia
El universo de Kepler, Galileo, Newton y Laplace era un universo frío y ordenado, poblado de esferas celestes sosegadas; era un universo equilibrado. De pronto, el universo se hizo loco: hay en él tanto orden como desorden, tanta racionalidad como azar. Tras varios milenios de reinado del orden —escribe Edgar Morin— no tenemos ya un cosmos razonable sino «algo que está todavía en los espasmos del génesis y, al mismo tiempo, en las convulsiones de la agonía». La teoría matemática de las catástrofes (aunque sin dejar margen para el azar onto-lógico) permite leer la discontinuidad, la simultánea desintegración y nacimiento. Todo ecosistema se encuentra en estado de desorganización/reorganización permanente. He aquí un primer atisbo de la danza de Shiva.
Y he aquí un universo que, en primera instancia, más que hostil se nos antoja a la vez inteligente y arbitrario. ¿Qué extraño capricho es este de las partículas, antipartículas y radiaciones, obedientes a la ley de E = mc2, pero también abandonadas a la furia del azar? La poderosa voz de Shakespeare cobra resonancias nuevas. La vida parece, efectivamente, un relato contado por un idiota y presidido por la lotería. Se invierten los planteamientos procedentes de una tradición judeocristiana que culpaba al hombre para eximir a los dioses. En el marco de un cosmos despiadado que se autoconstituye, el mito de la culpa original sólo provoca sonrisa. Hoy pensamos que el pobrecillo descendiente del primate, navegante obstinado en un océano de incertidumbre, hace ya bastante: aparece como un milagro antientrópico en medio del ruido y de la furia. Hoy pensamos que todas las teologías basadas en el concepto antropomórfico de un dios «bueno y creador» se quiebran con la cuestión del mal y del dolor, con los hospitales llenos de enfermos incurables, con el evidente azar que acompaña a la evolución del cosmos. Aun en la hipótesis de que a ese concepto, «Dios», le corresponda alguna realidad, ya se ve que esa realidad no es la de la teol...