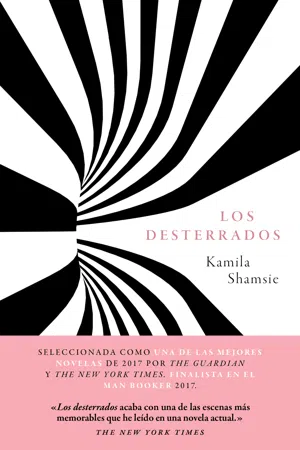![]()
PARVAIZ
![]()
5
Los dos hombres entraron en la tienda de electrónica en Estambul con casi idéntica actitud arrogante, pese a que sus rasgos sudasiáticos delataban que eran extranjeros. Las túnicas blancas, el cabello largo hasta los hombros y las barbas acentuaban todavía más el aspecto de hombres cuya autoridad no se discute. El más joven se acercó a la pared donde se exhibían los micrófonos y examinó las cajas vacías. Su compañero se reclinó en el mostrador, detrás del cual se hallaba el dueño de la tienda, e hizo saltar su móvil de una mano a la otra mientras observaba al resto de los clientes, que, rápidamente, fueron salieron de aquel pequeño y oscuro espacio uno tras otro, hasta dejar a los dos hombres a solas con el dueño.
—¡Mira esto! Un Rode SVMX. El Sennheiser MKH8040. El Neumann U-87.
El más joven era aún más joven de lo que el tendero había creído en un principio: apenas algo mayor que un escolar.
—Ajá. Solo coge lo que pidió Abu Raees y vámonos. Me muero de hambre.
El tendero se agachó detrás del mostrador y sacó una caja.
—Los aparatos de sonido 788-T. ¿Abu Raees no recibió mi mensaje? Lo tengo aquí desde hace dos semanas.
—¿Acaso debo decirle a Abu Raees que baile por todo Al Raqa cada vez que tú chascas los dedos en Estambul? —preguntó el más viejo, y se volvió hacia el dependiente enseñando toda su masa muscular.
El tendero palideció y comenzó a tartamudear una disculpa, pero lo interrumpieron los chillidos de gozo del más joven, que había tomado la caja con los 788-T y la sopesaba.
—Lo siento, Farooq. Esto llevará un rato. Abu Raees me dijo que probara diferentes juegos de micrófonos a ver cuál funciona mejor —dijo, regresando hacia el exhibidor.
Cogió varias cajas vacías del estante y se las arrojó al tendero, que gritó:
—Eh, ¡solo dime cuáles quieres! Estás echando a perder mi exhibidor.
Farooq chascó la lengua, disgustado:
—Me voy a aquel café de la esquina. Tienes media hora antes de que tengamos que irnos al aeropuerto.
—Muy bien. Coge algo para los nuevos reclutas. No me diste nada de comer durante horas cuando yo llegué.
—Qué chiquillo eres, Parvaiz —dijo Farooq con sonrisa burlona—. Tenías miedo de pedir un trozo de pan.
—Ya no soy Parvaiz.
—Ma’ashallah —respondió el mayor, con ironía.
—Ma’ashallah —volvió a decir el más joven, con la mano en el corazón.
Su travesía hasta la tienda de electrónica en Estambul había comenzado el otoño anterior, el día que Isma entró a la cocina y dijo que se iba a América y que ya era hora de que los tres se marcharan de casa.
A primera hora de la tarde, nada parecía indicar lo que iba a ocurrir. Aneeka había comenzado la universidad hacía unas semanas; Parvaiz no, pero la vieja rutina diaria ya era cosa del pasado, así que aquel día ella estaba celebrando haber llegado a casa a tiempo para cenar por primera vez aquella semana. Consultaba el libro de recetas —todo manchado de cúrcuma y grasa— con su intensa concentración característica, como si la receta pudiera cambiar entre la vez número cuarenta y nueve y la cincuenta que la preparaba. Parvaiz hacía de ayudante y cortaba cebollas con sus gafas de submarinismo puestas para evitar las lágrimas. Sonaba una lista de canciones compilada por su primo guitarrista, que vivía en Karachi: chimta y bajo, dholak y batería, y, por encima de ellos, el sonido del cuchillo de Parvaiz atravesando las dóciles cebollas para luego golpear la dureza de la tabla. Las dos pulseritas de Aneeka le tintineaban en la muñeca mientras medía los ingredientes; el refrigerador zumbaba por lo bajo; un tren llegaba a la estación de Preston Road casi al mismo tiempo que otro salía. Y la charla desenfadada de los mellizos, que aquella noche giraba en torno al intento de Aneeka por componer un perfil de Parvaiz para un sitio web de matrimonios asiáticos.
—Apuesto londinense que ama a su hermana...
—Suena incestuoso.
—Londinense feo que ama a su hermana...
—Suena desesperado.
—Apuesto londinense con fuertes lazos familiares...
—¿Por qué tienes que aparecer en la primera oración? ¿Qué tal «oscuramente apuesto londinense con...»?
—No, oscuramente apuesto es un eufemismo para referirse a la piel oscura.
—¿Cómo es eso?
—Heathcliff.
—Él era violento, además, y estaba un poco loco.
—Sí, pero tienes que conocer a tu público, el verdadero problema es la piel oscura.
En medio de todo aquello apareció Isma, precedida por el olor del disolvente de la tintorería, y dijo que el verdadero problema era la falta absoluta de perspectiva de una carrera. Parvaiz apartó la tabla, se quitó las gafas protectoras y buscó su móvil, que llamaba. La pantalla, vacía de mensajes de sus amigos de Preston Road ahora que empezaba la vida después de la escuela, estallaba en requerimientos. «Baja el volumen y escúchame», dijo Isma, en un tono tan severo que le hizo obedecer cuando normalmente le hubiese respondido haciendo exactamente lo contrario. Aneeka también percibió la expresión de su hermana, se acercó a ella y le colocó la mano en la muñeca. «Cuéntanos», le dijo.
Le habían otorgado el visado estadounidense. Iba a marcharse a Massachusetts a mediados de enero. Hizo el anuncio del mismo modo en que otra mujer habría anunciado su compromiso: con orgullo, timidez y preocupación por la reacción familiar ante una noticia que en realidad nadie había previsto.
Aneeka la abrazó:
—Te echaremos de menos, pero estamos muy contentos por ti. Y orgullosos. ¿No es verdad, P.?
—Estados Unidos —dijo él, y el nombre sonó extraño en sus labios—. ¿De veras te han concedido el visado?
—Lo sé, yo tampoco pensé que lo harían.
«Y ¿qué sentido tiene?», preguntó Parvaiz cuando Isma les contó por primera vez acerca de la carta que le había escrito la doctora Shah para recomendarle —ordenarle, casi— que solicitara el ingreso en el programa de doctorado. «Sí, tienes razón» fue la respuesta inmediata de Isma. Ni él ni ella explicitaron entonces que lo que no tenía sentido era siquiera intentar obtener el visado; los tres reconocían perfectamente bien los momentos en los que su padre era el tema latente de una conversación. Aun así, Aneeka insistió en que debía solicitarlo. «A veces el mundo te sorprende —le dijo—, y además, si no lo intentas, siempre tendrás la duda de qué habría sucedido.» Insistió tanto que al final Isma dijo que era un gesto de ingratitud con la doctora Shah no intentarlo siquiera. En aquel momento, Parvaiz pensó que era evidente que Isma tenía mucha mayor capacidad para arriesgarse a la desilusión de la que él imaginaba, y se sintió irritado y avergonzado al mismo tiempo.
—Así que —dijo Aneeka—, ¿qué vamos a hacer con la casa?
Parvaiz dio un pequeño empujón al hombro de su melliza.
—Yo me quedo con su habitación. Necesito un estudio, y tú ya no pasas tanto tiempo como yo aquí.
Las hermanas se miraron entre sí, y luego a Parvaiz. Isma dijo una cifra; era el gasto doméstico mensual. La repetía cada vez que quería recordarle a Parvaiz que sus ingresos como ayudante del verdulero no bastaban y que el tiempo que pasaba preparando su maqueta en lugar de estar buscando empleo era un desperdicio. No creía que tuviese el talento suficiente como para encontrar trabajo haciendo lo que le gustaba, ni consideraba que su maqueta fuese una inversión a futuro tan buena como el título en Derecho de Aneeka. «Considera que en nuestras vidas no hay sitio para los sueños», decía Aneeka, a la vez criticando y justificando la posición de su hermana.
Hasta entonces se las habían arreglado, continuó diciendo Isma, pero en Estados Unidos ella solo iba a ganar lo suficiente en la universidad como para mantenerse a sí misma; y, con su beca, Aneeka solo podría solventar los gastos más básicos. Solo la hipoteca iba a ser ya imposible de pagar.
—Entonces no vayas —dijo Parvaiz.
Aneeka le tiró un trozo de patata, y él se lo devolvió con un cabeceo, más por reflejo que porque quisiera jugar.
Isma abrió la alacena y comenzó a sacar los platos y los vasos para la cena. Había estado un momento al otro lado de la calle, dijo: la tía Naseem estaba envejeciendo, necesitaba ayuda y, aunque sus hijas y sus nietos la visitaban con frecuencia, la mujer estaba haciendo un gran esfuerzo por mantenerse a flote y le iría muy bien un par de manos extra en la casa. Así se lo había propuesto la tía Naseem.
—Proponer ¿qué? —preguntó Parvaiz.
—Nos mudaremos con ella y venderemos la casa —respondió Aneeka, como si fuera algo tan trivial como comprar un nuevo juego de toallas.
Era Isma quien parecía afligida ahora. Dijo que ella solo pensaba alquilarla. La nueva Academia Francesa iba a abrir en Wembley el año siguiente, y el valor de las propiedades iba a subir y subir, así que le parecía una estupidez venderla tan pronto. Y además, en unos años, cuando ella ya se hubiese doctorado y Aneeka fuera abogada, podrían volver a mudarse allí. En cualquier otra circunstancia, Parvaiz se habría sentido ofendido al verse excluido en la conversación, pero justo entonces vio a Aneeka encogerse de hombros ante la idea de Isma, y de pronto comprendió que aquello era peor: era uno de esos momentos aterradores en los que alguien que crees conocer revela un nuevo aspecto de su personalidad que lo ha transformado mientras tú estabas distraído.
Aquel gesto significaba que Aneeka iba a dejarlos. No tenía intenciones de seguir viviendo en aquella casa cuando acabara la universidad para continuar siendo solo una hermana en lugar de cualquiera de las otras cosas que permitía el título de Derecho. Una cosa era que Isma se marchase a América, pero Parvaiz y Aneeka, Aneeka y Parvaiz, se habían hecho mutuamente una promesa el día que su madre murió y siguió a la tumba al padre desconocido, a su abuelo —a quien apenas recordaban— y a su adorada abuela: «Siempre me tendrás; siempre te tendré». Pero aquello había ocurrido cuando Pre...