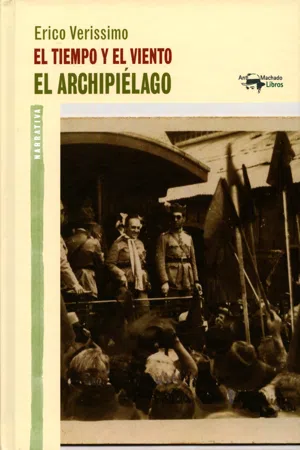
eBook - ePub
El tiempo y el viento - Vol. 3 - El archipiélago
- 832 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El tiempo y el viento - Vol. 3 - El archipiélago
Descripción del libro
El archipiélago (1962), tercera parte de la trilogía El tiempo y el viento, transcurre entre 1922 y 1945. El patriarca de la familia Terra-Cambará, Rodrigo, regresa desahuciado a su tierra de Santa Fe después de haber tenido un papel protagónico en la dictadura del Estado Novo. Cuando se encuentra a sus coterráneos intenta justificar los actos dictatoriales de Getulio Vargas a la vez que nos adentra en los momentos históricos que recorren esos años y que son parte fundamental de la mitología nacional brasileña, pero además se encuentra una familia rota y desmembrada, repleta de secretos y silencios embarazosos o acusadores, y cuyo hijo Floriano, reflejo de los nuevos tiempos, sirve de contrapunto a su padre, al que no es capaz de entender; la última de las misiones del viejo Rodrigo será devolver a su familia la alegría de la vida antes de que sus días acaben.
Verissimo adentra a los personajes, y con ellos a los lectores, en los principales momentos históricos como la campaña contra Borges de Medeiros, gobernador por dos décadas del estado de Río Grande del sur; la revolución de 1923, que enfrenta a partidarios y opositores al gobernador en una guerra civil de tintes épicos. La famosa marcha de la columna Pretres entre 1924 y 1926, que recorrió casi 25.000 kilómetros durante dos años perseguidos por el ejército regular, y cuyas creencias e ideología, algo confusa, ha quedado en el imaginario brasileño como un tenaz momento de la lucha por las libertades (y que surge como continuación de la revuelta de Sao Paulo de 1924, habiendo participado muchos de sus líderes en ambos alzamientos). La revolución de 1930, que acabaría con la llegada de los gauchos a Río y el nombramiento de Getulio Vargas como presidente de Brasil, dando comienzo al Estado Novo, que duraría hasta 1945. Todos estos acontecimientos ligados a personajes históricos de la historia de Brasil nos son narrados con la habitual maestría de Verissimo
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El tiempo y el viento - Vol. 3 - El archipiélago de Erico Verissimo, Pere Comellas Casanova, Teresa Matarranz, Pere Comellas Casanova,Teresa Matarranz en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Un tal mayor Toribio
1
La muerte de Alicinha sumió a Rodrigo en una desesperación tan profunda que el doctor Camerino llegó a temer por el equilibrio mental de su amigo y protector. A la salida del entierro, en el momento en el que, tan lívida como la difunta, Flora caía desmayada en los brazos de su padre, Rodrigo abrazó el ataúd y se puso a gritar que no se llevaran a su hija. Fueron necesarios tres hombres para arrancarlo de la sala mortuoria y llevarlo a su habitación, en el piso superior, donde el doctor Carbone, llorando como un niño, le aplicó una inyección que lo puso a dormir.
Horas más tarde, despertó en un estado de estupor. Salió a caminar por la casa, con los ojos vacíos y quietos, la boca entreabierta, los labios caídos. Y así anduvo por habitaciones y pasillos como el que ha ido en busca de algo y por el camino ha olvidado lo que era. María Valeria lo siguió por todas partes, sin atreverse a decir o a hacer nada. Rodrigo entró en la habitación de su hija muerta, se quedó mirando la muñeca que había encima de la cama, y luego, viendo a su tía parada en la puerta, preguntó:
–¿Alicinha ya ha vuelto del colegio?
María Valeria no dijo ni una palabra, no hizo ningún gesto: siguió mirando a su sobrino con cara impasible. De repente Rodrigo se acordó de todo, soltó un gemido y se precipitó hacia la anciana, la empujó hacia el pasillo, cerró la puerta de la habitación con llave, se echó en la cama y desató a llorar compulsivamente. Se quedó allí horas y horas, hablando en sordina con la muñeca, como si fuese una persona. Cuando llamaban a la puerta, gritaba: «¡Dejadme morir en paz!»
En la habitación, con las ventanas cerradas, hacía un calor sofocante. Anocheció y él ni siquiera pensó en encender la luz. Oía pasos y murmullos de voces en el pasillo, sentía cuando alguien se paraba junto a la puerta. Odiaba a toda aquella gente. Detestaba la vida. Estaba decidido a no dejar entrar a nadie. Se negaría a comer y a beber. Moriría de hambre y de sed.
El sudor corría por su cuerpo dolorido. Hacía varios días que no se duchaba, ni siquiera se cambiaba de ropa. Olía ahora su propio hedor, y eso le llevaba a despreciarse a sí mismo y, despreciándose, se castigaba, y castigándose, se redimía un poco de la culpa que le correspondía por la muerte de su hija. ¡Ah!, pero no merecía perdón. Habían sido todos unos incompetentes. Él, Carbone, Camerino y aquellos dos médicos que hizo venir a toda prisa de Porto Alegre. Todos unos charlatanes. No sabían nada. La medicina era una farsa. La enfermedad había matado a Alicinha en menos de diez días. Era estúpido. Era gratuito. Era monstruoso. Si Dios existía, ¿a quién quería castigar? Si era a él, ¿por qué había matado a una inocente?
¿Qué sería ahora de su vida? Se revolvía en la cama. La sed le resecaba la boca, las ganas de fumar le hinchaban la lengua. Revolvió en sus bolsillos con la esperanza de encontrar algún cigarrillo. Nada. Pensó en levantarse, abrir la ventana, respirar el aire de la noche. Pero no se merecía aquel alivio, aquel privilegio. En el lugar en el que habían emparedado a Alicinha no había aire ni luz. Solamente noche y muerte.
Se le ocurrió que el proceso de descomposición de aquel pequeño cuerpo ya habría empezado. Soltó un grito, se llevó las manos a los ojos.
–¡No! ¡No! –ahuyentó el pensamiento horrendo. Pero fue inútil. Su cerebro era ahora la propia sepultura de Alicinha; allí estaba, con la piel verdosa, los gusanos saliéndole por los orificios de la nariz, toda una colonia de bichitos comiéndose sus entrañas. Alicinha se pudría. Alicinha apestaba. ¡Santo Dios! Saltó de la cama y empezó a andar por la habitación oscura, tambaleándose como un borracho, tropezando con los muebles. Se puso a dar golpes en la pared con la cabeza, cada vez con más y más fuerza, para que le doliera, para evitar que produjera aquellos pensamientos... Luego volvió a caer en la cama, con una repentina lástima de sí mismo, agarró la muñeca, la estrechó contra su pecho, le besó las mejillas, el pelo... Metió la cara en la almohada e intentó pensar en su propia muerte... Pero era a Alicinha a quien todavía veía, cubierta de gusanos, con la boca roída... y entonces la imagen de su hija se fundía con la de otra persona, Toni Weber, con los labios quemados... ¡Ah! Ahora estaba seguro de algo: ¡se trataba de un castigo, un castigo! Rodó en la cama, mordió la colcha, las lágrimas le entraban salobres y tibias por la boca. Descubría que el podrido era él. Su descomposición había empezado hacía más de una semana. Pero ¿qué le importaba? Ya no quería vivir. Sin su princesa la vida ya no tenía sentido.
Las horas pasaron. El reloj, abajo, tocaba de vez en cuando. Hubo un momento en el que Rodrigo se quedó echado de espaldas, con las manos encima del pecho, como un muerto. Intentó hacer un movimiento, pero no lo logró. Intentó articular algún sonido, pero sus labios se movieron inútilmente. Veía siluetas en la penumbra de la habitación. Oía voces mortecinas. Estaba ahora dentro de un ataúd de difunto. Las sombras iban y venían. «Es la hora del entierro», susurró alguien. Entonces lo comprendió todo. Iban a enterrarlo vivo. De nuevo intentó gritar, hacer un movimiento, pero en vano. Se dijo a sí mismo: es un ataque de catalepsia. Soltó un grito y se sentó en el lecho con un movimiento de autómata. Miró alrededor, desmemoriado, y, por algunos segundos, fue presa de un pavor sin nombre, que le disparaba el corazón. Volvió a acostarse, resollando como un animal acorralado.
Una pesadilla... Se secó el sudor que le mojaba la cara con la punta de la colcha. Deseó de nuevo abrir la ventana, respirar aire fresco. Se sentía asfixiado. La sed aumentaba. La vejiga se le hinchaba y empezaba a arderle. Pensó en bajar al patio, sacar agua del pozo, beber del cubo como un caballo.
Pero no se merecía aquel refrigerio. Alicinha estaba muerta. Pensó en los días que vendrían. Tendría que soportar las visitas de pésame, la misa del séptimo día. Y el mundo vacío, vacío...
Le vino entonces la idea del suicidio, que le dio una repentina esperanza. Se incorporó, movió la cabeza a un lado y al otro. Pensó en la navaja que tenía en su habitación. Se abriría las venas de las muñecas y se desangraría encima de la cama. Sería una muerte suave. La sangre inundaría el suelo, saldría fuera de la habitación... Cuando los demás echasen la puerta abajo, encontrarían allí solo su cadáver. Todo habría acabado.
¿Qué hora es? Todos deben de estar durmiendo. «Voy a levantarme e iré de puntillas a buscar la navaja...» Se imaginó haciendo esos movimientos. Estaba en el pasillo, el suelo crujía, había que pisar con más suavidad... De repente se le aparece una silueta delante. Reconoce a su padre. «¿Adónde vas?» «A buscar la navaja.» «¿Para qué?» «Voy a matarme.» «¡No hagas teatro!» «¡Le juro por Dios que quiero morir!»
Dios era testigo de su sinceridad. Quería morir, necesitaba morir. Era un asesino. Había matado a su padre. Había matado a Toni. Se sentía culpable también de la muerte de su hija.
Seguía, sin embargo, acostado, como si el muérdago pútrido que le cubría el cuerpo lo pegara irremediablemente a la colcha de la cama. Si por lo menos pudiera beber un vaso de agua, fumarse un cigarrillo... Su vejiga parecía a punto de explotar. Sentía un deseo urgente de ir al cuarto de baño... Sus manos temblaban. El hambre le producía en el estómago un ardor blanco, una leve náusea. Su lengua ahora era un reptil, un lagarto que se iba hinchando cada vez más, como el globo de su vejiga...
Rodrigo se encogió, dobló las piernas, estrechó ambas manos entre sus muslos. Era lo que hacía cuando era pequeño, siempre que de madrugada le venían ganas de orinar y el sueño o el miedo a la oscuridad le impedían dejar la cama.
Pensó en una noche de su infancia, en el 95. Los maragatos sitiaban el Sobrado. Hacía tanto frío, tanto viento, que incluso las vidrieras del caserío tiritaban. Su madre estaba gravemente enferma. La niña había nacido muerta y su padre iba a enterrarla en el sótano... Sentado al borde de la cama, Fandango le contaba la historia del Buey Barroso, tenía una voz de caña rasgada. Olía a cuero curtido y casi siempre llevaba detrás de la oreja una ramita de romero.
Rodrigo concentró su pensamiento en su madre y de repente sintió su presencia en la habitación. Llegó a sentir en la frente el contacto fresco de su mano. El dolor de cabeza cesó con una rapidez mágica. Sus músculos se relajaron, en un abandono completo, y sintió que le corría por los muslos y las piernas un líquido tibio, a medida que iba sintiendo una deliciosa sensación de alivio. Y entonces, sin tener conciencia clara de lo que ocurría, se deslizó desde los márgenes de su angustia hacia el interior de un profundo y plácido estanque de sueño.
2
Cuando se despertó, la ventana estaba abierta, la habitación clara y Toribio a su lado en la cama. No lo reconoció en un primer momento. Se quedó parpadeando, enfocando la mirada en su hermano. Miró luego hacia la ventana y vio que era de día. Se incorporó, apoyado en los codos. Sentía la cabeza pesada y dolorida, un gusto amargo en la boca.
–He tenido que forzar la puerta...
–Cierra la ventana.
–No.
–Esa luz me hace daño en los ojos.
–La habitación huele a rayos. ¡Tan mayor!
Rodrigo sintió una repentina vergüenza.
–Déjame en paz –gimió.
–No. No te puedes quedar aquí metido el resto de tu vida. Todo el mundo está preocupado contigo. ¿Sabes qué hora es? Casi mediodía.
Rodrigo cerró los ojos, entornando los párpados como hacen los niños cuando quieren fingir que duermen.
–¡Reacciona, hombre! –exclamó su hermano mayor.– ¿Te crees que eres el único en esta casa que siente la muerte de la niña? Tu mujer está allí tirada en la cama, en una agonía horrorosa, se ha pasado la noche en blanco, sollozando, pero sin poder llorar. Deberías estar a su lado, ayudándola, pobrecilla. Creía que eras un hombre de verdad, pero no eres más que un chiquillo que todavía se mea en la cama. ¡Pues si quieres hacerte el despreciable por mí te puedes ir al diablo!
–Puedes insultarme. Me lo merezco.
–Tendría que sacarte de aquí a bofetadas.
Toribio encendió un cigarrillo, soltó una bocanada de humo. En un tono más calmado, preguntó:
–¿Quieres un cigarrillo?
–No.
Pero Rodrigo deseaba desesperadamente fumar. Abrió los ojos y siguió el movimiento del humo en el aire, aspirando su olor. Luego, evitando mirar al otro a la cara, extendió el brazo:
–Dame uno.
Toribio le metió un cigarrillo entre los labios, lo encendió, y por unos instantes Rodrigo fumó en silencio, mirando hacia el pedazo de cielo nublado que la ventana encuadraba. Sentía ahora el bochorno de mediodía, un calor húmedo, que ardía en la piel. El sol era una brasa blanquecina, detrás de la ceniza de las nubes.
–Vamos –dijo Bio, cuando su hermano se había fumado medio cigarrillo–. Sal de esa cama.
–¡Por el amor de Dios, déjame!
–Dúchate, aféitate, estás hecho unos zorros.
Rodrigo se dio la vuelta y se quedó echado de bruces, estrechando la almohada contra su estómago.
–¿No oyes el rumor de los niños en el patio? ¿Has olvidado que todavía tienes cuatro hijos? Vamos, el mundo no se ha acabado.
–Para mí sí.
–Te conozco. Mañana se te pasará.
–Tú no entiendes de estas cosas. Nunca has tenido hijos.
–Eso es lo que tú te crees. Pero eso no tiene nada que ver con tu ducha. Vamos.
Toribio escupió hacia afuera, por la ventana, la colilla del cigarrillo que tenía pegada al labio inferior, y se acercó a la cama murmurando: «Creo que no habrá más remedio...» Se inclinó sobre su hermano, lo enlazó por la cintura con ambos brazos y lo levantó en el aire. Rodrigo se dejó llevar sin protestas, blando y sin voluntad, como una muñeca de trapo. Toribio se lo puso encima de los hombros y así se lo llevó por el pasillo hasta el cuarto de baño, donde lo dejó sobre un taburete. Rodrigo se quedó allí, con la espalda apoyada en la pared y los brazos caídos. No quería tomar la iniciativa de ducharse. La ducha era una señal de vida, y él todavía quería morir.
Toribio le quitó la chaqueta, la camisa y le desabrochó el cinturón. Empezó la operación con cuidado y cierta suavidad, pero de repente, como si se diera cuenta de que en aquella solicitud suya en la tarea de desvestir al otro había algo de maternal, y por tanto de femenino, trató de compensar lo ridículo de la situación con una cierta rudeza de gestos. Y a cada pieza de ropa que le quitaba soltaba una palabrota. Tiró de los pantalones del otro con tal furia que los rasgó por la mitad y se quedaron con una pierna en cada lado. Y cuando vio a su hermano completamente desnudo, se lo llevó casi a empujones bajo la ducha y abrió el grifo.
–¡Ahora lávate ese cuerpo, atontado! –gritó, dándole al otro un jabón–. Te vas a sentir un hombre nuevo después de la ducha.
Rodrigo mantenía la cabeza erguida, los ojos cerrados, la boca abierta. Se quedó en esa posición durante unos segundos, bebiendo agua. Luego, en un súbito entusiasmo, empezó a enjabonarse con un vigor del que él mismo se sorprendía.
Toribio salió del cuarto de baño y volvió minutos después trayendo ropa interior y un traje de lino claro. Se sentó en un rincón, encendió otro cigarrillo y se quedó mirando a su hermano, que en aquel momento se frotaba las axilas ruidosamente, con la cara y el pelo llenos de espuma.
–El doctor Carbone cree que tienes que ayudar a Flora.
–¿Cómo?
–Puede que tu presencia la haga llorar...
Rodrigo dejó caer los brazos y durante unos instantes permaneció inmóvil bajo la ducha.
–No quiero ver a Flora.
–¿Por qué?
–Tengo miedo.
–No seas estúpido. Tienes que ir. ¿Te imaginas lo que significa que alguien quiera llorar y no pueda? Es lo mismo que tener una bola atascada en la garganta.
Alcanzó una toalla al hermano, que se secó en silencio, con gestos lentos, y luego empezó a ponerse la camisa...
–Estoy mareado... –balbuceó, apoyándose en la pared.
–Hace cuare...
Índice
- Reunión de familia I
- El diputado
- Reunión de familia II
- Pañuelo rojo
- Reunión de familia III
- Un tal mayor Toribio
- Reunión de familia IV
- El caballo y el obelisco
- Reunión de familia V
- Nochevieja
- Reunión de familia VI
- Del diario de Silvia
- Encrucijada