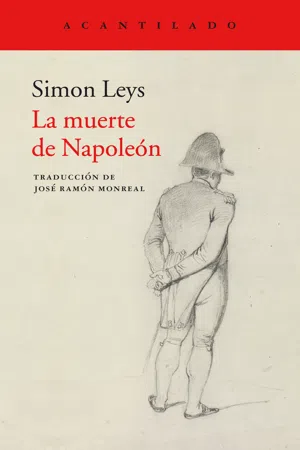![]()
II
REGRESO A WATERLOO
A la altura de Burdeos, durante una fría mañana primaveral, un pequeño lugre se ha acostado al Hermann-Augustus Stoeffer trayendo un mensaje de los armadores al capitán.
No tarda en correr la noticia entre la tripulación: el bergantín ha recibido orden de desviar su rumbo hacia Amberes sin hacer escala en Burdeos. La marinería, que se las prometía felices de estar pronto en tierra, se ve decepcionada ante la idea de que su viaje se prolongue toda una semana más.
En cuanto a Napoleón, se queda completamente atónito. Justo en el momento en que por fin iba a tocar puerto, he aquí que la decisión de algún vulgar comerciante, dictada por la cotización de la melaza o del índigo, viene a cruzarse en su camino. Pero no tarda en recobrarse; está seguro de que la mano negra que le ha llevado tan infaliblemente hasta ese punto está preparada para hacer frente a este absurdo contratiempo. A buen seguro, piensa, en ese momento deben de haberse tomado disposiciones para reactivar el sector en Amberes.
¡Ay, aún ignora el alcance de su infortunio!
Un desagradable viento del nordeste sopló durante toda la última parte del viaje, obligando al bergantín a un zigzagueo agotador. Hacía frío, y la tripulación, a la que constantemente se mantenía en cubierta, estaba extenuada y calada hasta los huesos.
Para llegar a la embocadura del río Escalda, el Hermann-Augustus Stoeffer, que iba mal en ceñida, tardó no menos de diez días, y esos diez días fueron para Napoleón más agotadores que los diez meses que habían transcurrido desde su evasión. Su resistencia física, demasiado tiempo puesta a prueba, cedió bruscamente. Se despertaron sus antiguos dolores de estómago, y durante más de cuarenta y ocho horas no pudo ingerir alimento sólido alguno.
Las márgenes llanas del río en su desembocadura se insinuaban apenas en el horizonte encapotado y que amenazaba lluvia. El bergantín tan pronto se acercaba a una orilla como a la otra, según el invisible capricho de los canales, que no conocía más que el único piloto, un indígena de pelo rubio, vestido de pana y calzado con zuecos, como un granjero.
Napoleón, que desde hacía muchos meses había esperado con ferviente añoranza ese momento en que por fin volvería a ver tierra, miraba, con el corazón encogido de asombro, esas orillas lóbregas e inundadas de gris que ya no respondían a nada de lo que había imaginado en sus sueños de retorno. Abordar esa orilla extranjera le parecía un exilio recomenzado.
A medida que se aproximaban a puerto y se adentraban más en las tierras, el río, al menguar, dejaba ver mejor el detalle de las orillas: y eran unas granjas hundidas en el lodo, que alzaban sus negras techumbres de paja tras los diques; una iglesia de ladrillo rojo; molinos rudimentarios. Aquellas tierras bajas y escabrosas hacían pensar en alguna informe Patagonia yaciendo en una desolación de antípodas.
Napoleón miraba con consternación el lento discurrir del paisaje. Una fatiga infinita oprimía todos sus miembros. Se sentía viejo, y enfermo, y solo. Tratando de aprovechar esta inmensa lasitud, un Eugène cínico y abúlico le cuchicheaba palabras de abdicación.
El bergantín atracó.
En medio de aquel marasmo de lluvia y de cansancio, ni siquiera reconoció la dársena Napoleón que había inaugurado personalmente diez años antes. En el ínterin había sido rebautizada, por lo demás, como dársena Guillermo en honor del rey de Holanda.
No le llevó mucho tiempo hacer su bolsa de viaje: abandonaba las tres cuartas partes de sus pertenencias, como chubasqueros, botas náuticas, etcétera, que ya no le serían de ninguna utilidad y no harían sino volver inútilmente más pesado su equipaje.
Desembarcó. Incapaz de pensar, sólo se repetía las últimas instrucciones que había recogido diez meses antes, y en las que, a lo largo de los días en el mar, había fundado todas sus expectativas.
Pero el muelle estaba desierto. Ni rastro de sombrero de copa alta. Tampoco de ningún barril.
Esperó largo rato yendo y viniendo de un lado a otro.
De vez en cuando, un paseante solitario andaba a lo largo del muelle. Cada aparición le hacía estremecerse. Se ponía en evidencia, escrutaba el rostro de cada recién llegado con la esperanza de descifrar en él algún misterioso signo de reconocimiento. Pero el trabajador del puerto, que tenía prisa, ni siquiera había levantado la nariz al acercarse él. Y la harapienta que recogía unas mondaduras con su gancho entre los adoquines estaba tan absorta en su tarea que no le prestó mayor atención.
Un aguacero le hizo buscar refugio bajo un tejadillo. El frío comenzaba a penetrar en él. Permanecía allí, perdido y encorvado como una cometa cuya amarra se ha roto y que, presa del viento, ha caído al azar, al fondo de un terreno baldío, oculto a la vista.
Así pues, ¡el hilo que le había guiado desde su evasión se había roto! Un solo granito de arena había hecho descarrilar la maravillosa y precisa máquina, cuyos engranajes seguirían girando en el vacío ciega e inútilmente. Napoleón había sido abandonado a sus propios recursos, y a tientas tendría que abrirse camino hacia el alba incierta del futuro…
Antes de hacer nuevos planes, tenía que encontrar un hospedaje para la noche.
Como ya no le quedaban energías para una larga caminata, echó el ojo a la primera casa de huéspedes que encontró, un establecimiento de aspecto acomodado, sito en una estrecha callejuela que se enroscaba en torno al pie de la catedral.
En el vestíbulo, las aspidistras en sus cubretiestos de cobre muy bruñidos y la moqueta roja que llevaba a la escalera le hicieron pensar con inquietud en la cuenta, pero era demasiado tarde para echarse atrás.
Una vez en su habitación, un cuarto miserable que olía a cera, comprobó con cuánto dinero contaba. Sólo disponía de su paga de a bordo, pero calculó que esta modesta suma había de bastarle para pagar su viaje hasta París. A veces, antes de lanzarse a la última y decisiva aventura, era preciso recobrar las fuerzas. A riesgo de ver mermado seriamente su capital, decidió tomarse un día o dos de descanso en aquella pensión burguesa.
Durante veinticuatro horas no se movió de su habitación. Antes de emprender ese crucial cambio en su destino, necesitaba tanto un descanso como un tiempo de recogimiento en sí mismo.
Pero esto último le fue poco menos que imposible. La ciudad estaba en fiestas, no sabía por qué circunstancia. Pensó en informarse al respecto con una sirvienta que barría su habitación, pero luego olvidó hacerle la pregunta. Después de todo, ¿qué le importaba?
Unas máscaras grotescas, escapadas de los cortejos que debían desfilar a lo largo de los grandes bulevares, acababan extraviándose a veces, formando pequeños grupos saltarines y guasones, en la parte baja de la callejuela. A ráfagas, se oía el estallido de lejanas fanfarrias.
Luego, el domingo por la tarde, hubo un concierto de carillón en la catedral; esa catedral, cuya torre sumía a toda la callejuela en una perpetua penumbra, cerraba el horizonte de su ventana como un acantilado cuya cima no pudiera verse. Durante tres horas su habitación se vio inundada por el sonido de las campanas. Fue aterrador. Se dejaba oír el bombardeo implacable de las gruesas campanas mayores, entremezcladas con las tintineantes cascadas de campanas más ligeras. Su habitación, la casa de huéspedes, el callejón entero temblaban bajo estos enormes mazos resonantes. El espacio ya no era más que un tanque abrumado de ecos. Sentado en su cama, Napoleón tenía la mirada clavada, por el asombro, en las hortensias del papel pintado, mientras su cabeza estaba a punto de estallar bajo aquella tormenta de bronce que martilleaba con sus tañidos formidables, con sus ritornelos burlones.
Finalmente, esa misma tarde, los miembros de la llamada Sociedad Artística y Literaria vinieron a tomarse unos mejillones en la sala de banquetes de la primera planta. Pero las canciones de taberna ya no consiguieron llegar hasta Napoleón; se había enfrascado, finalmente, en un sueño insomne.
Al día siguiente por la mañana amaneció despejado. Hacía bastante frío, pero en el cielo se abrían muchos claros de azul por los que el sol hacía relumbrar charcos de luz en muros y tejados.
Napoleón, que ya se sentía mejor, pagó la cuenta y tomó el coche correo de Bruselas.
Una vez en camino, a pesar del traqueteo de aquella carraca, una energía nueva lo invadió ante la sola idea de que marchaba hacia el sur y de que cada giro de rueda le acercaba a París. Entre breves chaparrones, había largos intervalos de sol durante los cuales la campiña le parecía ya más amena. El fúnebre río de la llegada, y también esos limbos oceánicos en los que su alma había estado a punto de disolverse, parecían ahora lejos de su memoria, contenidos por un tranquilizador horizonte de campos y de bosques. En medio del alegre cascabeleo, el coche correo marchaba rápido, a trote largo de sus cuatro percherones, y las ruedas atronaban sobre el adoquinado de cantos rodados, mientras a toda marcha se pasaba revista a unos regimientos de álamos.
Cuando hubo llegado a Bruselas, antes de tomar una decisión en cuanto al itinerario de la etapa siguiente, fue al Hôtel de la Poste para aplacar la sed.
Al ir a pagar la consumición (un café de un gusto un poco agrio a achicoria que desgraciadamente iba a reavivar su úlcera), una inscripción multicolor pegada en el cristal situado detrás del mostrador atrajo su mirada. Este aviso, claramente destinado a los turistas insulares, estaba redactado en inglés. Aunque Napoleón ni siquiera poseía los rudimentos básicos de esta lengua, no le fue difícil adivinar el sentido:
VISIT WATERLOO & THE BATTLEFIELD!
Especial coaches. Interesting prices for groups!
Take your inscription here!
—¿Qué desea el señor?—le preguntó la dueña dejando una jarra de cerveza que acababa de enjuagar—. Oh, sí, Waterloo, claro, señor. Salimos en grupo mañana por la mañana; nos reunimos a las nueve y cuarto delante de la puerta del hotel. Si quiere usted acompañarnos, todavía estamos a tiempo de reservarle un sitio. Un florín sesenta y cinco ida y vuelta, consumiciones no incluidas; pero si lo desea, pagando un suplemento de cuarenta y cinco céntimos puede inscribirse a tanto alzado para un almuerzo en el Auberge du Caillou y para la visita al campo de batalla con guías cualificados… ¿Le inscribo, señor? ¿Desea dejar algo a cuenta?
Dejó caer medio florín sobre el mostrador.
La dueña trató de inscribirle igualmente para la visita guiada y el almuerzo, pero él se negó con firmeza a dejarse arrastrar a unos gastos suplementarios. La parada en Bruselas y la excursión a Waterloo representaban una gasto imprevisto que había que compensar mediante un ahorro más estricto. A la mañana siguiente se abasteció simplemente de dos panecillos envueltos en un periódico; estas modestas provisiones habían de bastarle para la jornada.
El coche partió a la hora fijada. Aparte de Napoleón, llevaba a seis ingleses y a seis inglesas.
Salieron a buen paso por la carretera de Charleroi. Hacía un tiempo excepcionalmente bueno para la estación. Aunque no era más que abril, la jornada se anunciaba radiante y tibia.
Las damas se extasiaban ante lo pintoresco del paisaje, y los señores inspeccionaban la campiña con aire satisfecho, como si fueran los propietarios.
Tras una hora de camino, cuando el cochero señaló con la punta de su fusta un lejano bulbo verdusco que remataba una iglesia de ladrillos, y anunció: «¡Waterloo!», una alegre excitación se adueñó de...