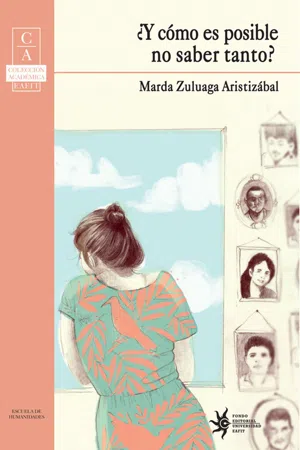
eBook - ePub
¿Y cómo es posible no saber tanto?
Tensiones y vicisitudes en la reconstrucción oficial de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia
- 198 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
¿Y cómo es posible no saber tanto?
Tensiones y vicisitudes en la reconstrucción oficial de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia
Descripción del libro
¿Y cómo es posible no saber tanto? De Marda Zuluaga Aristizábal es un texto sólido y juiciosamente construido, palabra a palabra, gesto a gesto, imagen a imagen. Se trata de un análisis de las transformaciones en la definición y aplicación del deber de memoria del Estado a partir de la creación y elaboraciones del grupo de memoria histórica. Indaga por el conflicto armado colombiano desde la perspectiva de una ciudadana que, enfrentada a la vida fuera del país, se interroga por una historia que, al igual que muchos colombianos y colombianas, vivió sin saberla y mucho menos comprenderla.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a ¿Y cómo es posible no saber tanto? de Marda Zuluaga Aristizábal en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Historia y Referencia histórica. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoriaCategoría
Referencia históricaCapítulo 1. El país de todas las luchas.
Tipos de confrontación y actores armados en Colombia
Colombia es un país que tiene esas maneras tan contundentes y crueles de zanjar las desavenencias y progresa en medio de rencillas que han extraviado su punto de partida y es difícil saber cuándo, dónde y por qué se iniciaron. Allí hay un caos funcionando ya sin razones. Además
de las muchas que se podrían ordenar, clasificar y esgrimir,
se desenvuelven con autonomía mecanismos fuera de control.
de las muchas que se podrían ordenar, clasificar y esgrimir,
se desenvuelven con autonomía mecanismos fuera de control.
Jaime Correas, Los falsificadores de Borges
De Colombia suele decirse que es un país sin memoria (Schuster, 2010; Pécaut, 2004). Cuáles son las razones que subyacen a esta afirmación y cómo se relacionan con ella las políticas de memoria, silencio y olvido promovidas desde el Estado como actor principal del campo político, serán algunas de las preguntas que guiarán el presente libro.
Para responderlas es importante esbozar un panorama histórico de la violencia en Colombia, puesto que sus orígenes tienen, entre otros, un carácter político, y aunque en la actualidad estén en juego otras formas de violencia (como la delincuencia organizada o la derivada del narcotráfico), el contexto conflictivo del país no puede entenderse sin remontarse a las guerras civiles del siglo XIX, la división bipartidista entre liberales y conservadores (heredera de la oposición entre federalistas y centralistas después del proceso de Independencia) y la lucha intestina por el poder de la nación entre las ópticas liberal y conservadora, que por siglos se negaron a reconocer matices y divergencias en el ámbito democrático.
Aunque es un lugar común referirse al 9 de abril de 1948 como el día que marcó el inicio de La Violencia (con mayúscula, para referirse a un período más o menos específico que iría hasta 1965), una mirada retrospectiva sobre la historia de Colombia evidencia una tradición de luchas por tierra, derechos y poder, de las cuales el episodio emblemático del Bogotazo1 es una expresión desbordante, mas no la que marca el inicio de las confrontaciones, pues estas venían de tiempo atrás.
Desde 1812 –aun antes de que se hubiera concretado en la práctica la independencia de España– y hasta 1902, se sucedió una serie de guerras civiles que inició con la denominada Patria Boba2 y culminó con la Guerra de los Mil Días3 y la pérdida del estado federal de Panamá. No nos detendremos aquí en la descripción de estas guerras, pero sí señalaremos que sus causas y principales actores tuvieron fuerte incidencia ideológica y partidista, una lucha por formas de gobierno opuestas en sus medios y en sus fines, que hicieron de estos años uno de los períodos más convulsionados de la historia de Colombia, al menos en lo que a guerras propiamente declaradas se refiere. Según Jorge Holguín: “nueve grandes guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales, ambas con el Ecuador; tres golpes de cuartel, incluyendo el de Panamá, y una conspiración fracasada”, se dieron entre 1830 y 1903 (Holguín, 1908: 143-144). Debido a la alternancia del poder que se fue dando entre estas sucesivas guerras, se proclamaron durante el período siete constituciones que iban imponiendo al país un cariz federalista o centralista, laico o católico, de amplias libertades o grandes represiones, dependiendo del partido que se ubicaba en la presidencia y que regía por un tiempo variable. Álvaro Tirado Mejía afirma, no sin ironía, que esto dio pie “a que se debatieran temas divinos y humanos: el federalismo y el centralismo, la separación de la Iglesia y del Estado, la enseñanza laica o confesional”, todo lo cual servía “de motivo para que brillantes ideólogos con brillante argumentación dieran las razones ideológicas por las cuales se debía adoptar una política” (Tirado Mejía, 1995: 12). En términos prácticos, además del clima de zozobra y los miles de muertos que dejaron las sucesivas guerras, “el debate sobre asuntos tan genéricos como el centralismo o el federalismo, se concretizaba en la mayor o menor influencia que las oligarquías regionales podían adquirir para resolver en su beneficio el problema agrario y para disponer con mayor libertad del poder regional” (1995: 12).
Entre 1902 y 1948, el ambiente guerrerista se atenuó un poco y se vivieron períodos de relativa calma (Sánchez, Díaz y Formisano, 2003) con gobiernos hegemónicos de ambos partidos: de 1886 a 1930 se mantuvo en el poder el Partido Conservador y después de esa fecha, y hasta 1946, el país estuvo en manos del Partido Liberal.
Este panorama amplísimo de las guerras civiles en Colombia tiene como fin evidenciar que el clima de tensión y violencia política ha sido una constante en el país y, por lo tanto, la elección del 9 de abril de 1948 como fecha emblemática que señala el inicio de una etapa denominada justamente La Violencia, es, como toda operación que torna emblemática una fecha, una construcción que busca transmitir ciertos sentidos (Jelin, 2002). Su preponderancia en la historia y la memoria nacionales no puede hacernos perder de vista que los sucesos desatados ese día se enmarcan en una cadena de tensiones de muy vieja procedencia. Nos adherimos aquí a la perspectiva de Pécaut:
La persistencia de la violencia social y política demuestra muy bien la intensidad de las divisiones sociales y políticas. El término “Violencia”, como se sabe, ha servido de nombre propio para designar esa especie de guerra civil, conjunción de fenómenos muy heterogéneos, que produjo 200.000 muertos en el curso de los años 1944-1965. Este episodio se inserta en realidad dentro de una trama mucho más extensa. La violencia enlaza con las guerras civiles del siglo XIX. Sigue desempeñando un papel central después de 1965, y no hay elecciones en las que no se evoque el riesgo de que se vuelva a generalizar (Pécaut, 1987: 17).
Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos afirmar que el 9 de abril es, a la vez, expresión del estallido de una crisis social en un momento específico de la historia nacional y advertencia sobre lo que podría volver a suceder de mantenerse las condiciones estructurales que lo hicieron posible en 1948. Así, se trata de una marca tanto de historia como de memoria, en tanto se registra un evento preciso (conocido como el Bogotazo) al tiempo que se lo emplea como memoria ejemplar (Todorov, 2000) que ha sido usada con muy diversos propósitos: desde la amenaza vedada que supone la pérdida de autoridad del Estado hasta su empleo como ejemplo de aquello que no debería volver a repetirse, pasando por el uso de la figura de Gaitán como símbolo de luchas y reivindicaciones populares.
Si bien ningún historiador desconoce la importancia de este día dentro del marco general de la historia nacional, su uso como fecha emblemática del comienzo de La Violencia sí ha sido problematizado y pueden rastrearse varias posiciones en cuanto a este origen. Gonzalo Sánchez, en Guerra y política en la sociedad colombiana (1991: 223-225), indica que hay por lo menos tres: 1) que comenzó en 1948, con el asesinato de Gaitán; 2) que comenzó dos años antes, en 1946, con la caída de la República Liberal y el regreso al poder del Partido Conservador; o 3) que comenzó incluso antes, entre 1944 y 1945, justamente durante el gobierno liberal. Cada una de estas periodizaciones privilegia hechos específicos que le dan un sentido particular al conflicto y orientan la manera de entenderlo, con sus respectivas consecuencias no sólo interpretativas sino políticas. Cada posición, como se desprende de su descripción, apunta a responsabilizar a uno u otro de los partidos tradicionales como desencadenante de la época de terror generalizado que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX.
En cualquier caso, el asesinato de Gaitán, sea que se tome como hecho de apertura o como hito de gran importancia en el estallido de violencia generalizada que se vivió en el país por un extenso período, es símbolo de una transición entre guerras declaradas, con bandos claramente delimitados, y un ambiente más amplio e inespecífico de cruentas confrontaciones (La Violencia) que, a su vez, se convierte en antesala de lo que a partir de la década de los años ochenta4 comenzó a llamarse conflicto armado interno, dándole nuevos matices a unos enfrentamientos que no podían ser entendidos meramente como una continuidad de aquellos que habían sido aplacados por el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. En los apartados siguientes se procurará desarrollar esta afirmación y esbozar un panorama del conflicto armado en el pasado reciente. Guerra, violencia y conflicto armado son nociones ampliamente usadas por el Grupo de Memoria Histórica en sus informes, razón por la cual una exploración de los enfrentamientos que se han presentado a lo largo de la historia del país, y las formas en que han sido nombrados y presentados, se torna una tarea ineludible antes de pasar al análisis de las producciones del GMH.
Democracia y exclusión en la política colombiana
Hablar de la lucha partidista es un lugar común –pero necesario– a la hora de entender la dinámica de la violencia y el conflicto en Colombia. Como vimos, dos han sido los partidos tradicionales relacionados con esa lucha: el Conservador y el Liberal, cada uno heredero de tendencias opuestas que comenzaron a perfilarse desde los primeros momentos de la Independencia, relacionadas tanto con la forma de gobierno –centralista o federalista– como con el manejo de la economía, la educación y las libertades individuales. Durante el siglo XIX, la división entre estas dos tendencias fue algo común a varios países recién independizados, pero en Colombia esa división se mantuvo a lo largo del siglo XX y no ha sido del todo superada en la época actual.
Para el historiador Álvaro Tirado Mejía (1996), las diferencias entre los partidos Liberal y Conservador no son tan estructurales como se ha pretendido mostrar, pues ambos son creados bajo la influencia del ideario liberal europeo característico de los años de su conformación (1848 y 1849, respectivamente), aspecto que fue un denominador común en la mayoría de los nacientes partidos políticos en América Latina; pero que, como señala Bethell, constituyen una paradoja, pues se trata de una “adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales” (1997: 8). En el caso colombiano hay que resaltar, sin embargo, que hay una marcada diferencia entre quienes conforman los partidos y los intereses prácticos que los animan: los conservadores deben su nombre justamente a su interés por conservar el estado de cosas heredado de la Colonia y por eso estuvieron entre sus fundadores esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango y clérigos; en cuanto al Partido Liberal, sus principales adeptos eran aquellos menos favorecidos por el poder tradicional y a quienes les convenía una transformación profunda del orden estatal, como los comerciantes, los esclavos, los indígenas y los artesanos.
Más allá de la ideología de base, Tirado Mejía (1996) subraya el problema religioso como el real punto de separación entre los partidos. La injerencia de la Iglesia llegaba para la época a todas las áreas relevantes del poder político, desde la acumulación de bienes hasta la educación. Las simpatías y alianzas de sus más altos jerarcas estuvieron siempre del lado Conservador y, sacando provecho de su amplia presencia en el territorio nacional y de la fuerte ascendencia que tenían sobre una población mayoritariamente rural, con bajo nivel educativo y férrea devoción católica, hicieron del púlpito un espacio de proselitismo, a veces sutil, a veces directo e incendiario. De este modo, la Iglesia jugó un papel central tanto en las guerras declaradas y los enfrentamientos sin cuartel entre seguidores de uno y otro partido, como en las contiendas electorales. Su influencia llegó a tal punto que, según relata Bushnell, en 1913 un sacerdote antioqueño declaraba ante sus fieles: “Hombres y mujeres que me escucháis, tened presente que el parricidio, el infanticidio, el hurto, el crimen, el adulterio, el incesto, etc., etc., son menos malos que ser liberal, especialmente en cuanto a las mujeres se refiere” (1994: 230).
En un país con escasa o nula formación política, una institucionalidad débil y una Iglesia omnipresente, no es extraño que las filiaciones partidarias estuvieran motivadas más por simpatías sin fundamento o asentadas en la tradición familiar que por una adhesión genuina a tal o cual discurso (Tirado Mejía, 1996; Duplat, 2003). Pero si la adhesión ideológica no era genuina, la partidaria lo era en extremo, existiendo familias o incluso zonas enteras que profesaban f...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Agradecimientos
- Contenido
- ¿Y cómo es posible no saber tanto?
- Introducción
- Capítulo 1. El país de todas las luchas.
- Capítulo 2. Del silencio a la evocación.
- Capítulo 3. Saber, reconocer, recordar.
- Conclusiones
- Bibliografía