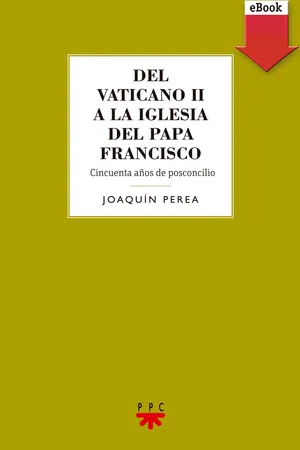![]()
1
EN LA ESTACIÓN DE SALIDA CON VIAJEROS EN SITUACIÓN CONFUSA
Los primeros pasos dados por el papa Francisco parecen significar el comienzo de un recodo en el camino que estaba recorriendo la Iglesia en los últimos treinta años por lo menos. Se estaba verificando un proceso que nos conducía inexorablemente a un gueto cerrado, al margen de los problemas reales del mundo, del conjunto de la sociedad. La encíclica programática papal ha sido una llamada a constituirnos como «Iglesia en salida» (EG 20-24). La pregunta que plantea inmediatamente esa convocatoria es: ¿camina la Iglesia hacia un modelo más evangelizador, se esfuerza en realizar la propuesta papal de considerarse semper reformanda?
La situación en que el papa la encontró al asumir su ministerio de comunión más bien podría calificarse de inmersa en la confusión. Cincuenta años después del Concilio no era perceptible un movimiento amplio y articulado en relación con la reforma de la Iglesia. Bastantes se manifestaban convencidos de que las discusiones constantes sobre la reforma solamente traen innecesarias inquietudes al propio campamento, y además dañan la capacidad de arrastre de la Iglesia católica en el ámbito público. Los puntos cruciales del Concilio, aunque se mantenían generalmente como fundamentos reconocidos de la Iglesia católica actual, estaban siendo silenciados, a veces tergiversados, o no eran igualmente valorados por todos.
Por otra parte, tampoco cabría decir que la imagen visible de la Iglesia estuviera marcada por graves conflictos abiertos. Más bien estaba sucediendo un fenómeno de desenganche. La vinculación a la Iglesia en conjunto disminuía, y las comunidades cristianas nucleares parecían atrofiadas, con lo cual se estaba apagando la caja de resonancia del anuncio evangelizador o de cualquier proyecto pastoral. Más de uno, personas y grupos, se habían resignado ante las decisiones rigurosas del magisterio o habían emigrado a causa de la frustración o del escaso interés por los contextos intraeclesiales de reflexión y debate.
Resultado: muchos, si no la mayoría, de los católicos nominales ya no tienen grandes problemas con su Iglesia, porque se han acostumbrado en estos años a regular su relación con el patrimonio católico de la fe, con sus exigencias éticas y con los ofrecimientos religiosos de la Iglesia según sus propias decisiones o según los condicionamientos de su entorno social.
Otros cuidan su pequeño jardín espiritual peculiar, su variante de piedad católica, sin que con ello se sientan en conflicto con las autoridades o con las estructuras oficiales eclesiales.
En fin, la descripción puede ampliarse, cosa que haremos más adelante, pero lo dicho es suficiente como punto de partida para hablar de confusión de la Iglesia en el momento presente. La confusión procede, a nuestro entender, del desarrollo y la confrontación entre sí de varios fenómenos eclesiales que resumimos a continuación.
I. SÍNTOMAS GENERALES DE LA CONFUSIÓN
1. Ensoñación sobre nuestra brillante historia
Un trasfondo común de la sordera al mandato de salida y de los varios intentos de retirada ante la conflictiva situación presente es el recuerdo de la apariencia grandiosa de la Iglesia como fuerza cultural universal y única de Occidente.
La fijación en el ayer de la Iglesia, en su figura, en su brillo, en su universal validez para entonces, es un rasgo característico de los grupos que sueñan con la imagen de la Iglesia del pasado. ¡Aquella Iglesia que sabía trasladar sus convicciones doctrinales a máximas prácticas y a modelos de comportamiento de forma clara y con una aceptación casi universal en el grupo!
Lo cierto es que, a pesar de blasonar de universalismo, era una Iglesia que prácticamente correspondía a un estrato social pequeñoburgués y rural, donde se vivía la fe sin demasiadas complicaciones. Decía anunciar un mensaje válido para todos y, sin embargo, no se sentía especialmente intranquila por su particularismo confesional, político y cultural, porque se consideraba a sí misma la más numerosa y socialmente influyente.
El efecto de esta ensoñación es la recaída en la cerrazón y actitud defensiva preconciliar. Ello ha sido posible porque la anterior actitud de gueto que dominaba en la Iglesia solo se había superado en el primer posconcilio de forma parcial, no suficientemente radical: muchos dirigentes y responsables eclesiales han retornado a las antiguas mentalidades y a las viejas estructuras. Estas han sido demasiado resistentes, estaban demasiado atoradas como para que el empuje y la voluntad nacidos en el Concilio pudieran imponerse de forma duradera.
2. Miedo al presente adverso
Las opciones misioneras propuestas por el Concilio y reiteradas por el papa Francisco significan aventurarse en el mundo. Lo cual requiere un profundo cambio de mentalidad: para el servicio de la Iglesia a la sociedad, para la solidaridad con los hijos de esta tierra, para el diálogo con los que piensan de otra manera y tienen otra fe, en resumen, para salir del gueto. Ello choca en la vida cotidiana eclesial, con las reacciones de los miedosos persistentes, con los defensores del statu quo. Hay que salvarse de lo extraño y desacostumbrado, enderezar la ruta hacia el país que abandonamos y mantenerse en las instituciones católicas acreditadas desde siempre. Así pues, este proceso nace del miedo, de la desilusión ante el fracaso, de la preocupación asustadiza por el Evangelio y la Iglesia.
Desde luego no podemos olvidar ingenuamente que los católicos en nuestra sociedad industrial ilustrada muchas veces son empujados a una existencia de gueto. En diversos ámbitos de la vida pública (política, sindicato, empresa, medios de comunicación, etc.) se está produciendo el atropello de los creyentes, los cuales teóricamente tienen libertad para la presencia pública, pero prácticamente se encuentran apretados dentro de estrechas fronteras. Ante las agresiones a la fe en esos ámbitos se puede comprender que los cristianos tengan la tentación de encerrarse intra muros y anhelen una institución que les proteja.
Cuando una buena parte de los responsables eclesiales ante las cuestiones hoy planteadas reaccionan tan fuertemente con actitud defensiva, parece que detrás se esconde el temor a aventurarse de manera libre en el diálogo. Temor de que se abran las puertas al libertinaje, de que se abandonen la disciplina y el orden, de que los ideólogos de izquierdas puedan ser determinantes del pensamiento teológico de forma peligrosa.
Una de las características de la actitud analizada es que en lugar de la solidaridad con la sociedad en que vivimos aparece una especie de resentimiento hacia ella; o incluso se piensa que hay que emprender la lucha en su contra. No se ha comprendido que hoy, cuando la laicidad del Estado es una conquista de la cultura humana y cuando los cristianos a menudo solo pueden dar testimonio creíble por su presencia, esa concepción de las cosas impide el diálogo evangelizador.
En realidad se trata de temor a «la salida» misionera, que supone un diálogo abierto. «¡Así no!», se dice a veces por temor al riesgo. No se percibe que la transformación de la realidad conlleva un largo camino, muchas veces sin resultado, pero que debe asumirse cuando uno está profundamente convencido de ser enviado al mundo por el Espíritu de Jesús, afirma que ahí se encuentra el desafío y la oportunidad evangelizadora y camina a través de las crisis, aunque se cometan errores.
3. Búsqueda de seguridad
Ante el proceso agudizado de modernización de la sociedad, por una parte, y ante la reforma conciliar, por otra, transformaciones ambas que han cuarteado las características específicas del confesionalismo católico, se busca seguridad en la supuesta validez absoluta de la tradición preconciliar. En ella lo tenemos todo. De todo esto debe darse testimonio frente a un mundo que no sabe dónde va y que por sí solo no alcanzará nunca la salvación.
Es este el modelo de una Iglesia tradicional que levanta la cruz para testimoniar que de allí viene la redención, que, aun sin negar todos los valores de la modernidad, la tacha de relativista y secularista. Los cristianos que asumen este modelo se sienten investidos de una misión salvadora única. Por tanto son fundamentalistas y poco abiertos al diálogo.
Dicho fundamentalismo ha encontrado eco en los miedosos ante el empuje de la modernización. Como un «resto de Israel» se mantienen firmes en la demarcación nítida y absoluta de aquellas fronteras que separaron en otra época el «ambiente católico» del mundo de fuera. Tal espíritu de repliegue se apuntala con la idea bíblica de que «Dios es nuestra fortaleza y nuestro baluarte» (cf. Sal 18,2-3).
Muchos dirigentes eclesiales se esfuerzan en mantener el control sobre un espacio que ofrezca seguridad en medio de un ambiente que cambia con gran rapidez. Desean un mundo cristiano claramente delimitado para poder mantener sin discusiones lo que se defiende como pureza doctrinal y se exige como comportamiento obediente a unos miembros a los que no se permite la apertura hacia fuera. Porque «fuera de la Iglesia no hay salvación».
Quienes se dejan llevar por tales miedos experimentan las modificaciones de las estructuras eclesiales o «las novedades» de la teología como abandono, el cambio como inseguridad, y reaccionan necesariamente con el rechazo a la sensación de que todo se tambalea. Para ellos, la aceptación del pluralismo intraeclesial es debilidad, el anuncio adaptado a la época es uniformarse con el mundo, aceptar la autonomía de la realidad temporal significa permitir que crezca la soberbia de la humana autarquía. Los peligros son la consecuencia ineludible de lo nuevo. Desean retornar a una Iglesia como sistema cerrado, como lugar con claras respuestas vinculantes a las preguntas insistentes de la sociedad. ...