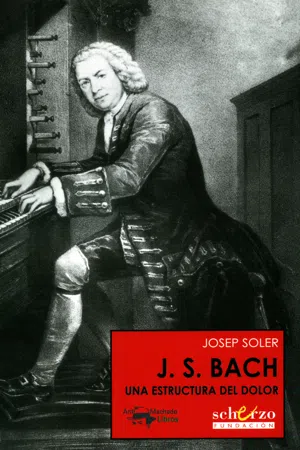
- 210 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
J. S. Bach. Una estructura del dolor es el fruto de una larga y continua reflexión sobre el sentido último de la obra del genial compositor alemán. Un acercamiento a la inmensa obra bachiana como el que nos propone Soler es sólo posible cuando se parte de una honda reflexión acerca de su significado, que va más allá del análisis puramente musical -aunque éste ocupa un lugar central en el libro- hasta alcanzar una dimensión religiosa, existencial y metafísica que abre nuevas vías de comprensión de un universo cuya riqueza se revela como inagotable.
Soler nos conduce hasta el corazón mismo de un período de excepción de la creatividad humana en el que la obra de J. S. Bach es uno de los episodios fundamentales de una revolución científica y humanística cuya fulguración ha atravesado los siglos, hasta nuestro tiempo.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a J. S. Bach de Josep Soler en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Medios de comunicación y artes escénicas y Música clásica. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
II
BACH EN SU TIEMPO: IDEA Y VOLUNTAD
Esta es, a grandes rasgos, la curva ideológica y técnica, si así puede decirse, aquella que inició nuestra música, la que evolucionó junto con el acaecer de toda su vida artística, religiosa y política y la que, en el caso de Bach, regía en el momento de su vida; pero era también la técnica y su evolución la que iba a ser afectada por su obra y la manera con que él supo manejar, ampliar y torsionar, los medios de que dispuso para dejarlos plenos de potencial que iban a fecundar los futuros de aquellos compositores que le seguirían en su paso sobre la tierra: técnica, ortografía y sintaxis; moral, propia de la voluntad y, asimismo, idea, estrictamente del ámbito de la escritura musical, propia del pensar con el que se estructura la obra que el compositor entrega, fundamento sobre el que puede desarrollarse el impulso creador y la ética que lo guía y condiciona.
Entonces y ahora eran los dos puntos oscilantes, orbitando uno dentro del otro y alrededor, el segundo, del primero, creando así la manera de organizar la ortografía y su necesaria sintaxis; pero la idea que los guiaba y los obligaba a este camino, el porqué la evolución era ésta y no otra, ello dependió de la voluntad, creemos que consciente, por lo menos como voluntad receptora, de diversos autores, que actuaron y se movieron a niveles harto alejados del trabajo de cada día y de las obligaciones que, aparentemente, tenían que servir y de la constante rutina del uso de los medios de «utilidad pública y reconocida» que tanto podrían haber facilitado, en el peor sentido de la palabra, la escritura de su obra, incidiendo en la comodidad y alejándolos del recto camino en la búsqueda de la obra de arte por sí, por el impulso de la necesidad interior y por la difícil perfección, en lo humanamente posible, de su escritura.
Bach escribía textos musicales didácticos, cantatas de iglesia, pasiones, para los días correspondientes de la liturgia o de la semana santa y música de cámara, asimismo, para la sociedad o la enseñanza; pero estos textos, en su extensión, profundidad y extrema calidad, se hallan muy lejanos de la servidumbre y de «lo práctico» que parece tenía que ser su único motivo y la prueba de su utilidad; todos ellos se escapan a las motivaciones que parecen justificarlos y adquieren una autonomía tan peculiar, están, en realidad tan lejanos del mundo para los que fueron escritos que parece casi imposible fuesen aceptados como algo natural y de «cumplimiento de encargo u obligaciones sociales».
Cantatas semanales pero, ¿quién podía cantarlas, con un mínimo de calidad musical, con sus infinitas sutilezas y complejidades?, ¿quién podía cantar las Pasiones, la gran misa, las Cantatas o tocar, tocar de verdad, «El Clave...» o las «Goldberg»? y, en otro campo, pero muy semejante en el caso ¿qué teatro de ópera podía representar, años más tarde, «de verdad», completos y tal como querían sus autores, Tristán o El Anillo y, en la actualidad, estas mismas obras u otras como La Mujer sin Sombra o Moisés y Aarón? Quizá esto quiere decir que para las comunidades que recibían estas músicas –y las que las reciben ahora50 –, su calidad y el nivel de su interpretación les era indiferente y se trataba sólo de llenar unos espacios o momentos que, por costumbre o por decreto eclesiástico o social, se tenían que llenar, de la forma que fuese.
Esta manera de actuar por parte del compositor, abstrayéndose de la labor utilitaria y de estricta conveniencia de cada día para buscar una calidad ideal, presupone una conciencia, muy clara, del valor de lo que estaba escribiendo y, también, del porqué se estaba haciendo de aquella manera y no de otra; era una visión, no únicamente de futuro sino de un presente de extrema urgencia: no sólo había la posibilidad de abrir puertas sino que, quizá asimismo, se estaban cerrando, con duro estrépito interior, puertas que ya nunca más se podrían volver a abrir; quizá se iniciaban caminos de futuro pero también el compositor, como el poeta, sabía que con él, con sus obras, con aquello que se escapaba de sus manos, se cerraba un largo, un larguísimo, período de la historia, y a él le tocaba una función fúnebre de cerrarlo, de hacer rodar la losa y sellar con ella una silenciosa sepultura que guardaba, en su interior, el tesoro de un legado muy lejano, fundamentado en trabajos y angustias casi olvidadas aunque, con esta operación, adquirían sentido concreto y propio y con ello tenían significado de final, de obra concluida.
Esta conciencia obliga con una peculiar angustia al artista y le hace, con dureza, mantener su trabajo con la firmeza del artesano y la tenacidad del obrero cotidiano: la revelación que le impulsa es, asimismo y al mismo tiempo, el hecho físico de su obra y la escritura de ésta: obra y esfuerzo, composición y recepción del objeto platónico, arribado directamente y sin esfuerzo –sin que se pueda hacer nada para evocarlo ni para desecharlo–, a las manos del escriba que lo recibe, lo interpreta y lo deposita sobre el papel, son una sola y misma cosa.
La obra concluida y la conciencia que le ha obligado a realizarla son siempre, para el artista receptor, cuando esta operación se realiza con toda su integridad, algo joven y con el perfume de algo que es siempre el comienzo de un nuevo camino, nuevo pero siempre dependiente y derivado, seguidor, de antiguos senderos y amplios caminos hollados quizá hace ya siglos pero siempre con un potencial de apertura, siempre dispuestos a seguir su curso y a continuar algo que sólo el espíritu humano, bajo el impulso creador, puede realizar: esto se detecta, con fragancia inimitable, en tantas y tantas obras de los primeros descubridores, de aquellos que no tenían casi pasado en que apoyarse (¿qué pasado, forzosa y relativamente breve, podían tener Leoninus o Machaut?) y también en aquellos que tenían un cierto fundamento, Ockeghem, des Pres, Palestrina, Antonio de Cabezón y Victoria, o, como en el caso de Bach, aunque el pasado ya casi había desaparecido para él.
¿Pudo Bach conocer a Monteverdi, los polifonistas flamencos, los compositores del Ars Nova y, anteriores a ellos, la riquísima aportación de los «organistas» de Notre Dame? Esto es más que improbable, pero, de una u otra forma, supo y pudo integrar en su obra, no sólo la totalidad de la producción de Occidente, sino que también, como en una vista total, aérea, asumió la multiplicidad de técnicas de escritura –parece haber conocido las manipulaciones a que se sometieron las voces contrapuntísticas, desde los más lejanos principios– y las más notables y peculiares agregaciones de acordes y choques de voces que, anteriores a él, se habían escrito, desde Machaut a Cabezón; ciertamente estamos simplificando el proceso, pero si Bach conoció a Couperin, Frescobaldi o Vivaldi51 , también es cierto que en su momento tuvo que tener grandes dificultades para descubrir –si es que quiso o pudo hacerlo– lo que se había escrito en siglos anteriores en Francia, por citar un ejemplo, y nos atreveríamos a decir que desconoció en absoluto52 cualquiera de las exquisitas y complejas aportaciones de Santa María, Bermudo, los miembros de la familia de Antonio de Cabezón, Correa de Arauxo o el riquísimo grupo de los vihuelistas españoles.
Pero, codificado o no, consciente o no, Bach supo establecer como norma de su escritura, de la obra que de él se iba proyectando, la idea básica de que la emoción y la estructura eran una sola y misma cosa y que esta unidad se manifestaba, –podemos decir, sin deformar los términos– se epifanizaba, a través de una escritura horizontal, siempre sumando las voces, vocales o instrumentales, siempre organizando la malla que iba trenzando el retorcerse del discurso de forma que el gran descubrimiento estructural de Occidente, la polifonía, era, no sólo técnica y manera de escribir, sino, esencia de la obra; y esta esencia era la obra.
El diálogo de las voces, ininterrumpido desde sus primeras obras conocidas, hasta el momento en que se detiene, vacía, la escritura de El Arte de la Fuga no es una manera de hablar adoptada por el músico; es la única posibilidad que tenía para que de él emergiera todo aquello que se le había dado y que debía entregarnos a nosotros –con tan exquisito cuidado y con el refinamiento inimitable de su artesanía–: ser y pensar son una misma cosa; escritura y pensamiento son para él, asimismo, una misma cosa.
Otros autores, desde Leonin, hasta Bach, desde Wagner o Schoenberg, hasta Webern o Berg hallaron su manera de ser en el manejo de las voces –Couperin, Rameau, Mozart o Beethoven se encuentran en un punto medio, como Bruckner, Strauss, Debussy o Mahler–, pero en todos ellos, de una u otra forma, la polifonía es expresión, en ella se encuentra la esencia de su escritura y su palabra, es decir, de su pensar y, en el pensar, confundido con el ser, éste se manifiesta.
No queremos decir que sólo en la polifonía se halle una perfección técnica o expresiva que no pueda hallarse en la monodia –bastaría el corpus del canto llano para desmentirlo–, pero sí que, vistas desde unos ciertos ángulos de peculiar complejidad (no por ello mejor o peor, pero sí muy incisivo, desde el grupo de autores que hemos citado y que ahora podemos contemplar a través de la figura de Bach) las manipulaciones, a menudo de extrema complicación, a que se sometió el material musical, ya desde la Musica enchiriadis, hasta Webern, Hindemith, Schönberg o Stravinski, han creado un enorme grupo de obras, de espléndida calidad y de contenidos increíblemente complejos, que sólo a estas operaciones deben la fuerza de su expresión y la personalidad única que adquieren por estas determinadas técnicas de combinar las voces.
Pero estas peculiares y complejas maneras de manejar el discurso musical, como ya hemos citado en otros textos, incluyen, con notable frecuencia, y desde los mismos comienzos de la música documentada, una insistencia, curiosa y de notable fuerza, en violar con el texto musical, aquellas leyes y sentimientos que están profundamente arraigados en el espíritu humano y que, asimismo, están en contradicción con lo que dice al hombre –a todos los hombres y desde siempre– y con fuerza casi irresistible, su «realidad empírica»: que se siente existir en el espacio –el mismo para todos– y que, para él, es infinitamente real la irreversibilidad del tiempo53 ; sin embargo, la música «existe» en un espacio –quizá nos atreveríamos a decir– no-local, ideal, en la imaginación y el recuerdo del oyente54 , que la revive cuando ya ha transcurrido en su tiempo particular y, con sus extrañas combinaciones, viola con frecuencia lo irreversible del tiempo, retrocede en su devenir –su mismo final es su comienzo: así lo dice ya en el título de una de sus obras un autor del siglo XIV–, se vuelve espejo del tiempo en otros momentos, se sobrepone a sí misma y se acumula en extrañas aglomeraciones en las que las diversas imágenes temporales –y aún de comienzo y final– coexisten sobre sí mismas (analícese la muerte de María en Wozzeck, acto III, compases 104, 105 en las págs. 414 y 415 de la partitura de orquesta).
También el compositor, cuando escribe, se siente empujado por aquella «furia musical» que, de no existir, no podría realizar su trabajo y no podría recibir aquello que se le entrega: y en el acto de recibir, la aglomeración de imágenes, motivos, sonidos y ritmos, sustancia de algo que aún no existe pero que, a través de sus manos, va adquiriendo presencia y forma, se coagula, como sangre que de algún lugar surge y en las notas que se mueven sobre el papel adquieren vida y se petrifican en éste: como el rey de las Islas, cantado por Strauss y Hofmannsthal, se van convirtiendo en piedra –piedra que canta, tal como el mar canta su canción y las nubes en los cielos también entonan su ilimitado canto– y allí, sin que nada lo pueda detener, se convierten en signos, semiología a la que quisiéramos acceder y descifrar pero que, por su misma naturaleza, desafía la traducción que nos la haría comprensible y revestida de sentido.
Y esta operación que para el artista no cesa, es un incesante movimiento de objetos, partículas que entre sí luchan y entre sí se fecundan y se multiplican; de ellas, surgen nuevas formas que inician nuevos círculos de vida y nuevas incitaciones para que éste pueda estar atento a la llegada, de improviso (inesperada por el instante y siempre esperada por el deseo), quizá en la noche de los sentidos, del objeto que sobre el artista se derrama y se confunde: y este objeto, desde los comienzos de la música occidental, ha sido un objeto manipulado y manipulador del tiempo.
Si Bach murió ciego, poco después de una desgraciada operación, ya no pudo tener el extraño privilegio de acceder a aquella mayor visión a que alude el hijo de Antonio de Cabe zón al editar la música de su padre; la ceguera no siempre garantiza un mayor y supremo conocimiento para el artista. Quizá hay otras cegueras y otras oscuridades y quizá en ellas se refugió este hombre que explica su vida como un continuo de «... disgusto, envidia y persecución...» (escrito en 1730) y del que J. Ph. Kirnberger (en un texto de 1773 y citado por su autor en 1782) dice que una fuga (de El Clave... I, en si menor, que cierra el primer volumen) «... es el mejor ejemplo de la expresión desesperada».
Expresión desesperada: una fuga, forma que parece ser sólo una estructura fríamente escrita y organizada y sobre la que, en los conservatorios, se habla como de algo más propio para ser escrito o compuesto, en el peor sentido de la palabra, con una especie de ordenador o sólo siguiendo fórmulas preconcebidas y rígidamente preparadas y no como, nadie se lo imagina, una «forma» apta para manifestar «expresiones desesperadas»; pero Kirnberger tiene razón: no sólo la última fuga, la que Bach quiso que cerrara el primer volumen, es una hermosísima elegía, si de esta manera queremos llamarla, en la que el total cromático (de una u otra forma, el total de los doce grados de la escala suenen en nuestros oídos, o en nuestra conciencia) no sólo se nos manifiesta con la desnudez de aquello que ya no admite consuelo, como un dolor petrificado, sino que también, por la extrema tensión de su música, se nos obliga a olvidar qué manipulaciones han intervenido en la expresión formal y el manejo del tema, qué es lo que técnicamente acaece, cómo se podría analizar la fuga...: su audición nos arrebata a su órbita y allí, en su trágico dolor, nos sigue conmoviendo y seguirá haciéndolo mientras algo humano y sensible pueda aún manifestarse en el hombre.
Pero llegar a este nivel (que aquí limitamos a una fuga aunque podríamos ampliarlo a tantas y tantas obras en las que, junto con la música, el texto que la acompaña lleva al paroxismo la emoción que transmite), alcanzar este nivel paraarrancar de lo profundo aquello que estaba oculto y patentizarlo, acceder a esta manifestación de la «verdad», supone poder someterse y hundirnos en esta profundidad de la que siempre algo nos llevamos cuando hemos conseguido llegar a ella: y este camino hacia dentro es un camino de ceguera y oscuridad, es un transitar por una vía en la que podemos ver – de paso y sin podernos detener– a quienes, sumidos en el dolor que no tiene semejanza reclaman nuestra admiración si no ya consuelo; y el artista no puede detenerse ante este requerimiento y tiene que proseguir su extraño camino hacia abajo, hacia la más profunda oscuridad, cada vez mayor en tinieblas y cada vez mayor en hondura; allí tiene que arrancar de la herida abierta aquello que se tiene que desocultar y manifestar en la operación de la verdad: sólo la voluntad sin límites del artista, iluminado, si se quiere, por su misma oscuridad que lo invade, puede acceder a este camino, áspero y más y más estrecho: la idea, el objeto que saldrá a la luz de los otros –y sólo de ellos– será el final de aquella inquisición y marcará, por su misma manera de ser, el inicio de otra operación; y la luz que pueda manifestar al espectador u oyente será para él y sólo para él: al artista le queda únicamente su oscuridad y su ceguera que le empuja a más oscuridad y a la pérdida del tacto, endurecidas ya sus manos, para ir tanteando, con dificultad extrema, en la oscura herida en la que debe volver a sumergirse: y allí, siempre, le espera este incesante recomenzar.
BACH EN SU TIEMPO: VIDAS Y PENSAMIENTO PARALELOS
En 1724 muere Newton (había nacido en el mismo año en que murió Galileo); vivió veintisiete años a la par que Juan Sebastián Bach, seguramente sin llegar nunca a saber nada de él; y, a buen seguro, éste tampoco supo nada de la existencia de uno de los más grandes físicos y pensadores de la historia, delhombre que cambió, ya de una manera definitiva, nuestra visión del mundo55.
Pero no creemos que esto sea una casualidad: los paralelos a que aludimos indican, asimismo, una corriente paralela de conceptos, sean artísticos, sean de organización y estructuración del concepto del mundo en el que vivimos: y esta es una rara función que pertenece al artista y al científico y en la que ambos deberían ir a la par: especificar qué es el mundo. Mostrar, patentizar y entregar la «descripción» de una parcela de su totalidad, un pequeño fragmento: ya es suficiente para que su labor, labor muchas veces de años enteros, quede justificada ...
Índice
- Preámbulo
- Agradecimientos
- I
- II