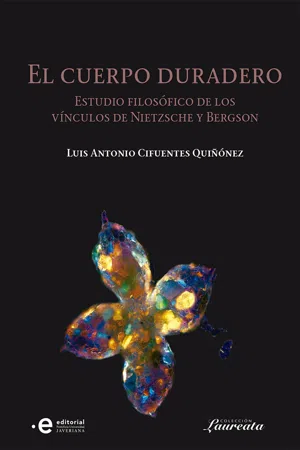![]()
Segunda parte
La fisiología, entre el dinamismo de los impulsos y los ritmos de la duración
Acabamos de establecer una posible relación entre las formas de hacer filosofía propias de Nietzsche y Bergson, dentro de cuyos engranajes el cuerpo parece constituirse en uno de los ejes fundamentales de su comprensión del mundo y de su pathos filosófico. Descubrimos el cuerpo implicado en el proceso mismo de interiorización que exige toda filosofía. El dolor, la resistencia frente a este, el esfuerzo, en fin, la enfermedad, vienen a convertirse en motivos de pensamiento y en puertas de acceso a nuestra relación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Al final de la primera parte de este escrito nos queda la inquietud de si el cuerpo es un factor de profundización. A esta cuestión se puede responder que sí, si tenemos en cuenta lo expuesto hasta este momento; no obstante, no queremos ahora partir de este presupuesto. Nos proponemos, más bien, preguntarnos: ¿qué nos profundiza? Con esta pregunta en la mente emprenderemos nuestro recorrido, comenzando por el llamado ‘periodo medio’ de Nietzsche y buscando si es posible establecer en ese momento una noción de interioridad en este autor; la búsqueda se concentrará en saber si al establecer esa noción se compromete en ella también una noción de la fisiología y cómo entenderla en sus relaciones con lo psicológico. Después de este estudio nos proponemos tanto examinar el papel del cuerpo en el capítulo primero de Materia y memoria de Bergson, intentando esclarecer la relación que existe entre espíritu y cuerpo, así como estudiar una posible resignificación del cuerpo mismo a partir de la intuición de la duración. A lo largo del proceso que ahora sigue, cuando lo encontremos conveniente, intentaremos trenzar algunos temas de las dos filosofías en los que encontramos una convergencia temática y de problemas en torno al significado que tiene el cuerpo vivo para Nietzsche y Bergson. La finalidad de este procedimiento será establecer, al término del trabajo, un posible complemento de las respectivas tesis de los dos autores en torno a la significación temporal del cuerpo vivo.
![]()
Capítulo III
La fisiología en el periodo medio de Nietzsche
Lo más evidente cuando uno se acerca a los escritos del periodo medio de Nietzsche1 es que en ellos se percibe un proyecto filosófico que hace de la humanidad el centro de sus análisis y la asume como objeto de disección, para usar una imagen tomada de Humano, demasiado humano I (cf. HDH I, §36). En este proyecto, Nietzsche pretende involucrar el modo de proceder de ciencias como la química y la psicología, entre otras. Preguntarse por el significado de la fisiología en este periodo es pertinente, no solo porque el cuerpo aparece en diversas ocasiones en los escritos publicados y en los fragmentos póstumos de la época, sino también porque, en la historia psicológica que se propone efectuar, Nietzsche se vale de descubrimientos de ciencias como la fisiología o la historia de la evolución de los organismos en las que el cuerpo es el objeto central de sus investigaciones. Vista desde esta perspectiva, esta época parece darle demasiada importancia a las ciencias en la labor filosófica; no obstante, Nietzsche insiste en los prólogos que escribió hacia 1886 para los libros de dicho periodo2 sobre el hecho de que estos son el fruto de experiencias muy personales: crisis, enfermedad, convalecencia, salud recuperada…
‘Yo’ estoy en ellos con todo lo que me ha sido hostil, ego ipsissimus, y aun, si se me permite una expresión más orgullosa, ego ipsissimum. Se adivina: tengo mucho – por debajo de mí… Pero siempre fue menester tiempo, convalecencia, lejanía, distancia, hasta que surgieron en mí las ganas de escorchar, explotar, destapar, ‘exponer’ (o como se le quiera llamar) con posterioridad para el conocimiento algo vivido y sobrevivido, un hecho o destino propio cualquiera. (HdH II, “Prólogo”, §1)
“Como se adivina”, aquí Nietzsche deja clara la importancia de la experiencia del filósofo para la producción de un pensamiento que alcanza el nivel de la filosofía, como venimos sosteniendo desde la primera parte de este escrito. Si esta experiencia pasa por las vivencias más personales y profundas, sentidas y desplegadas a nivel corporal, qué hay en ellas que se pueda elevar o, mejor, transfigurar en filosofía, sin que esta última se convierta en un recuento de las infidencias que solo le atañen a una persona muy concreta. ¿Qué es aquí lo más personal que es susceptible de volverse filosofía? ¿Qué experiencia es esa? ¿De qué cuerpo se trata en esta experiencia? En la primera parte de este escrito ganamos, además de un vínculo temático entre Nietzsche y Bergson, un campo problemático, a saber, el de la relación entre el cuerpo –lo dado– y el pensamiento; en Aurora de Nietzsche encontraremos un motivo común con Bergson, pues la dinámica de los impulsos allí descrita puede ser leída en el sentido de una multiplicidad interna, donde fisiología y psicología juntas están en la capacidad de proporcionar una comprensión sobre el carácter de la interioridad humana. Esta es la razón por la cual nos centraremos principalmente en los escritos del periodo medio de Nietzsche, pues en ellos encontramos motivos suficientes para exponer las complejas relaciones entre procesos fisiológicos y procesos internos.
La multiplicidad de los impulsos y la incorporación: modelo de lo interior
El filosofar histórico se opone al modo metafísico de pensar
El Nietzsche de La genealogía de la moral (1887), el que ya había expuesto y publicado sus pensamientos más personales y por los que la posteridad lo reconocerá como filósofo, nos dice en el prólogo a este “escrito polémico” que sus pensamientos sobre la “procedencia de nuestros prejuicios morales” datan de la época en que escribió Humano, demasiado humano I (1878) y, de igual manera, que en ese momento se manifiesta con claridad en él “una voluntad fundamental de conocimiento” (cf. GM, “Prólogo”, § 2). En el mismo prólogo, nos confiesa el autor cómo muy precozmente aparece en el pensador, tan dado a cavilar con profundidad y cuyos brillantes inicios se dan en la filología, una inclinación a preguntarse por la moral y, en concreto, por el origen del bien y del mal, como valores en los que la humanidad ha cifrado su propio significado. Con tal claridad aparece el problema que casi se siente con el derecho de llamar su a priori (cf. GM, “Prólogo”, § 3).
No se puede desconocer, sin embargo, que este inicio filosófico alcanza un desarrollo de sorprendente complejidad en Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales, de 1881. El cuerpo aparece en este libro de forma muy particular. En el § 119 expone las relaciones entre los impulsos en torno a la función de la nutrición, como Nietzsche decide llamarla, que, por más de sernos un tanto oscura, viene a dar cuenta del devenir propio de nuestra interioridad: “Aun cuando apenas pueda nombrar a los impulsos más groseros, su número y su fuerza, su flujo y su reflujo, su juego recíproco entre ellos y, sobre todo, las leyes que rigen su nutrición, seguirán siendo totalmente desconocidas” (A, §119).
Sin entrar en detalles sobre este aforismo, que posteriormente desarrollaremos, lo leemos en el libro enmarcado dentro una serie de aforismos que, en el segundo libro de la misma obra, tratan sobre el cuerpo. El inicio expone la preocupación frecuente en la filosofía nietzscheana sobre lo desconocidos que somos nosotros para nosotros mismos.
Los aforismos que, en una mirada rápida, es posible agrupar sobre este tema, en el segundo libro de Aurora, son los que van del §115 al §122. En ellos se observa cierta relación entre el problema del ‘sujeto’ y el ‘yo’ con el carácter peculiarmente humano de nuestros sentidos; se debe agregar además la preocupación por las relaciones entre los impulsos y el problema que plantea la relación ‘causa’ y ‘efecto’. Por lo demás, a este grupo de aforismos se debe agregar también el §109, que trata sobre las formas de “combatir la violencia de un impulso [eines Triebes]”.
Tanto el §119 como el § 116 insisten sobre lo limitado que es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. A este respecto se puede citar especialmente el inicio del §119: “por muy lejos que pueda llegar alguien al conocimiento de uno mismo, nada puede ser más incompleto que la imagen que formamos del conjunto de impulsos [der gesamten Triebe] que constituyen su ser”.
La hipótesis de Nietzsche sobre las leyes de nutrición de los impulsos, presente en el §119, lleva implícita una concepción sobre la fisiología y supone el carácter móvil y, si se quiere, en devenir de los impulsos que rigen a esta última. Más adelante volveremos sobre este aspecto supremamente importante para entender el papel del cuerpo en la obra del filósofo. No obstante, al inicio de la segunda parte de nuestro trabajo es de especial interés señalar el contraste entre la afirmación de corte escéptico, acerca de la oscuridad en que permanecen para nosotros las ‘leyes’ por las que se relacionan nuestros impulsos fundamentales, y la necesidad de conocernos mejor, con el fin de entender cuál ha sido nuestro aporte en la representación de nosotros mismos, del mundo y de nuestra relación con este. A este respecto podemos citar un corto texto del primer libro de Aurora, un tanto enigmático, sobre el conocimiento; es el §48: “‘Conócete a ti mismo’. A esto se reduce toda la ciencia. –Solo cuando el hombre haya alcanzado el conocimiento de todas las cosas, podrá reconocerse a sí mismo. Pues las cosas son los límites del hombre”.
Este aforismo parece explicar la preocupación, manifiesta desde Humano, demasiado humano I, por las explicaciones metafísicas y morales del mundo y de nuestras propias acciones. ¿Nietzsche estaría recetando la sentencia délfica y socrática del conocimiento de sí como llave de acceso a alguna verdad segura sobre nosotros mismos y el mundo? ¿Qué significado tendría este aforismo en el contexto del periodo medio de su producción filosófica, en el que parece defender la importancia de la ciencia para entender el origen y el valor de todas nuestras representaciones?
Es necesario, pues, retroceder en primer lugar al inicio del periodo medio nietzscheano y dejar de momento las afirmaciones de Aurora. Esto, para especificar la denominada por Nietzsche liberación “de lo que no pertenecía a mi naturaleza”, como afirma en Ecce homo (EH, “Humano, demasiado humano”, §1). De forma tal que Humano, demasiado humano, según la visión retrospectiva de Ecce homo, es “el monumento de una crisis” (EH, “Humano, demasiado humano”, §1).
Podemos afirmar, por lo pronto, que desde el inicio de Humano, demasiado humano I se esbozan al menos tres líneas de análisis con una finalidad explícita. Primero, la necesidad de cuestionar la forma como nacieron las cosas que valoramos más alto, intentando, para ello, “una química de las representaciones y sentimientos morales, religiosos, estéticos, lo mismo que todas esas emociones que vivenciamos en nosotros en el grande o pequeño trajín de la cultura y de la sociedad, e incluso en soledad” (HDH I, §1); para ello se necesita ir directo a preguntar por los orígenes y comienzos. Segundo, se requiere, por lo mismo, de un “filosofar histórico” y de “la virtud de la modestia” para una consideración de lo humano, pues “todos los filósofos tienen el defecto común de partir del hombre actual y creer que con el análisis del mismo llegan a la meta” (HDH I, §2); este hombre es una especie de hombre eterno, el de los últimos cuatro mil años “que nosotros más o menos conocemos” y que se han dado en llamar ‘Historia Universal’. De lo que surge una pregunta: ¿cuándo y cómo se fijó el carácter de la humanidad? Tercero, se requiere de un espíritu científico, de cultivar el método de la ciencia para ir más allá de las opiniones y de las convicciones arraigadas: “por eso hoy en día todo el mundo debería conocer a fondo al menos una ciencia: entonces sabría qué significa método y cuán necesaria es la más extrema circunspección” (HDH I, §635).
Estos tres aspectos se convierten en el andamiaje necesario cuyo fin consiste en liberarse de los ideales y buscar la libertad de espíritu. “No pertenece a ella [a la naturaleza de Nietzsche] el idealismo: el título dice ‘donde vosotros veis cosas ideales, veo yo – ¡cosas humanas, ay, sólo demasiado humanas!’… Yo conozco mejor al hombre…” (EH, “Humano, demasiado humano”, §1).3 Humano, demasiado humano representa, para Nietzsche, una crisis, la ruptura con los ideales. En pocas palabras, la metafísica hizo crisis; para él: “ – Allí donde vosotros veis y encontráis explicaciones metafísicas, yo veo cosas humanas, demasiado humanas”.
Así, al inicio del primer volumen de Humano, demasiado humano se esboza lo que podría ser un proyecto de trabajo, de cara a las filosofías que buscan el nacimiento de una cosa a partir de su contrario o el origen milagroso de lo valorado como superior, “inmediatamente a partir del núcleo y la esencia de la ‘cosa en sí’” (HDH I, §1). Donde la metafísica ve un origen incondicionado y esencial, Nietzsche se propone, pues, buscar cómo se dan los procesos de sublimación que llevaron a modificar el “elemento fundamental”, hasta su elevación a una altura donde queda “casi volatilizado”. No es dado aceptar ni el nacimiento a partir de contrarios ni la explicación metafísica, y por ello milagrosa, a partir de la cosa en sí. Para hacer más contundente su crítica, propone una “filosofía histórica, […] el más joven de los métodos filosóficos”, que no puede entenderse separada del método de la ciencia natural, incluso tampoco de la sociología. Con una filosofía de este corte es posible proponer, entonces, una “química de las representaciones y sentimientos morales, religiosos, estéticos”; es una filosofía carente del miedo obvio al peligro de sentirse y ser calificado de deshumanizado por preguntarse por “las cuestiones sobre origen y comienzos” (HdH I, §1). Es una química para contrarrestar y criticar la pretensión metafísica de buscar los orígenes en una esencia unilateral y cargada con un único significado.
Plantear una química aporta un punto de vista sobre los comienzos que deja de lado cualquier pretensión metafísica: buscar los comienzos no en los contrarios ni en las esencias metafísicas, sino ver, por ejemplo, el origen del altruismo no en el altruismo en sí, pues si lo hemos valorado altamente, este valor es producto de una sublimación. La química propuesta nos muestra lo así valorado a partir de la elevación de materiales viles, de la misma manera que en química “los colores dominantes se logran a partir de materiales viles, incluso menospreciados” (HdH I, §1), incluso irrisorios. La historia de las representaciones y sentimientos es intrincada, y la pretendida esencia buscada por los metafísicos como origen “fue construida pieza a pieza a partir de figuras extrañas a ella”, como diría Foucault (1997, p. 18.). Tal es el caso, por ejemplo, de la procedencia de la moral de la distinción, descrita en Aurora §30.
Ahora bien, no se piense la referencia a la química como un recurso meramente positivista a una ciencia exacta o como una metáfora de lo que debe ser la actividad filosófica. Cuando Nietzsche propone la filosofía histórica unida a otras ciencias, se trata de asumir un espíritu histórico-científico en la filosofía y, por ello, acudir a explicaciones de la psicología, la historia, la fisiología, la historia de la evolución de los organismos, la química, la sociología… Se trata, pues, de seguir el proceder y método de las ciencias para acercarse al nacimiento de las cosas que adquirieron un sentido metafísico y describir los diversos avatares de su desarrollo, cuyo valor, más que metafísico, es humano, demasiado humano.
De tal forma, es posible afirmar que la crítica a la metafísica hace parte de una propuesta para un tipo de filosofía que, por lo pronto, podemos llamar histórica. Esta filosofía busca señalar, allí en el nacimiento, el tipo de materiales de los que han surgido aquellas cosas valoradas tan altamente por nosotros y a las que llevamos hasta una altura metafísica. Es interesante que en Humano, demasiado humano el examen químico cubra tanto los sentimientos como las representaciones, porque en ambos Nietzsche ve, más allá de sus contenidos, su surgimiento a partir de un proceso de elevación o sublimación química. Contrario a la creencia de los metafísicos de pensar las cosas valoradas altamente con un origen en la cosa en sí, el punto de partida de la propuesta nietzscheana es desesencializar los orígenes y examinar los “materiales viles” y “menospreciados” en sus o...