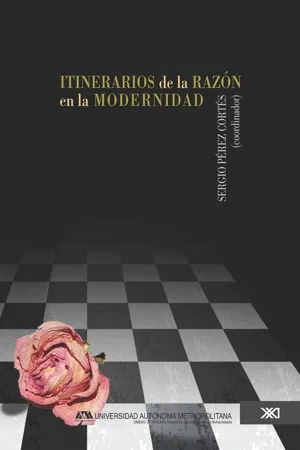![]()
ENTRE LA IMAGEN DEL MUNDO
Y LA HISTORIA ARQUETÍPICA DE LA MODERNIDAD.
COMPRENSIÓN Y CRÍTICA DE LA MODERNIDAD
EN MARTIN HEIDEGGER Y WALTER BENJAMIN
GUSTAVO LEYVA
INTRODUCCIÓN
Aunque utilizado ya desde la antigüedad tardía en un sentido cronológico, el adjetivo “moderno” sólo habría de sustantivarse en las lenguas europeas de la Edad Moderna hacia mediados del siglo XIX. Ello tuvo lugar inicialmente en el terreno del arte. Es justamente en razón de ello que se explica por qué la expresión “modernidad” o “ modernité”, han mantenido hasta ahora un núcleo semántico de tipo estético que viene acuñado por la autocomprensión del arte vanguardista.1 El proceso de distanciamiento del arte moderno respecto al modelo del arte antiguo se inicia, como se sabe, con la famosa querelle des anciens et des modernes. Los modernos reaccionaron en contra de la autocomprensión del clasicismo francés, cuestionaron el sentido de la imitación de los modelos antiguos elaborando, frente a las normas de una belleza atemporal y absoluta, los criterios de una belleza relativa, sujeta al tiempo, articulando de ese modo la autocomprensión de la Ilustración francesa como comienzo de una nueva época. Este proceso se despliega en forma paralela al proceso de autonomización del arte que alcanza un punto álgido hacia el inicio del siglo XIX y que marca en Europa el punto de transición de una sociedad tradicional a otra moderna. Es allí donde la literatura, la música y la arquitectura comienzan a desligarse en forma clara del ámbito de la sociedad cortesana del absolutismo para comenzar a configurar poco a poco un ámbito propio, con su legalidad intrínseca, sus lenguajes y sus espacios institucionales propios.2
No obstante, quizá no haya sido tanto –o no sólo– en el ámbito del arte, sino especialmente en dos disciplinas donde la reflexión sobre la modernidad, sus condiciones de emergencia, su articulación, y la posibilidad de su autocrítica se han desarrollado con especial significación. El primero de ellos –no los cito en orden de su aparición cronológica– lo colocaría en el ámbito de la sociología y el segundo, en el de la filosofía. En el caso de la reflexión específicamente filosófica sobre la modernidad es preciso situar a ésta en el horizonte inaugurado por Kant y proseguido por Hegel.3 En efecto, ya en Kant encontramos una caracterización más o menos precisa de la modernidad a partir de una serie de rasgos que, aunque no se presentan en un sólo texto en forma sistematizada, acompañan a su filosofía y la definen en forma clara: la modernidad definida a partir de la Aufklärung y ésta, a su vez, comprendida como la época del ejercicio autónomo de una razón que se concibe a sí misma como crítica, desarrollada en el espacio público y orientada a disolver el poder fáctico del dogmatismo, de los prejuicios y de toda forma de autoridad no legitimada por la propia razón.4 Ha sido, sin embargo, a Hegel a quien se le ha atribuido una significación especial en la comprensión, diagnóstico y crítica de la modernidad: Jürgen Habermas, por ejemplo, le ha asignado un lugar especial en El discurso filosófico de la modernidad (1985). En efecto, recuerda Habermas, Hegel emplea el concepto de modernidad referido a contextos históricos como concepto de época, como neue Zeit, la “época moderna”. Mediante este término busca expresar aquello que los ingleses llamaran modern times y los franceses temps modernes para designar ese periodo transcurrido entre los siglos XVI, XVII y XVIII, marcado por acontecimientos como el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma (cf. Habermas, 1985: 13-14). Aunque es posible encontrar ya en Kant una reflexión sobre la modernidad y el modo en que la filosofía reflexiona y se posiciona ante ella, de acuerdo a Habermas fue en realidad Hegel el primero en desarrollar un concepto preciso de modernidad. En efecto, en Hegel se habría convertido por vez primera en problema filosófico el proceso de constitución de una modernidad que se ha desprendido de las orientaciones normativas heredadas del pasado. Aun más, dirá Habermas, este problema es en realidad el problema fundamental de la filosofía hegeliana ya desde el Differenzschrift de 1801 (cf. Habermas, 1985:32). La modernidad se caracterizará para Hegel ante todo, de acuerdo a la interpretación de Habermas, por un modo de relación del sujeto consigo mismo denominado subjetividad: “El principio del mundo reciente es en general la libertad de la subjetividad, el que pueda desarrollarse, el que se reconozca su derecho a todos los aspectos esenciales que están presentes en la totalidad espiritual”.5 Es a partir de tal principio de subjetividad que se explicará tanto la superioridad del mundo moderno como su propensión a la crisis; el análisis hegeliano de la modernidad mostraría así el modo en que ésta hace la experiencia de sí misma como mundo del progreso y, a la vez, como mundo del espíritu extrañado. Este principio de subjetividad expresa un conjunto de nociones íntimamente relacionadas entre sí: en primer lugar, el individualismo –para Hegel en el mundo moderno la peculiaridad infinitamente particular puede hacer valer sus pretensiones;6 en segundo lugar, el derecho de crítica –el principio del mundo moderno exige que aquello que cada cual ha de reconocer como válido esté justificado;7 en tercer lugar, la autonomía de la acción –Hegel subraya que es propio del mundo moderno el que seamos capaces de dar cuenta de aquello que hacemos8 y, finalmente, la filosofía idealista –es obra de la Edad Moderna el que la filosofía sea capaz de aprehender, finalmente, la Idea que se sabe a sí misma en libertad.9 Hegel destaca, asimismo, ciertos acontecimientos históricos clave que, en su opinión, permitieron la emergencia y dominio del principio de la subjetividad, a saber: la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa. Este principio de la subjetividad determinaría, además, las manifestaciones de la cultura moderna. De este modo, en el caso de la ciencia, habría contribuido al desencantamiento de la naturaleza, a la contradicción de todos los milagros divinos para así liberar al sujeto cognoscente. Los conceptos morales de la Edad Moderna habrían de conformarse también con ese reconocimiento de la libertad subjetiva de los individuos. Ellos tendrían su fundamento último, por un lado, en el derecho del individuo a comprender la validez de aquello que debe hacer y, por otra parte, en la exigencia de que cada uno sólo puede perseguir los objetivos de su bienestar particular en consonancia con el bienestar de todos los otros, de modo que la voluntad individual pueda alcanzar su autonomía solamente bajo leyes generales. El arte moderno –cuyo paradigma es según Hegel el Romanticismo– expresaría la experiencia de un sujeto “para el que se han quebrado todos los vínculos y que sólo puede vivir en la felicidad del goce de sí mismo”.10 Finalmente, en el Estado, como participación de los sujetos individuales en la formación política de la voluntad colectiva. De acuerdo a Hegel, pues, en la modernidad, la sociedad y el Estado al igual que la ciencia, la moral o el arte lo mismo que la vida pública y privada y aun la religiosa, se habrían convertido en otras tantas materializaciones del principio de subjetividad.
Ahora bien, de acuerdo con la interpretación de Habermas, lo que Hegel se demanda es si el principio de la subjetividad y la estructura de la autoconciencia que a él es propia son suficientes como fuente de orientaciones normativas para la modernidad, y si bastan no tan sólo para fundamentar la ciencia, la moral y el arte en general, sino para estabilizar una formación histórica que ha roto con todos los vínculos que la unían a la tradición precedente. En relación a esto Hegel piensa, de acuerdo a Habermas, que la subjetividad suministra un principio unilateral. En efecto, si bien es cierto que posee la fuerza capaz de dar lugar al surgimiento de la libertad subjetiva este principio, sin embargo, no posee la fuerza suficiente como para constituir un poder unificador de la sociedad y de la vida misma. Solamente la Razón (Vernunft), reducida por la Ilustración a mero entendimiento (Verstand), sería capaz de superar al estado de desgarramiento en que el principio de la subjetividad había colocado al “sistema completo de la vida” (cf. Habermas, 1985: 38 s.). Es en este sentido que Hegel criticaría las contraposiciones establecidas por la filosofía –particularmente en exponentes como Kant y Fichte– entre naturaleza y espíritu, sensibilidad y entendimiento, entendimiento y razón, razón teórica y razón práctica, yo y no-yo, finito e infinito, fe y saber. Hegel pretende de esta manera tanto mostrar las limitaciones que la comprensión de la modernidad posee en los filósofos precedentes, como ofrecer una respuesta a la crisis que expresa este desgarramiento de la vida constitutivo de la modernidad.
La fuerza atribuida por Hegel a la razón para hacer frente a las escisiones constitutivas de una modernidad basada en el despliegue del principio de subjetividad, será cuestionada posteriormente en forma radical por Nietzsche quien buscará remontarse, por detrás del mundo alejandrino y del mundo romano-cristiano, hacia la Grecia arcaica en una suerte de retorno hacia los orígenes, buscando un poder unificador que la razón no podía ofrecer. Así, inspirado en Wagner, demandaría una suerte de mitología renovada en términos estéticos que fuera capaz de volver a unificar a los hombres en el interior de una comunidad espiritual, una mitología que abriera a la conciencia moderna a experiencias arcaicas11 que permitieran a los hombres ceder ante “el avasallador sentimiento de unidad que [los] devuelva al corazón de la naturaleza”.12 En esta desconfianza ante el poder de la razón, en esta pretensión de volver el impulso del saber contra sí mismo, de posicionarse en una crítica radical a la modernidad, Nietzsche abrió una vía de reflexión que inspiró algunos proyectos de crítica radical de la racionalidad y del proyecto de la modernidad a lo largo del siglo XX.
Podríamos decir que ha sido en el arco abierto por esa reflexión filosófica sobre la modernidad iniciada por Kant, conceptualizada en detalle por Hegel y cuestionada por Nietzsche que se ha movido la discusión filosófica a lo largo de los siglos XIX y XX. En lo que sigue, me ocuparé de dos pensadores cuya reflexión sobre la modernidad ha sido decisiva en la segunda mitad del siglo XX: por un lado, Martin Heidegger; por el otro, Walter Benjamin. Entre la reflexión de uno y otro hay diferencias pero, también, al mismo tiempo, proximidades. Uno y otro delinearon análisis y vertientes de reflexión sobre la modernidad cuyo influjo ha sido decisivo a lo largo del siglo XX: en el caso de Heidegger, esta influencia comprende tanto a la fenomenología y la hermenéutica como al llamado postestructuralismo y al posmodernismo; en el de Benjamin, a la teoría crítica y a ciertas variantes del deconstruccionismo y también del posmodernismo. La crítica de uno de ellos a la modernidad ha sido vinculada –creo que erróneamente– a una crítica conservadora y en algunos puntos cercana al nacionalsocialismo; la del otro, a un marxismo que en algún momento se vinculó al bolchevismo y a una idea de la revolución de cuño mesiánico centrada en torno a la figura del proletariado. Por lo demás, las similitudes de uno y otro han sido señaladas por estudiosos de ambos.13 En este trabajo procederé tanto en términos históricos –esto es refiriéndome a estos autores como exponentes de la gran tradición de la historia de la filosofía en particular y del pensamiento en general que se han dedicado a reflexionar sobre estos temas– como sistemáticos –buscando centrarme en un problema específico–, en forma tanto reconstructiva como interpretativa y argumentativa, esto es, exponiendo al autor o tema en cuestión en una suerte de lectura inmanente del texto, buscando reconstruir la argumentación que en él se ofrece. Al final me esforzaré por delinear algunas de las vertientes de reflexión y crítica de la modernidad que han sido desarrolladas –a veces en forma afirmativa, otras de manera más bien crítica– a partir de estos dos pensadores.
I. MARTIN HEIDEGGER
Los estudiosos de la obra de Heidegger han llamado la atención sobre el modo en que a partir del inicio de los años treinta del siglo anterior se delinea un cambio en la reflexión filosófica de este pensador motivado en parte por los problemas derivados de la ejecución completa de Sein und Zeit (1927), en parte por la constelación social y política de la época y, en particular, por el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y por el posicionamiento y participación de Heidegger ante éste y su posterior actitud ante dicho movimiento. Este desplazamiento, sin embargo, no es inmediatamente perceptible toda vez que en el curso de los años treinta Heidegger publica en realidad poco y las reflexiones realizadas en los treinta serán accesibles al público hasta mediados de los años cuarenta y, sobre todo, en el curso de los años cincuenta y sesenta. Este desplazamiento se advierte en forma clara en la conferencia Vom Wesen der Wahrheit (surgida en los años treinta pero publicada hasta 1943) al igual que en Platons Lehre von der Wahrheit (surgido en 1930-1931 y publicado hasta 1942). No me referiré en detalle a los giros específicos que Heidegger ofrece en estos dos textos en torno a la comprensión de la verdad que ahora no aparece referida sin más al Dasein como en Ser y tiempo (cf., Sein und Zeit: 220), sino más bien, a la inversa, como un lugar de apertura sólo en el interior del cual el Dasein puede ser localizado –tal parece ser la dirección hacia la que apunta Vom Wesen der Wahrheit– ni tampoco al modo en que Heidegger analiza la manera en que en el Libro VII de La República de Platón la verdad pierde el rasgo central que hasta entonces la había caracterizado –a saber, el del desocultamiento– para someterse al dominio de la ίδέα y reducirse a mera corrección –y éste parece ser el sentido de Platons Lehre von der Wahrheit.14
En lo que sigue me interesará más bien dirigirme al modo en que en la filosofía tardía de Heidegger a partir de los años treinta se despliega una confrontación crítica con la tradición filosófica, especialmente con los grandes exponentes del racionalismo y del idealismo alemanes (Leibniz, Kant, Schelling, Hegel) al igual que, de modo muy especial e intenso, con Friedrich Nietzsche –quien, en su opinión, representa a la vez el punto más alto y el más bajo en una peculiar comprensión del Ser de lo que Heidegger denominará la “Metafísica occidental”–; con Friedrich Hölderlin –en cuya poesía Heidegger cree ver una suerte de prefiguración del retorno a la verdad del Ser–, y con los filósofos presocráticos –exclusivamente Anaximandro, Parménides y Heráclito cuya reflexión se desplaza entre el pensar del ser, por un lado, y el olvido de éste, por el otro–, que lo conducirá a una crítica de la metafísica y de la modernidad occidentales. Es en el marco de esta reflexión donde se localizan textos centrales en la filosofía del Heidegger tardío como Der Ursprung des Kunstwerks (surgido en 1935-1936 y aparecido en Holzwege en 1950), Die Zeit des Weltbildes (1938, publicabo también en Holzwege) y Die Frage nach der Technik (1953, publicado en Vorträge und Aufsätze en 1954), entre otros. En razón de su carácter más o menos sistemático, dirigiré mi atención especialment...