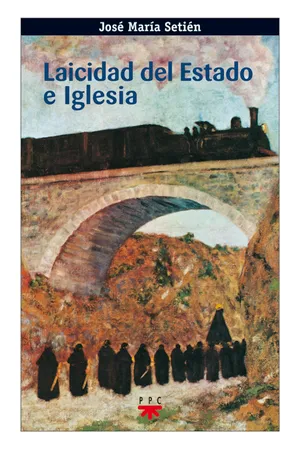![]()
6
SER CRISTIANO EN LA LAICIDAD
1. Estado e Iglesia en la comunidad política
A lo largo de los diversos capítulos de este estudio hemos tratado de analizar el modo en que la Iglesia, como sociedad organizada que es, ha de situarse en la comunidad política. Comunidad esta definida por el ejercicio en ella de la soberanía del Estado, al que se le reconoce la autonomía propia de su laicidad. Para ello hemos querido superar las deformaciones propias de un laicismo contrario al ejercicio del derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como también comunitaria. Hemos rechazado también las desviaciones que pueden darse en diversas formas de intromisión de la Iglesia, por motivaciones religiosas o de otra índole, en el ámbito de la autonomía temporal propia de los Estados.
Pero la manera de situarse la Iglesia en la comunidad política ha de influir necesariamente en el modo en el que los cristianos se sitúen, también ellos, en la sociedad laical, entendida como la resultante del legítimo ejercicio de la laicidad del Estado que excluya la actuación política «confesional» por parte de aquella. Con todo, lo que puede parecer claro en el nivel de los principios, puede no serlo tanto en la actuación práctica. Por la complejidad misma de la acción política, pero posiblemente también a causa de los cambios habidos en los modelos socio-políticos anteriormente vividos, propios de concepciones políticas o eclesiásticas ya superadas por la laicidad del Estado y más acordes con el momento actual. Cambios que han de exigir la adecuación o, si se quiere, la «conversión» a la nueva manera de entender la convivencia entre el Estado y la Iglesia, que elimine formas anteriores de «laicismo» o de «confesionalismo» culturalmente ya superadas.
a) La diversidad social, fruto de la libertad
Tanto el Estado como la Iglesia han de hallar y definir otras formas de relación y de actuación históricamente más adecuadas a sus propias y respectivas funciones, en una convivencia socio-política configurada a partir del reconocimiento no solo jurídico y formal, sino también real y objetivo, de la autonomía laical de la soberanía del Estado y del reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Siendo el derecho a la libertad religiosa uno de ellos. Ambas instituciones han de buscar su «sitio» en la comunidad política, adecuándolo a lo que ha de considerarse como su «función» propia al servicio de los ciudadanos. Lo que ha de mover también a estos a que, en el nuevo contexto socio-cultural en el que han de vivir, se realicen como personas que son, desde su propia libertad y responsabilidad. Dicho de manera más sencilla y concreta, aplicando lo dicho a los cristianos, hemos de decir que también a nosotros se nos impone la necesidad de buscar, tanto individual como comunitariamente, sin perder la propia identidad, la adecuación a una sociedad que se va configurando y definiendo cada vez más como plural y laical. Hemos de buscar el modo de «estar y actuar» en esta sociedad, en coherencia con la propia condición de creyentes.
Como punto de partida es importante clarificar la doble perspectiva desde la que ha de abordarse esta cuestión, supuesta la leal aceptación del principio de la laicidad del Estado. Por parte de los ciudadanos que se consideran a sí mismos como cristianos y por parte de las mismas comunidades cristianas. También cabe hablar de una doble dimensión del mismo planteamiento. Una hacia afuera o externa a ellos mismos y otra hacia dentro o interna. El cristiano y la comunidad cristiana se han de situar, desde la propia identidad cristiana individual y comunitaria, ante una realidad socio-política de la que no se podrá decir que sea cristiana por el mero hecho de que la gran mayoría de quienes la integran hayan sido bautizados en la Iglesia católica. Independientemente de las raíces cristianas que pudieran darse en el origen histórico de esa sociedad. Una sociedad que, en cuanto configurada por las exigencias y los postulados propios de la laicidad política, se ha de considerar políticamente legítima y éticamente honesta.
La pertenencia de todos los ciudadanos, cristianos y no cristianos, a la misma sociedad configurada como una única comunidad política no impide que pueda hablarse de legítimas diferencias en ella, en cuya raíz se sitúa la diversidad nacida del hecho religioso. Esta diversidad debe ser reconocida y tenida en cuenta por la laicidad del poder político. Pero sería equivocado y perjudicial sacar de ahí la conclusión de que la afirmada pluralidad social ha de suponer necesariamente la ruptura de la cohesión social de la misma y única comunidad política. Pero, aun así, la diversidad resultante del ejercicio de las libertades individuales y colectivas reconocidas a las personas integrantes de una común ciudadanía, también ante el hecho religioso, generará diferencias sociales que impedirán que pueda hablarse de una pretendida y quizá añorada homogeneidad, propia de «una» histórica España «católica».
Se justifica por ello el discurso sobre lo que puede considerarse como la realidad de un «nosotros», configurado por los cristianos y la Iglesia, que mira hacia afuera, es decir, hacia los «otros», en contraposición a la mirada hacia dentro, puesta en el grupo definido por la identidad social nacida de la común creencia o pertenencia religiosa. Naturalmente, la mayor o menor magnitud o intensidad de las diferencias percibidas no podrá menos que influir, como condicionamiento externo pero real, en la vida religiosa de los individuos y de los propios grupos cristianos. Condicionamiento que deberá ser visto y valorado desde la afirmación de la propia identidad «diversificadora» que está en la base del pluralismo social, en este caso generado por motivos religiosos.
No es inútil caer en la cuenta y subrayar la verdad de lo que venimos diciendo, a pesar de su aparente evidencia y de su consiguiente trivialidad. No es superfluo el esfuerzo por conocer la verdad de lo que las cosas son, particularmente cuando esa verdad afecta a los planteamientos básicos de la convivencia socio-política y, por ello, al bien común. En este caso entra aquí en juego, como trataremos de mostrarlo a continuación, la dimensión esencial de la vida política que es la de la libertad. O, dicho de otra manera, la ineludible necesidad de aceptar la diversidad manifestada en la pluralidad, que es consecuencia espontáneamente derivada de la libertad político-social.
b) «Laicidad» del Estado y sociedad «laica»
En efecto, suele ser frecuente en instancias próximas al ejercicio del poder político utilizar la expresión «sociedad laica». Como si esta «sociedad laica» hubiera de ser la exigencia coherente, normal y espontánea, por el mismo hecho del ejercicio del poder por parte del Estado, de la laicidad. La aceptación con todas sus consecuencias de la laicidad del Estado llevaría, en virtud de una elemental coherencia política, a la afirmación de una sociedad laica ya existente o a su posterior creación mediante la acción del Estado. La positiva ignorancia de todo lo que supusiera el reconocimiento político-social de la existencia del hecho religioso habría de ser la característica propia de la sociedad «laica», a cuyo servicio habría de estar el poder del Estado, supuestamente ejercido bajo la inspiración de los principios y valores de la laicidad. Se daría así la lógica continuidad e identificación entre el Estado laico que actuara desde su «laicidad» y la sociedad «laica» que sería resultante de la actuación «laical» de ese mismo Estado.
Este modo equivocado de ver las cosas y el modelo de comunidad política derivado de él se hace tanto más pernicioso políticamente cuando detrás del ejercicio del poder «laicista» del Estado se pretende poner la legitimidad propia de una voluntad popular, nacida de una sociedad supuestamente laica y homogénea, por el mero hecho de estar sostenida por los mecanismos de la democracia parlamentaria, en la que habría de reconocerse la existencia de una voluntad popular unitaria, homogénea y laica.
Por ello se hace necesario mostrar el error, o quizá mejor el engaño, que supone la pretensión de identificar la laicidad del Estado con la laicidad o el carácter laico de la comunidad política o, si se quiere, de la sociedad en su totalidad. Error o engaño que presupone una equivocada comprensión del poder único e indisoluble del Estado en el que su laicidad, interpretada como auténtico laicismo, se pretendiera identificar con la voluntad popular de una sociedad supuestamente única y unitaria políticamente. De esta manera, el poder político laico del Estado habría de ser la expresión de la totalidad de la voluntad soberana de esa única y unitaria comunidad política, que supuestamente habría trasladado al Estado la laicidad que ha de atribuirse al ejercicio del poder soberano.
El servicio que el Estado ha de prestar a una sociedad libre y plural no puede ignorar la defensa eficaz de la libertad y de la pluralidad radicalmente existentes en la comunidad política, también en el ámbito de la vida religiosa, en contra de cualquier homogeneización incompatible con el hecho de la pluralidad, que es el resultado espontáneo del ejercicio de las libertades político-sociales. Por ello, una pretendida laicidad transferida por el Estado a la totalidad de la comunidad política no puede menos que ser el resultado de una concepción y de un ejercicio totalitario del poder político, movido por la voluntad de imponer la sociedad laica, como objetivo que hay que lograr mediante la utilización de una soberanía que originariamente es plural. Soberanía que, sin embargo, ha de estar al servicio del la totalidad de la sociedad y de su diversidad.
2. Derecho a la propia identidad religiosa en la tarea
colectiva de construir una sociedad «humana»
Desde la dimensión o perspectiva externa al ciudadano creyente y a la comunidad religiosa a la que pertenece, la primera conclusión operativa no puede ser otra que el reconocimiento del derecho a la afirmación, no solamente privada, sino también pública, de la propia identidad religiosa individual y colectiva. La afirmación de esta identidad ha de postular espontáneamente el reconocimiento de todos los derechos cívicos inherentes a la legitimidad de la condición de ciudadanos creyentes. Los creyentes deben estar firmemente convencidos de que carece de toda justificación la idea de que tal reconocimiento sea impropio de un Estado y una sociedad «laicales». Ignorando así que es la misma laicidad del Estado la que ha de implicar, por su propia naturaleza, el respeto debido al hecho «religioso» y a su ejercicio. Hay que insistir en la contradicción que supone el reconocimiento jurídico, individual y comunitario del hecho religioso como derecho fundamental del ciudadano y, a la vez, imaginar que ese hecho puede ser ignorado por el Estado y por la misma sociedad, como si tal ignorancia fuera exigencia de la laicidad. Contradicción esta solamente explicable desde una subrepticia u oculta actitud «laicista» incompatible con la auténtica laicidad.
El reconocimiento jurídico y político del hecho religioso existente en la comunidad política, por parte de la legislación del Estado y en los actos de la Administración pública, no va en contra de la laicidad del Estado. Su negación sería, por el contrario, la expresión de una discriminación motivada por razones religiosas. No le corresponde al Estado, y tampoco a quienes ejercen en su nombre la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza –legislativa, judicial o ejecutiva–, incluida naturalmente la Administración pública, definir cómo ha de ser la comunidad política y la sociedad en general desde el punto de vista religioso. A la autoridad política le corresponde, por el contrario, actuar a partir de la realidad socio-religiosa tal cual es, en la medida en que no altere el recto orden público ni impida el reconocimiento debido a los derechos fundamentales de las personas.
a) Identidad cristiana en la vida individual y social
Es importante que esto sea visto y aceptado así, no solo por parte del Estado y de la sociedad, sino también por parte de la misma Iglesia y de los ciudadanos que se consideran a sí mismos como pertenecientes a ella o a otra confesión religiosa legítimamente reconocida como tal por el ordenamiento jurídico. Por ello sería también contrario a la laicidad del Estado, por parte de una determinada confesión religiosa y de la misma Iglesia católica, cualquier pretensión de excluir de la vida publica y del ejercicio de los derechos derivados de su legitimidad a otras confesiones religiosas, bajo pretexto de que tales derechos corresponden solamente a la propia confesión, por la razón de creerse ella la única «verdadera» y querida por Dios.
Estrechamente unida al derecho a la manifestación pública de la propia fe está la libertad de las confesiones religiosas para hacer llegar el propio mensaje religioso a la sociedad y, en ella, a los que no la comparten o no profesan religión alguna. Lo que en términos cristianos puede formularse como «anuncio del Evangelio» o evangelización. Es esta una cuestión delicada en la medida en que el anuncio ha de evitar las formas propias del «proselitismo», contrario al respeto debido a la conciencia de las personas. Cualquier presión ejercida sobre las conciencias, así como la degeneración del anuncio en una «comercialización» de carácter religioso, ha de ser excluida. Así lo exige la misma dignidad de la adhesión de las personas a su propia fe.
Pero los abusos, siempre posibles e históricamente existentes, no deben llevar a la negación de los derechos, también reales, de cuantos puedan desear comunicar o dar a conocer las propias creencias. Sin que tampoco deban ser ignorados los derechos de cuantos quieran enriquecerse con la búsqueda de la verdad posibilitada por las vías públicas de la comunicación social, de la que no tiene por qué ser excluido el tema religioso. Especialmente en la actualidad, en que la cultura está tan fuertemente condicionada por la utilización de las técnicas de comunicación en el nivel local y también universal.
Hemos de insistir aquí en la necesidad de evitar la confusión de transferir el concepto de la laicidad del Estado al ámbito de las relaciones sociales que constituyen la globalidad de la comunidad política o, si se quiere, la sociedad. Se ha de recordar que el Estado no es equivalente a la comunidad política, sino solamente una parte de ella, y que esta abarca una amplia gama de diversas formas de relación social. En ese medio de relaciones sociales es donde se va realizando la persona, en el ejercicio consciente y responsable de los espacios de libertad que la sociedad le ofrece. Pero se realiza también como efecto de la convergencia de las presiones condicionantes, más o menos conscientemente percibidas, que operan sobre ella. El Estado ha de actuar en el respeto debido a su propia laicidad. De la sociedad se ha de decir que es, quiérase o no, un todo global envolvente de las personas, desde el que operan núcleos más o menos neutros de influencia, ajenos a la «religiosidad» y, por ello, también «laicos». Pero no ha de excluirse que en ella actúen también otros núcleos de acción definidos por su inspiración o motivación religiosa o, si se quiere, «confesional», siempre que con esta palabra se quieran significar posicionamientos individuales y colectivos o comunitarios, no necesariamente neutros ni laicos.
La autonomía laical no es solamente propia de la vida política y, por ello, del Estado. Lo es también de la sociedad. Pero, precisamente por ello, se ha de decir que la sociedad es también un ámbito público de convivencia humana, en el que ha de haber lugar para actuaciones confesionales, es decir, actuaciones que, en su origen, realización y objetivos, incluso de manera explícita, exista una motivación religiosa que inspire las obras realizadas y las configure en el modo de su realización.
La fe, al menos la fe cristiana, no es algo puramente intelectual que alcanza solamente a la esfera del conocimiento, de las ideas. Ella ha de ser, además, el principio inspirador de una manera de vivir. Algo así como el «espíritu» que configura y alienta una forma de situarse ante la existencia y de actuar en ella. Es claro que esta inspiración que anima la vida del ciudadano no tiene por qué ser necesariamente explicitada a la manera de una confesión «martirial» exigida desde fuera de la propia persona. Pero tampoco existe imperativo alguno que lo impida. La explicitación del carácter religioso de las actuaciones o de las obras, en el sentido en que acabamos de indicar, no debe ser rechazada como si ese rechazo hubiera de ser una exigencia impuesta por la laicidad dominante del ambiente social o de la cultura generalizada en la sociedad. Las libertades democráticas implican, en razón de su misma naturaleza, una pluralidad contraria a la homogeneidad, aunque esta pueda parecer que está impuesta por modos de actuar mayoritariamente aceptados. Especialmente en relación con actuaciones que afectan a las conciencias de las personas y, en consecuencia, a la afirmación de la propia identidad personal.
Poder situarse en la vida social desde la libertad de la propia conciencia, en el respeto debido a las conciencias y a la libertad de los demás, dentro de las exigencias de un orden público rectamente entendido, ha de ser manifestación de una convivencia verdaderamente madura democráticamente. En ella debe haber lugar para la libre exteriorización de las ideas, las actitudes y las motivaciones personales. Una «confesión» que debería ser valorada positivamente desde la racionalidad humana y desde la estima por la liberta...