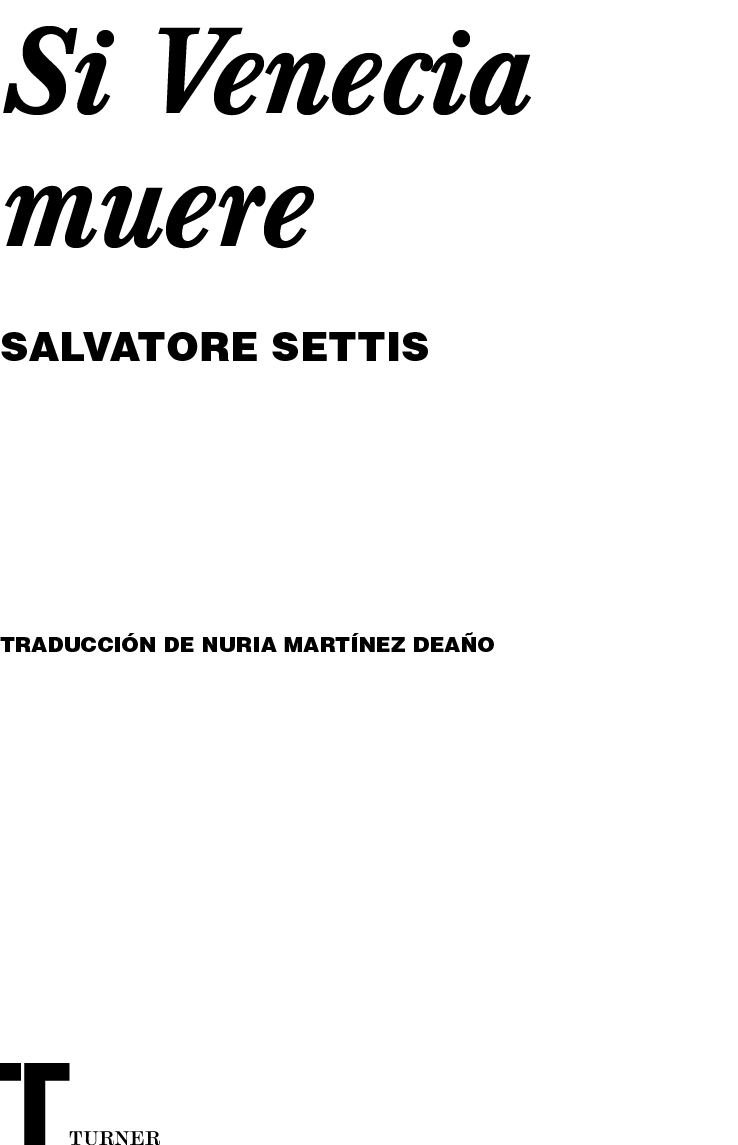![]()
![]()
Título:
Si Venecia muere
© Salvatore Settis, 2020
Edición original:
Se Venezia Muore © Salvatore Settis, 2014
Published by arrangement with The Italian Literary Agency
De esta edición:
© Turner Publicaciones SL, 2020
Diego de León, 30
28006 Madrid
www.turnerlibros.com
Primera edición: abril de 2020
De la traducción:
© Nuria Martínez Deaño, 2020
Diseño de la colección: Enric Satué
Ilustración de cubierta
Venice in an old post card.
© Sergio Delle Vedove / Alamy Stock Photo
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial
e-ISBN: 978-84-17866-98-3
DL: M-7754-2020
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
![]()
Índice
i | Desmemoriada Atenas | |
ii | Venecia sin pueblo | |
iii | La ciudad invisible | |
iv | Hacia Chongqing | |
v | Retórica de los rascacielos | |
vi | ‘Forma urbis’ y redención estética | |
vii | Cuánto cuesta Venecia | |
viii | Paradoja de la conservación, poética de la reutilización | |
ix | Multiplicar Venecia | |
x | Supermercado de la historia | |
xi | La verdad del simulacro | |
xii | Márgenes | |
xiii | Derecho a la ciudad | |
xiv | ‘Capital cívico’, derecho al trabajo | |
xv | Astronaves de lo ‘moderno’ | |
xvi | Venecia y Manhattan | |
xvii | La ética del arquitecto: Hipócrates y Vitruvio | |
xviii | Venecia, una máquina para pensar
| |
| | |
Nota del autor | |
Notas |
![]()
i
Desmemoriada Atenas
De tres maneras mueren las ciudades: cuando las destruye un enemigo despiadado (como Cartago, que fue reducida a escombros por Roma en el año 146 a. C.); cuando un pueblo extranjero las toma por la fuerza y echa a los autóctonos y a sus dioses (como Tenochtitlán, la capital azteca que los conquistadores españoles arrasaron en 1521 para después construir sobre sus ruinas Ciudad de México) o, por último, cuando sus habitantes pierden la memoria y, sin siquiera darse cuenta, se convierten en enemigos de sí mismos. Esto último fue lo que le sucedió a Atenas. Después de la gloria de la polis clásica, después de los mármoles del Partenón, de las esculturas de Fidias y de los acontecimientos culturales e históricos registrados por Esquilo, Sófocles, Eurípides, Pericles, Demóstenes o Praxíteles, perdió primero la independencia política (bajo los macedonios y bajo los romanos) y más tarde la iniciativa cultural; acabó perdiendo también toda memoria de sí misma.
Influidos por la historia simplificada del mundo clásico que aprendimos en la escuela, a menudo pensamos en una Atenas de blancos mármoles intacta a lo largo de los siglos, que volvió a florecer con un nuevo esplendor, como si hubiera despertado de un sueño, con la independencia política de Grecia en 1827. Pero no es así: cuando a finales del siglo xii el erudito Miguel Coniates, que venía de Constantinopla, fue nombrado obispo de Atenas, se quedó pasmado ante la tremenda ignorancia de los atenienses, que desconocían por completo las glorias de su propia ciudad y no sabían decirles a los forasteros qué eran los templos aún intactos ni podían indicarles dónde habían enseñado Sócrates, Platón o Aristóteles.
En aquella desmemoriada Atenas de la larguísima Edad Media, el Partenón se había convertido en una iglesia, con las paredes cubiertas de iconos y otras pinturas sagradas, en la que flotaban cánticos litúrgicos y olor a incienso. Más tarde fue catedral latina (tras la cruzada de 1204), repetidamente saqueada por los venecianos y los florentinos sin que sus habitantes levantasen un dedo para defenderla, sin que nadie levantara la voz para recordar su historia y su gloria. Cuando Atenas fue ocupada por los turcos en 1456 (y el Partenón-iglesia se transformó en mezquita), la ciudad había perdido hasta su nombre. Lo que quedaba de ella era un pueblo miserable, con cabañas diseminadas entre las ruinas, al que los habitantes, reducidos a unos pocos de miles, llamaban erróneamente Satiné, Satines, algo que, por ejemplo, nunca ocurrió con el nombre de Roma. Pero el olvido de sí mismos de los atenienses había comenzado mucho antes: ya hacia el 430 d. C. el filósofo neoplatónico Proclo, que vivía cerca de la Acrópolis, cuenta haber visto en sueños a Atenas, la diosa del Partenón, quien, expulsada del templo, le pedía que la acogiera en su casa. Este sueño nostálgico expresa muy bien no solo el fin de una religión y de sus monumentos, sino el ocaso de una cultura y de su autoconciencia.
Como le ocurre a quien pierde la memoria, también las ciudades, cuando están aquejadas de amnesia colectiva, tienden a olvidar su dignidad. Si algo queda de su antiguo espíritu, este busca refugio en otro lugar (por ejemplo, en el caso de Atenas, en Constantinopla y después, en Moscú o en el humanismo italiano). Hoy hemos olvidado que incluso Atenas llegó a olvidarse de sí misma, pero es conveniente recordar la oscuridad de esa desmemoria si no queremos que esa misma dolencia nos aflija también a nosotros. Las tinieblas del olvido no caen sobre las comunidades de repente, sino que lo hacen poco a poco, de manera lenta e inconstante, como un telón que titubea. Para que el telón baje hasta el final, para que envuelva todas las cosas en una noche informe, no es necesaria ninguna conspiración: basta la indiferencia. Por eso es importante, como lo es para la salud mental y física de cada uno de nosotros, tratar cualquier síntoma de desmemoria en cuanto aparezca, intentar ponerle remedio enseguida.
En estos años violentos y corruptos se ha puesto de moda repetir como una jaculatoria que “la belleza salvará al mundo”. Son palabras que Dostoievski pone en boca del príncipe Mishkin, protagonista de El idiota, y que en Italia se citan cada vez con más frecuencia como un mantra consolador (y absolutorio), y siempre fuera de contexto. “¿Qué clase de belleza será la que salve el mundo?”, le pregunta a Mishkin el joven Hipólito, y añade: “la causa de que tenga ideas tan curiosas es que está enamorado”. Porque “la belleza es un enigma”, aunque la de Aglaya Ivánovna “podría revolucionar el mundo”. Para Mishkin la belleza es un estado de gracia, “un extraordinario refuerzo de la conciencia de sí”, hecho de “belleza y oración”, el estado alterado de conciencia que siente justo antes de sufrir un ataque epiléptico (“Sí, por ese momento se puede dar la vida entera”). La belleza de la que habla Mishkin está, por lo tanto, por encima de nosotros, es algo a lo que nos encomendamos; enamoramiento u oración, “éxtasis devoto que me sumerge en la más alta síntesis de la vida”.
Otra cosa es la belleza de las ciudades y de los paisajes –horizonte tangible en lugar de contemplación visionaria–, que no es patrimonio del individuo sino de las comunidades, que no está hecho de iluminaciones repentinas, sino de una trama continua de proyectos,...