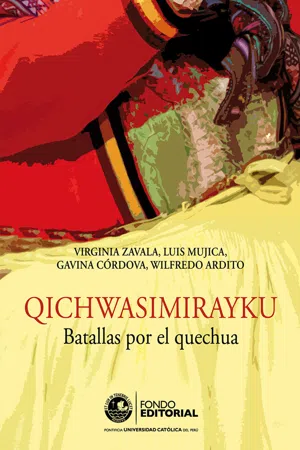
eBook - ePub
Qichwasimirayku. Batallas por el quechua
- 215 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Qichwasimirayku. Batallas por el quechua
Descripción del libro
Estudio que contribuye al desarrollo de políticas a favor del quechua en Apurímac y en otras regiones del país.
Este libro estudia la política de generalización del quechua en Apurímac en el marco del proceso de descentralización y la elaboración del Proyecto Educativo Regional. Se analiza la emergencia de un nuevo discurso de la identidad apurimeña que tiene como referente principal el uso del quechua. Sin embargo, se discute también cómo este proceso no está al margen de prácticas excluyentes que terminan generando múltiples divisiones al interior de la misma sociedad regional. Escrito en permanente diálogo con los diferentes actores involucrados, este libro aborda un proceso muy singular que, con sus contradicciones y posibilidades, da cuenta de los esfuerzos por construir un país donde una nueva ciudadanía implique el derecho a usar nuestras lenguas originarias.
Kay maytuqa Apurímac suyupi qichwasimipa mastarikuyninta qawarichin, chawpinchasqa suyu chiqirichiynin puririchkaptin, hinallataq Proyecto Educativo Regionaltapas ruwarichkaptinku. Apurímac runapa kikinkayninqa musuqyasqa rimaykunawan sapinchasqa paqarimusqanraykum qawarichikuchkan. Ichaqa, qichwasimipa puririyninpipas mana kuskanchay munaqkuna kantaqmi, kaykunam llaqtakunapa ukunpi chiqinku hinaspa rakinakuykunatapas paqarichimunku. Ñawray llaqtakunapa nanachiqninkunawan rimanakuspa qillqasqam, kay maytuqa qichwasimipa puririyninpi sasachakuyninkunata atisqanmanhina huqarin, kallpawan qispichisqa suyuta qawarichintaq, chaypim chiqap runayasqa kanapaqqa mamannin simikunapa rimayninta hatallina.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Qichwasimirayku. Batallas por el quechua de Virginia Zavala, Luis Mujica, Gavina Córdova, Wilfredo Ardito, Virginia Zavala,Luis Mujica,Gavina Córdova,Wilfredo Ardito en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Filología y Sociolingüística. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Capítulo 1
Nuestras preguntas y premisas
Nuestras preguntas y premisas
Nosotros los apurimeños continuamos en nuestra tierra, en casa, solamente que habíamos dejado de hablar de nosotros.
(DREA, 2011)
1. Introducción
En este libro abordaremos el análisis de una política lingüística a favor de la generalización del quechua en la región Apurímac en los Andes peruanos. Desde el año 2005, la población apurimeña se movilizó para elaborar un PER «propio» en el marco de la descentralización educativa de manera participativa: «[…] la historia de nuestro pueblo muestra que nunca antes hubo un proyecto de región, y que tampoco se concibió antes un proyecto educativo apurimeño» (DREA, 2011). A partir del proceso de descentralización del Estado, se comenzó a imaginar en Apurímac una comunidad unificada a partir de un proyecto común: «Ahora somos una región con muchos anhelos de lograr nuestro bienestar y desarrollo con identidad»; «Somos Apurímac, región privilegiada, y estamos llamados a generar cambios sustanciales desde nuestros pueblos»; «Si por tanto tiempo nos hemos sentido marginados, excluidos e invisibilizados, ha llegado el momento de construir región, construir Apurímac». El llamado era claro: «[…] convertirnos en una región poderosa, y por ende, autónoma» (DREA, 2011).
Este nuevo proyecto se asienta en la problemática de los derechos lingüísticos y culturales de la región: «Es reto histórico la consolidación de una región autónoma, sobre la base de la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestra región […] Que apurimeños y apurimeñistas, redescubriendo nuestro pasado histórico, podamos revitalizar nuestra lengua y cultura» (DREA, 2011). De manera específica, se busca construir un ñuqayku3 o un «nosotros» regional a partir de la lengua quechua como un dispositivo identitario con raigambre histórica. En efecto, durante el proceso de la elaboración del PER, se tomó consciencia que lo que había en común a toda la población de la región era el quechua. Así, entonces, la lengua se convierte en el significante de igualdad a través del cual se imagina la comunidad: «Hablar quechua y ser miembros de la cultura andina nos define, nos identifica» o «Somos poco más de un 80% de apurimeños, quienes tenemos en el quechua nuestra fortaleza». Frente a esta constatación, se deriva una conclusión contundente: «Lo lógico es que la vida apurimeña, también, se desarrolle oficial y mayoritariamente en quechua» (DREA, 2011).
En los documentos de política más importantes aparece el quechua como «el elemento cultural fundamental de nuestra identidad e integración regional» y «el marcador distintivo más importante de nuestra región apurimeña». Por esta razón, el quechua se plantea como la lengua que unificará la región y que deberán hablar todos los apurimeños. Veamos los siguientes extractos:
En todas las jornadas para la construcción del Proyecto Educativo Regional hemos entendido que nuestro runasimi no es una lengua muerta o del pasado y estamos convencidos que es el elemento cultural fundamental de nuestra identidad e integración regional y es nuestro deber convertirlo en el pilar del proceso de reivindicación social y cultural de los apurimeños (Gobierno Regional de Apurímac, 2009).
El objetivo es hacer que el quechua vuelva a tener múltiples usos y funciones, y sea el marcador distintivo más importante de nuestra región apurimeña. Para lograrlo, deberemos estar unidos, hablar el quechua y usarlo en todas nuestras actividades, así como favorecer que los apurimeños que no lo hablan puedan aprenderlo, hecho que es totalmente posible (DREA, 2011).
La «generalización» de la lengua quechua en Apurímac, que ahora es parte de una política pública regional, está aún en proceso y tiene como meta concluir en el año 2021. Este proceso de generalización implica «el uso generalizado de la lengua», «el uso masivo del runasimi para convertirlo en lengua multifuncional», una «comunidad urbana y rural empoderados de la necesidad de la revitalización del quechua en la región», «hablar el quechua y usarlo en todas nuestras actividades» y «favorecer que los apurimeños que no lo hablan puedan aprenderlo». Este discurso oficial a favor del desarrollo del quechua, que aparece en varios documentos de política, busca fortalecer una identidad y construir una comunidad de apurimeños que se visibilice y participe de una comunidad mayor.
Estamos, entonces, ante un fenómeno de invención de la «comunidad» apurimeña que pretende construir una frontera imaginada. Se trata de un discurso por el ñuqayku con raíces históricas, que actúa colectivamente en su espacio y que busca una suerte de destino común (Anderson, 1993). Asimismo, consideramos que la categoría de igualdad que se utiliza para esta construcción de comunidad y que genera determinados vínculos entre los involucrados es la lengua originaria, que está empezando a producir la identificación nacional. No obstante, sabemos también que las comunidades o naciones son siempre construcciones que se imaginan como intensa camaradería, pero que ocultan la diferencia y los conflictos (Anderson, 1993). En efecto, veremos que en la implementación de este proyecto no desaparecen totalmente las relaciones de subalternidad, que en cierto sentido niegan la identidad regional como relato de igualdad y de ciudadanía a partir de relaciones coloniales y de poder en general que aún subyacen (Méndez, 1995; Flores Galindo, 1992). Vale decir que, paralelamente a este deseo de construir un «nosotros» regional, se construyen divisiones al interior de la sociedad apurimeña. Después de todo, las identidades nacionales no son completamente consistentes, estables e inmutables; sino, más bien, dinámicas, frágiles, vulnerables y usualmente incoherentes (Anderson, 1993).
Aunque el Programa de Generalización del Quechua se encuentra en sus inicios y todavía falta un largo trecho por recorrer, se puede percibir una gran distancia entre la legislación que apoya el desarrollo de la lengua y la implementación de la política. De hecho, la bibliografía sobre política lingüística está llena de ejemplos de contradicciones existentes entre los objetivos de la política y su implementación (Spolsky, 2004; Fase, Jaspaert & Kroon, 1992; Lo Bianco, 2010). Sobre la base de esta verificación, en esta investigación optamos por preguntarnos por qué los objetivos y las expectativas que se hicieron explícitos en los documentos oficiales no logran aterrizar en el terreno a nivel de la implementación. En otras palabras, ¿qué tipo de «tensiones» enfrenta la política lingüística de generalización del quechua en Apurímac?
El objetivo de este trabajo ha sido recoger y procesar la información que hasta ahora se ha ido produciendo en torno al proceso de formulación del PER y, en particular, en torno al tema de la generalización del quechua; además, realizar un análisis sobre cómo diversos actores, en diferentes niveles de desarrollo de la política, la interpretan y negocian con ella. Nos referimos a los expertos en quechua, las autoridades educativas, los alcaldes, los funcionarios de municipalidades, los empresarios, los maestros de aula, entre otros. Para ello, hemos adoptado una perspectiva etnográfica y de análisis del discurso; pues nos interesa realizar conexiones entre el nivel oficial de la política y los niveles meso y micro en diferentes espacios de implementación. Las contradicciones que se revelen entre los niveles nos ayudarán a entender las «tensiones» que enfrenta la política que estamos estudiando.
Es importante señalar que la «generalización del quechua» en Apurímac constituye una propuesta que ha ido movilizando e involucrando a un conjunto de actores locales para lograr constituirse en un factor de cambio social en el ámbito regional. Los que están a favor de este proceso son sobre todo los maestros que favorecen la educación intercultural bilingüe (EIB), muchas organizaciones de desarrollo no gubernamentales con interés en la cultura, algunos medios de comunicación, movimientos culturales diversos y algunos movimientos políticos que tienen aspiraciones de gobernar la región. Sin embargo, también existen agrupaciones que no muestran interés por la generalización de la lengua, como es el caso de muchos maestros sindicalizados, sectores económicos y comerciales de las provincias, muchos medios de comunicación locales y algunas organizaciones políticas locales y regionales. De hecho, los documentos oficiales de política lingüística de Apurímac que hemos citado más arriba se han elaborado participativamente y han emergido de intenciones e ideologías heterogéneas, por lo que es imposible revelar y entender las múltiples intenciones que ha habido detrás de sus autores solamente sobre la base de un análisis textual de los documentos. Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta cómo estos textos de política son interpretados y apropiados por los actores involucrados en diferentes niveles; pues estos niveles de interpretación finalmente determinarán cómo se implementará la política.
El valor que tiene una lengua no depende solamente del estatus oficial o legal que se le otorgue (Ricento, 2006). Las políticas lingüísticas que buscan modificar el rol o las funciones sociales de las lenguas no pueden subvertir los efectos de lo que Schiffman denomina «la cultura lingüística de una sociedad» (1996) o las representaciones que se han construido con el tiempo con relación a una serie de aspectos sobre el lenguaje. Como veremos, las ideologías sobre el lenguaje tienen efectos sobre las políticas y las prácticas del lenguaje y delimitan lo que es y lo que no es posible en el ámbito de la planificación y política lingüística. A lo largo de este trabajo, constataremos que los debates ideológicos en torno al lenguaje no son en realidad debates sobre aspectos del lenguaje, sino siempre sobre algo más que el lenguaje (Blommaert, 1999). En realidad, estos debates en torno al quechua en la región apurimeña constituyen un ámbito crucial para la construcción de diferencias sociales e inequidad en condiciones históricas específicas. Las discusiones en torno a estos temas se suelen vincular con formas de organización y categorización social (sobre la base de la raza, la clase, la etnicidad, entre otras categorías) en el marco de complejas estructuraciones de relaciones de poder (Heller, 2007) y encarnan problemáticas sociales muy profundas de la región.
2. Punto de partida
Enmarcaremos este trabajo en una tradición académica posestructuralista cuya preocupación central son las relaciones entre el discurso, por un lado, y las problemáticas sociales, por otro. Por discurso, nos referiremos al uso del lenguaje en situaciones concretas, que forma parte de prácticas sociales particulares. Desde un paradigma teórico construccionista (Burr, 1995; Shi-xu, 2005), asumiremos que el uso del lenguaje cumple un rol activo y constructivo en la vida cotidiana.
La tradición positivista concibe al lenguaje como un vehículo inocente y objetivo de trasmisión de conocimientos y, en ese sentido, como un dispositivo que tiene un rol neutral y mediador entre el individuo y la sociedad. Desde esta perspectiva, el lenguaje solo sería un medio que expresa o refleja realidades psicológicas o sociales preexistentes o que existen «antes» del acto lingüístico. Así, por ejemplo, se podría asumir que lo que un apurimeño señala sobre el quechua en una entrevista estaría reflejando una actitud que él tiene hacia la lengua o la situación social de esta en el contexto de la región. Más aún, la forma en que desarrolla sus argumentos sobre el tema solo reflejaría un estado de cosas anterior al acto lingüístico y no tendría ninguna consecuencia sobre nuestra percepción de la realidad.
A contraposición de este enfoque, la perspectiva construccionista que asumiremos en este trabajo (y que se desarrolla con la filosofía del lenguaje de Foucault y Derrida y del llamado «giro lingüístico») plantea que el lenguaje se encuentra en una relación muy activa con la realidad, en el sentido de que nuestras maneras de hablar sobre los objetos y eventos en el mundo construyen estos objetos de ciertas formas. Los discursos crean objetos que luego representan —sostuvo Foucault— como si existieran antes de su enunciación discursiva.
Ahora bien, esto último no quiere decir que cada vez que usamos el lenguaje construimos el mundo a nuestro antojo. La realidad ya ha sido construida a partir de una historia discursiva pasada y, por lo tanto, algunas versiones de ella siempre están más disponibles que otras y ejercen más influencia en nuestras maneras de interactuar. Esta relación dialéctica entre el uso del lenguaje y la realidad propiamente dicha significa que lo que decimos (y cómo lo decimos) está influido por las representaciones sociales que han sido construidas anteriormente; pero que un nuevo acto de decir —emitido en una situación específica— reproduce, refuerza, desestabiliza o hasta contribuye a transformarlas. Además, esto tampoco significa que el mundo físico o material no exista y que todo se pueda reducir al discurso. Sabemos que los terremotos ocurren y que los huaycos4 irrumpen. También sabemos que existe discriminación, que las personas hablamos diferente, que hay contextos más rurales y más urbanos, o que hay sectores de la sociedad con menos recursos y oportunidades que otros.
Lo que la perspectiva construccionista busca enfatizar es que la comprensión que tenemos sobre el mundo y las diferentes formas en las que nos vinculamos con él se encuentran en relación directa con el contenido de nuestro discurso o con las maneras en que usamos el lenguaje. Dicho de otra forma: aunque la realidad esté «ahí», nunca tenemos acceso a ella de manera directa y neutral, sino que el lenguaje es una mediación inevitable cargada de ideologías sociales que la presenta de una u otra forma. La realidad, por tanto, nunca es exactamente «la realidad»; sino que está construida a partir de representaciones que hemos heredado, que continuamos reproduciendo y que la hegemonía nos obliga a usar casi de manera «natural». La discriminación, la diversidad lingüística, la ruralidad y la pobreza —y los terremotos o los accidentes de huaycos— se han construido históricamente de ciertas maneras y no podemos tener acceso a ellos sin que siempre medien ideas, creencias o valoraciones. Estos hechos siempre los percibimos y los representamos al interior del lenguaje. Por lo tanto, las acciones de fuerzas materiales, económicas y políticas no son independientes del discurso, sino que lo semiótico o discursivo penetra todos sus ámbitos (Wetherell & Potter, 1992).
Siguiendo a Foucault, podemos señalar, por ejemplo, que el quechua nunca es un objeto al que podemos acercarnos aséptica u objetivamente. El quechua es siempre «un discurso sobre el quechua». Esto significa que en las prácticas cotidianas vinculadas con esta lengua siempre se articulan representaciones cargadas de creencias, valores e ideologías. Aunque podríamos señalar que los aspectos y usos vinculados con el quechua «están ahí», «sí existen» y son parte de «la realidad», la forma en que las personas hablan sobre ellos está mediada por ideologías o imaginarios y construye al objeto de ciertas maneras. El ...
Índice
- Introducción
- Capítulo 1. Nuestras preguntas y premisas
- Capítulo 2. Apurímac: posibilidades y dilemas de una región
- Capítulo 3. Ancestralidad y autenticidad en las ideologías sobre el quechua
- Capítulo 4. El quechua es para hablar con el «otro»: dilemas en torno a deberes y derechos
- Capítulo 5. Batallas por la escritura: sobre identidades, autoridades y dificultades
- Capítulo 6. Los maestros en el aula: la enseñanza del quechua en escuelas urbanas
- Conclusiones
- Tukuynin
- Bibliografía