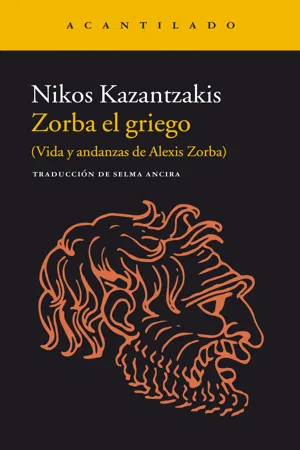![]()
1
Lo vi por primera vez en el Pireo. Había ido al puerto a tomar el barco rumbo a Creta. Era casi el alba. Llovía. Soplaba un fuerte siroco y las salpicaduras del mar llegaban hasta el pequeño café. Con las puertas de cristal cerradas, el aire olía a hedor humano y a salvia. Afuera hacía frío y las ventanas se habían empañado. Cinco o seis marineros trasnochados, con sus camisetas marrones de lana de cabra, tomaban café e infusiones de salvia y miraban el mar a través de los enturbiados cristales.
Los peces, atolondrados por los embates de la tempestad, habían encontrado refugio en la serenidad de las aguas profundas, y esperaban a que la superficie del mar se calmara; y los pescadores, apretujados en los cafés, también estaban a la espera de que aquella agitación divina cesara para que los peces perdieran el miedo y volvieran a la faz del agua a picar. Los lenguados, las escorpinas, las rayas regresaban de sus incursiones nocturnas a dormir. Amanecía.
La puerta de cristal se abrió; entró uno del puerto, bajo, cargado con un zurrón; la cabeza descubierta, los pies descalzos, lleno de lodo.
—Eh, Konstantís—gritó un viejo lobo de mar con un chaquetón de un azul grisáceo—, ¿cómo te va?
Konstantís escupió crispado.
—¿Cómo me va a ir?—respondió—. ¡Buenos días, tabernero! ¡Buenas tardes, casa! ¡Buenos días, tabernero! ¡Buenas tardes, casa! Ésa es mi vida. Trabajo, ¡nanay!
Algunos rieron, otros menearon la cabeza, blasfemaron.
—La vida es de por vida—dijo un bigotudo que había hecho sus estudios de filosofía con Karagiozis;3 de por vida, ¡maldita sea!
Una luz verdeazulada se derramó sobre los cristales sucios, entró en el café, se quedó suspendida de las manos y las narices y las frentes, saltó a la chimenea e hizo refulgir las botellas. Las lámparas eléctricas perdieron su fuerza, el tabernero, amodorrado e indolente, alargó el brazo y las apagó.
Un instante de silencio. Todos los ojos se elevaron y miraron afuera el cenagoso día. Se oyó a las olas que reventaban bramando, y dentro del café, el gorgoteo de algunos narguiles.
El viejo lobo de mar suspiró.
—¡¿Cómo le irá al capitán Lemonís?!—gritó—. ¡Que Dios lo ayude!
Miró con ojo airado en dirección al mar.
—¡Mal rayo te parta, fabricante de viudas!—gruñó mordiéndose el canoso bigote.
Yo estaba sentado en un rincón, tenía frío, pedí una segunda salvia; quería dormir; luchaba contra el sueño, contra el cansancio y contra la desolación del amanecer. Miraba a través de los empañados cristales el puerto que despertaba con las sirenas desgañitadas de los barcos y los gritos de los carreteros y los barqueros. Miraba, miraba, y un muy compacto palangre tejido de mar, lluvia y exilio, envolvía mi corazón.
Había clavado los ojos enfrente, en la negra proa de un barco grande, hasta la borda sumergido aún en la noche. Llovía, y veía los hilos de lluvia unir el cielo con el lodo.
Y mientras miraba el barco negro y las sombras y la lluvia, poco a poco iba adquiriendo forma mi amargura, emergían los recuerdos, mi amigo amado se me aparecía en el aire húmedo, hecho de lluvia y anhelo. ¿Cuándo había venido a este mismo puerto a despedirlo? ¿El año pasado?, ¿en otra vida?, ¿ayer? Recuerdo lluvia y frío, y el alba, como ahora; y el corazón, como ahora, se henchía inquieto.
¡Qué amarga pócima tener que separarse poco a poco de los seres queridos; mejor sería cortar de cuajo y quedarse de nuevo solo, en el ambiente que es connatural al hombre, la soledad! No obstante, aquel lluvioso amanecer, no podía dejar de pensar en mi amigo. (Más tarde entendí, por desgracia ya muy tarde, el porqué). Había subido con él al barco y estaba sentado en su camarote, entre las maletas desperdigadas. Mientras él miraba a otro lado, yo lo observaba sosegadamente, con insistencia, como si quisiera dejar uno a uno grabados en mí sus rasgos—sus luminosos ojos verdeazulados, su regordete rostro juvenil, su expresión refinada y orgullosa y, por encima de todo, sus manos señoriales de largos dedos.
Hubo un momento en que alcanzó a ver mi mirada deslizándose por él, ávida, absorbente; se giró con ese aire de sorna que asumía cuando intentaba esconder su emoción. Me había sorprendido, se había dado cuenta. Y para disimular la tristeza de la separación:
—¿Hasta cuándo?—me preguntó con sonrisa irónica.
—¿Hasta cuándo qué?
—¿Vas a seguir rumiando papel y embadurnándote de tinta? Vente conmigo; allá, en el Cáucaso, miles de los nuestros están en peligro, vayamos a salvarlos.
Rio como si quisiera burlarse de sus nobles intenciones.
—Es posible, desde luego, que no los salvemos—añadió—; pero en el intento de salvarlos, nos salvaremos. Así es, ¿o no? ¿No es eso lo que tú predicas, maestro? «La única forma de salvarse uno mismo es luchar para salvar a los otros…». Adelante, pues, maestro predicador… ¡Vamos!
No respondí. La santa, madre de dioses, Anatolia, las altas montañas, el grito de Prometeo encadenado en la roca… Aquellos años, encadenada en esas mismas rocas, nuestra raza gritaba. Estaba en peligro; llamaba a un hijo suyo para que la salvara. Y yo la oía impasible, como si el dolor fuese un sueño y la vida una tragedia fascinante, y fuese una grande grosería y una enorme ingenuidad saltar del palco al escenario e intervenir en la acción.
Mi amigo, sin esperar respuesta, se levantó. La sirena del barco sonó por tercera vez. Me tendió la mano:
—¡Adiós, ratón de biblioteca!—dijo en tono de guasa para ocultar su emoción.
Él sabía bien que es una vergüenza que uno no pueda dominar su corazón. Lágrimas, palabras tiernas, gestos desordenados, las familiaridades del pueblo le parecían flaquezas indignas del ser humano. Nunca, nosotros que nos queríamos tanto, habíamos intercambiado una palabra tierna; jugábamos y nos arañábamos como fieras. Él, refinado, irónico, civilizado; yo, bárbaro. Él, reservado, capaz de expresar todas las manifestaciones de su alma con una sonrisa; yo, brusco, estallando en una risa inoportuna e incivilizada.
También yo traté de camuflar con alguna palabra dura mi turbación, pero me avergoncé. No, no me avergoncé, no pude. Apreté su mano; la mantuve apretada, no la soltaba. Me miró con desconcierto.
—¿Conmovido?—me preguntó intentando sonreír.
—Sí—le respondí sereno.
—¿Por qué? ¿No habíamos ya quedado en algo? ¿No hace años ya que habíamos llegado a un acuerdo? ¿Cómo dicen tus amados japoneses? Fudoshin! Impasibilidad, imperturbabilidad, el rostro sonriente de una máscara inalterable. Lo que ocurre detrás de la máscara es asunto personal.
—Sí—respondí de nuevo, intentando no exponerme con alguna frase larga; no estaba seguro de poder gobernar mi voz, de conseguir que no temblara.
En el barco, de camarote en camarote, se oyó el gong que invitaba a los visitantes a salir. Lloviznaba. El aire se llenó de conmovedoras palabras de despedida, promesas, largos besos, encargos apresurados, jadeantes… La madre caía en los brazos del hijo, la mujer en los del marido, el amigo en los del amigo. Como si se separaran para siempre; como si esta breve separación les hiciera pensar en la Grande. Y la dulcísima reverberación del gong de pronto retumbó en el aire húmedo, de popa a proa, como una campana fúnebre.
Mi amigo se inclinó:
—Oye—me dijo—, ¿no tendrás una mala corazonada?
—Sí—respondí de nuevo.
—¿Crees en esos cuentos?
—No—repliqué con firmeza.
—¿Y entonces?
No había entonces; no creía, pero tenía miedo.
Mi amigo posó suavemente su mano izquierda sobre mi rodilla como solía hacerlo cuando, en los momentos más cordiales de nuestras conversaciones, yo lo empujaba para que tomara alguna decisión y él se resistía y finalmente aceptaba y me rozaba la rodilla, como diciéndome: «Haré lo que tú quieres, por amor…».
Parpadeó dos o tres veces. Me miró de nuevo. Comprendió que estaba muy triste y dudó antes de recurrir a nuestras armas preferidas—la risa, la chanza…
—Bien—dijo—. Dame la mano; si uno de los dos llegara a encontrarse en peligro de muerte…
Se detuvo, como si se avergonzara. Nosotros, que durante años nos burlamos de las volátiles acrobacias de la metapsíquica y echábamos en el mismo saco a los vegetarianos, los espiritualistas, los teósofos y los ectoplasmas…
—¿Qué?—pregunté intentando adivinar.
—Tomémoslo así, como un juego—dijo, apresuradamente, para escabullirse de la peligrosa frase en la que se había metido—. Si uno de los dos llegara a encontrarse en peligro de muerte, que piense en el otro con tanta intensidad que consiga comunicárselo, esté donde esté… ¿De acuerdo?
Quiso reír, pero era como si su risa estuviera congelada, no brotó.
—De acuerdo—dije.
Tuvo miedo de que su desconcierto se hiciera demasiado visible, y añadió con cierto apremio:
—Claro que no creo en esas formas volátiles de comunicación psíquica…
—No importa—susurré—, sea…
—Está bien, sea; juguemos. ¿De acuerdo?
—De acuerdo—repuse nuevamente.
Ésas fueron nuestras últimas palabras. Nos dimos la mano en silencio, los dedos se juntaron anhelantes, se separaron con brusquedad, y me fui veloz, sin volver la vista atrás, como si me persiguieran. Quise girarme para ver a mi amigo por última vez, pero me contuve. «¡No mires atrás!—me ordené—; ¡basta!».
El alma del hombre, puro barro en bruto, sin modelar, con sentimientos groseros, toscos todavía, nada puede prever con claridad ni certeza; si pudiera, ¡qué distinta habría sido esa separación!
La luz aumentaba, las dos mañanas se confundían; ahora veía de manera más diáfana el rostro amado de mi amigo, inmóvil, triste, mojándose bajo la lluvia, a la intemperie, en el muelle. La puerta de cristales de la pequeña taberna se abrió, entraron el rugido del mar y un marinero zambo de piernas cortas con bigotes de aguacero. Estallaron alegres voces.
—¡Bienvenido, capitán Lemonís!
Me hice un ovillo en mi rincón, intenté atender de nuevo a mi alma; pero el rostro de mi amigo ya se había disuelto en la lluvia, se había desvanecido.
El capitán Lemonís había sacado su kombolói4 y pasaba las cuentas tranquilo, serio, reservado. Yo luchaba por no ver, por no oír y retener la visión que se esfumaba. Por vivir de nuevo el enojo; no, no el enojo, sino la vergüenza que se apoderó de mí entonces, en el momento en que mi amigo me llamó «ratón de biblioteca». ¡Tenía razón! Yo, que tanto amaba la vida, ¡cómo había podido caer en las redes de la tinta y el papel! Mi amigo, aquella mañana de la despedida, me ayudó a ver claro. Me alegré; al conocer el nombre de mi desventura, quizá podría vencerla con mayor facilidad. Era como si ya no estuviera dispersa, no fuese incorpórea e inasible; como si hubiese adquirido un cuerpo y ahora me fuera más fácil combatirla.
Esas duras palabras de mi amigo iban horadando, sigilosas, galerías en mi interior, y desde entonces buscaba yo un pretexto para dejar los papeles y lanzarme a la acción. Me repugnaba y me avergonzaba que el blasón de mi espíritu fuera ese miserable roedor. Y hacía un mes que la ocasión se habí...