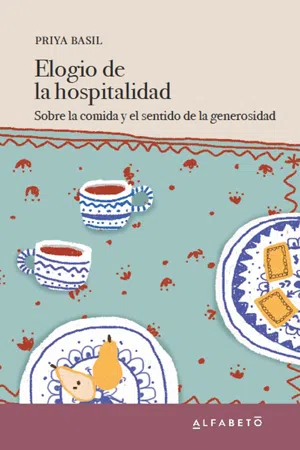
- 136 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Elogio de la hospitalidad
Descripción del libro
Un buen almuerzo entre amigos es el mejor lugar para conversar sobre el mundo, la religión, la política, la cultura, el amor y la cocina.
Esta obra es una meditación tan deliciosa como lúcida sobre el valor profundo de la hospitalidad y el significado de ser anfitrión. Vivimos
en un mundo donde unos poseen demasiado y a otros les falta lo más indispensable, donde migrantes y refugiados son unas veces acogidos y
otras humillados, y donde la mayoría de nosotros dedicamos cada vez menos tiempo a cocinar y comer en compañía. Priya Basil explora el
significado y los límites de la hospitalidad en nuestros días, y al hacerlo nos invita a pensar que tal vez lo que tenemos en común depende de
cuánto estamos dispuestos a dar.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
Ciencias socialesCategoría
Cultura popularTodos llegamos a este mundo como invitados. Pequeñas criaturas indefensas, cuyas más elementales necesidades reclaman ser atendidas, durante mucho tiempo no podemos devolver nada o muy poco de lo que recibimos. Sin embargo, si todo se desarrolla con normalidad, acabamos formando parte indispensable de la vida de nuestros cuidadores y residiendo de manera permanente en sus corazones.
Nuestra dependencia inicial es tolerada porque se espera de nosotros que acabemos siendo seres confiables. Ser adulto quizás consiste en ser anfitrión antes que invitado, estar más dispuesto a atender que a ser objeto de atenciones, o al menos tanto lo uno como lo otro. Este punto de vista me parece que lleva aparejada la suposición de que cada persona se convertirá algún día en padre o madre, que es el papel definitivo, al menos en aquellas culturas en las que la familia nuclear es considerada la base de la sociedad. Un papel al que yo decidí renunciar. Una renuncia que me obligó a preguntarme cuál sería mi papel en el drama vital de la hospitalidad.
Con o sin hijos, es difícil evitar el paso de invitado a anfitrión, que es el sello distintivo de la madurez. Un cambio que quizás resulta más difícil en relación con nuestros padres, de quienes es casi imposible dejar de esperar algún tipo de ayuda y protección.
Nadie en el mundo nos recibe con la alegría de nuestros padres. Con suerte, algún día conoceremos con otros esa misma mezcla de mimos y desenfado, una experiencia que es, en el mejor de los casos, reconfortante y exasperante por igual, y única por su específico y constante toma y daca, sus dosis ocultas de conformidad y expectativa. Las madres, por descontado, nos reciben como nadie más puede hacerlo: con el cuerpo. Una gestación de nueve meses. ¿El happening del invitado?

—¡No es suficiente!
Miro fijamente la olla de khadi, un curri cremoso a base de harina de garbanzo y yogur.
Mi madre me ignora y sigue revolviendo la salsa color cúrcuma.
—Podría comer todo esto yo sola… ¡en el desayuno!
Estoy horrorizada ante la perspectiva de que se acabe uno de mis platos supremamente preferidos. Ponedme un montón de arroz recién hervido rematado con una generosa cucharada de esta maravilla, y seré capaz de comérmelo a cualquier hora, antes que cualquier otro plato. He tenido etapas en las que he comido kadhi con cada comida del día durante semanas. Por eso me pregunto por qué demonios mi madre ha decidido preparar tan poca cantidad esta vez.
—Comes más con los ojos que con el estómago —suspira ella.
Estas palabras son la crítica más añeja de mi vida de comedora empedernida, la más frecuente y también la más desatendida. No tienen nada que ver con mi aspecto físico, ya que soy delgada, y mucho, en cambio, con el tamaño de mi deseo, inmenso, rebelde, panóptico. Mamá hunde la cuchara de madera en la olla para remover por última vez. La paleta emerge recubierta de cortes traslúcidos de cebolla, salpicaduras de tomate, un puñado de finas hojas de cilantro. La boca se me hace agua, la razón naufraga. Empiezo a urdir estrategias para controlar la cantidad que serviremos a nuestros invitados, que deben de estar a punto de llegar. Hay que usar los cuencos pequeños, sin ninguna duda. Y mamá no debe insistir en que repitan. Y por sobre todas las cosas, de ninguna manera puede permitirse que le ofrezca a nadie una ración para llevarse a casa.
—Deja ya de hacer el tonto —me dice mi madre—. Aquí hay mucho. Y de todos modos, siempre puedo preparar más para ti.
Pero sé que da igual cuánto cocine: nunca es suficiente. Al menos no para mí.
La mía quizás es una rara variante de esa enfermedad común, es la epidemia de consumo, que afecta a nuestras sociedades capitalistas. Quienes tenemos de todo queremos siempre más, mucho más de lo que necesitamos. ¿Acaso es concebible otro modo de vida en un sistema como este, basado en la falsa creencia de que nuestra existencia, tal como la conocemos, depende exclusivamente de un constante crecimiento económico? Nuestros apetitos deben crecer sin tregua para impulsar la economía. Tenemos que «comer más con los ojos que con el estómago». El remoquete que me dedica mi madre, resulta que también sirve para definir nuestra actual situación. Pero me pregunto si habrá situaciones en las que la codicia, sin dejar de ser inexcusable, puede llegar a ser necesaria.
El kadhi me espera siempre que voy a visitar a mi madre. Sobre todo en Londres, pero también dondequiera que se encuentre, en Australia o en Kenia, los países donde viven mis hermanos, en cuanto me ve llegar, mamá se pone a cocinar el kadhi. Que también es lo que siempre me llevo al marcharme. Mi madre prepara y congela varias porciones de tarka, la preparación a base de tomate picante omnipresente en la cocina del norte de India, y la parte de la preparación del plato que lleva más tiempo. Solo en rehogar especias, dorar cebollas y reducir tomates puede irse una hora entera, y eso es antes de empezar a añadir los ingredientes principales del plato y mucho antes de llevarlo todo al fuego. Para el kadhi, la preceptiva tarka es una mezcla de semillas integrales de alholva y mostaza, comino molido y cilantro, hojas de curri, cebolla, ajo, cúrcuma, guindilla verde y concentrado de tomate. De vuelta a casa, en Berlín, lo único que tengo que hacer es calentar esta tarka de mi madre, añadir yogur y harina, rociar con cilantro fresco, y ya está, puedo disfrutar de la sazón de otro hogar, sentir el tiempo dando vueltas en lentas, suculentas espirales. Cada bocado está impregnado con el sabor del pasado y el presente, de toda una vida del amor que me ha dado mi madre, de su hospitalidad incondicional.
Todas esas cosas que durante tanto tiempo mi madre hizo por mí casi sin esfuerzo, con la edad y los achaques se han vuelto más penosas para ella. Esto no ha mermado su generosidad, pero le cuesta más cada gesto. Creo que empecé a notar el cambio mucho después de que hubiera comenzado. Un día llegué a su casa y no había kadhi. Mamá se deshizo en excusas. Había comprado los ingredientes, lo que pasa es que no se sentía con ánimos para cocinar. «Pero me pondré en un rato», aclaró enseguida. Sin duda habrá visto la desilusión pintada en mi cara, que más que la de un estómago contrariado, que también, era la desilusión del cariño traicionado. Sabía que mi madre era capaz de hacer cualquier cosa por mí, y me dolía el que no hubiese realizado esta tarea relativamente tan sencilla. Si ni siquiera su amor sin límites y siempre dispuesto a manifestarse podía ayudarla a superar sus limitaciones, debía de sentirse muy mal o muy vieja. Comprendí de pronto que podía morir, y me recorrió un escalofrío terrible. Nunca la había visto tan frágil, ni siquiera cuando estuvo ingresada en el hospital, o cuando lucía el gris de la depresión. Sentí una pena profunda por ella. Pero también por mí. Y una rabia feroz, porque veía agrietarse lo que parecía más sólido en mi vida. «No me llevará mucho tiempo, ya verás». Mamá puso una sartén en el fuego, comenzó a removerlo todo en busca de los ingredientes. Protesté sinceramente —hasta cierto punto— que no hacía falta, que podía esperar, que el kadhi no era tan importante. «Si me ayudas cortando, habremos acabado antes de darnos cuenta». El sonido de su voz se confundía con el crepitar de las semillas de mostaza saltando en el aceite caliente. El olor pungente que desprendían me sorprendió tan bruscamente como las lágrimas que brotaron en mis ojos. «Son las cebollas», le dije a mamá cuando se dio cuenta. No, no eran las cebollas, era la vida, inclinando las escalas de su toma y daca.
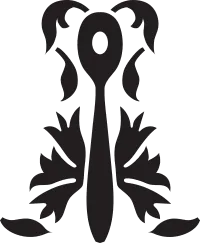
Cómo cocinamos y comemos con los demás es una de las formas más tangibles y corrientes de medir la generosidad. Qué tipo y cantidad de comida ofrecemos, cómo y a quién la servimos: estas cosas definen la hospitalidad en la mesa y más allá. Todo indica que actualmente hay más personas en el mundo que dedican menos tiempo a cocinar y comer. En Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, actualmente la media dedicada a cocinar es de cinco a seis horas por semana. En mi familia, la relación entre el tiempo dedicado a la comida y la vida útil sigue siendo importante, aunque para nosotros no existe tal distinción, en la medida en que consideramos que la comida es una forma de vida, y una de las más intensas. En mi familia, vamos al supermercado como otros a una galería de arte. Cocinamos mientras otros corren maratones. En una sola comida, servimos una cantidad y variedad de sabores que para otros solo existen en las tiendas de venta a granel de golosinas.
Nuestro linaje familiar de fanáticos de la comida abarca varias generaciones. El gen de la codicia, perfeccionado a lo largo de los siglos, en nuestro caso ha mutado hasta detenerse en las satisfacciones que aporta la comida, a expensas de cualquier otra cosa. Sea lo que fuere, para mí todo comienza con mi abuela materna, ferviente devota de la comida capaz de imponer su fe a todos a su alrededor, y firme creyente en el estómago como vía única para acceder al corazón. Mumji, como casi todos la llaman, es el apodo maternal que recibió, quizás un reconocimiento de su papel como archialimentadora. Su cocina es capaz de aumentar simpatías y vientres, levantar los ánimos y elevar la temperatura, ahuyentar a los unos y hacer que los otros vuelvan suplicantes a por más. Empuña los ingredientes como si fueran armas y hace de la comida la primera línea de un asalto por conquistar el primer lugar en los corazones de los miembros de la familia. En los fogones o en la mesa, su hospitalidad a menudo va de la mano con su palabra hermana, la hostilidad. Las dos son hijas de ghos-ti, antigua raíz indoeuropea que significa a la vez anfitrión, invitado y extraño, las tres máscaras que endosamos a lo largo de nuestras vidas. Cuán acertado parece que su inevitable río fluya entre los márgenes de una sola palabra.

Durante mucho tiempo la comida fue ejercida como una forma de poder, un potente medio para el elogio o la condena, para hacer alarde de extravagancia y generosidad. La antigua Roma rebosa de historias de excesos, de fiestas como teatros de la vanidad y la venganza, como las que organizaba el famoso emperador Heliogábalo, cuyos legendarios banquetes eran realzados con sádicas sorpresas: al acabar una suntuosa comida en la que se servían lenguas de ruiseñor, cabezas de loro y cerebros de pavo real, el huésped era invitado a pasar la noche en una habitación donde un tigre feroz esperaba a su presa.
Cada siglo, cada territorio tienen sus fábulas de excesos. El festín Manchú-Han imperial organizado por Kangxi, el cuarto emperador de la dinastía Qing, con sus 108 platos servidos a más de 2.500 invitados. Los ágapes de más de cien platos que tenía por costumbre ordenar Akbar, el emperador mogol. Los cincuenta platos del banquete de boda que selló en Florencia, a comienzos del siglo XVII, la unión entre María de Médicis y Enrique IV, el rey de Francia. La noche de 1817 en la que el futuro Jorge IV de Inglaterra presidió la cena en honor del gran duque de Rusia, en la que se sirvieron 127 platos preparados por Marie-Antoine Carême, el cocinero más famoso y caro del momento. Las dieciocho toneladas de alimentos transportados en avión a Persépolis, en 1971, para la celebración de tres días conocida como «la fiesta más cara de la historia», decretada por el Sha de Irán para conmemorar el 2.500 aniversario de su país. Ejemplos como estos permiten pensar que el alarde de hospitalidad puede ser una forma disimulada de hostilidad. O del banquete concebido como amistosa advertencia y propaganda de los recursos y el poder del anfitrión.
Mientras que en algunos ha sido objeto de extravagancias, la comida también ha sido utilizada como forma de castigo al impedirse su circulación, a veces a escalas inimaginables y con consecuencias terribles. Desde que en el siglo XIX los cultivos se convirtieron en productos de mercado, con frecuencia se ha priorizado el beneficio sobre la protección humanitaria. En su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía, el historiador Mike Davis describe los cambios climáticos extremos registrados en el último cuarto del siglo XIX y las graves sequías y monzones que provocaron en regiones del sur global, como China, Brasil, Egipto e India. Davis muestra cómo las administraciones coloniales explotaron estos desastres naturales para desatar y agravar hambrunas que produjeron muertes masivas, lo que contribuyó a un debilitamiento de las regiones afectadas y al consiguiente fortalecimiento del control extranjero.
Cuando la sequía golpeó la meseta del Decán, en 1876, en realidad se habían registrado excedentes netos de arroz y trigo en la India. No obstante, el virrey, el señor Lytton, jefe de la administración colonial británica en la India, insistió en que esos excedentes fueran enviados a Inglaterra. Casi simultáneamente, Lytton se disponía a organizar un espectacular Durbar imperial en Delhi para proclamar a la reina Victoria emperatriz de la India. El clímax de este evento, escribe Davis, «incluía una semana de festividades para 68.000 funcionarios, sátrapas y maharajás, con el banquete más colosal y caro de la historia mundial». En el transcurso de esa semana, añade Davis, se estima en cien mil el número de indios que murieron de hambre en Madrás y Mysore. En el apogeo de la hambruna india, los comerciantes de granos exportaron un récord de 6,4 millones de centenas (320.000 toneladas) de trigo. Mientras los campesinos se morían de hambre, los funcionarios recibieron la orden de «no atender las operaciones de socorro por todos los medios disponibles». El libro de Davis expone la realidad del imperialismo occidental en su momento más deliberadamente inhóspito: destruir vidas mediante el secuestro de sus propias reservas alimenticias. Los sujetos colonizados que fueron victimizados de este modo no eran tratados como enemigos o extraños, sino como si no fueran humanos. En 1902, entre 12 y 29 millones de indios habían muerto como resultado de las políticas británicas adoptadas para hacer frente a la hambruna.
El poder se manifiesta con frecuencia derrochando hostilidad y hospitalidad.

Supongo que Mumji, a su pequeña escala, comprendió por primera vez el poder real que podía ejercer con la comida tras utilizarla para salvarle la vida a su futuro esposo. Poco después de declararse su noviazgo en la India, en el verano de 1947, mi abuelo, Papaji, se vio atrapado en las violencias que acompañaron la partición de la India. Había viajado desde Amritsar hasta Lahore con la intención de alcanzar desde allí la aldea de Gujranwala, donde había nacido y su familia había vivido antes de emigrar a Kenia, en la década de 1930. La...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Dedicatoria
- Elogio de la hospitalidad
- Agradecimientos
- Bibliografía
- Colofón
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Elogio de la hospitalidad de Priya Basil en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Cultura popular. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.