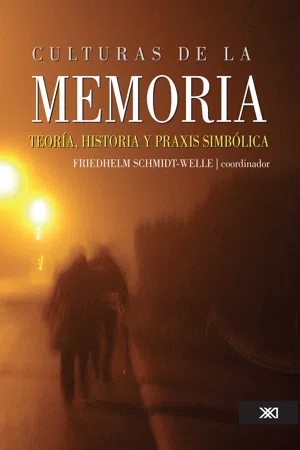![]()
III. MEMORIA POSDICTATORIAL Y REPRESENTACIONES
SIMBÓLICAS DE LA MEMORIA
EL PSICOANÁLISIS Y LA MEMORIA EN LAS SOCIEDADES POSDICTATORIALES
NÉSTOR A. BRAUNSTEIN*
Agradezco de manera profunda, no ritualista, no como una mera fórmula para comenzar un escrito, la generosa invitación de Friedhelm Schmidt-Welle para hablar en este espléndido marco que él supo crear sobre el tema de los avatares de la memoria cuando las dictaduras han terminado, cuando alguna clase de democracia se ha instaurado sobre las cenizas del antiguo régimen y cuando se crean las condiciones para el recuerdo de las injusticias de la etapa anterior, de ese tiempo en que los sufrimientos provenían tanto de la arbitrariedad de los tiranos como de la prohibición para denunciar la violencia que se ejerció sobre masas de población subyugadas por el despotismo.
Gracias a esta invitación puedo materializar un capítulo inédito de mis investigaciones sobre la memoria del uno y la memoria del Otro,1 sobre las relaciones entre 1] la memoria individual, 2] la memoria colectiva, y 3] la historia documentada y la compleja interacción entre estas tres formas de guardar huellas del pasado.
***
El abordaje habitual de este asunto lleva a centrarse en las víctimas de las dictaduras, en sus memorias singulares, en sus desventuras, en las torturas, muertes, desapariciones, deportaciones, censura de la correspondencia, de la palabra y de las noticias. La literatura testimonial, la poesía, las ficciones literarias, el cine, las artes todas, dan cuenta de los esfuerzos y de la rica inspiración de quienes han logrado transmitir la asfixia de los años de plomo. El cúmulo de documentos y obras sobre el tema es abrumador y quienes los estudiamos llegamos a conocer parcialmente, sólo a medias, lo que se ha dicho y escrito. Los ejemplos sobran. Mucho hay de maravilloso entre tantos testimonios y mucho de convencional y oportunista. Mencionar algunos de ellos, seleccionados por conmovedores y profundos, es cometer una injusticia con todos los demás. Está de más repetir con Milan Kundera que “La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.2 La memoria de las víctimas que, al fin y al cabo, terminaron siendo hegemónicas en el mediano plazo, ha oscurecido la memoria de los derrotados que quedó suprimida o hundida en las brumas de la vergüenza. Ésta también es memoria de la que es necesario preservar los testimonios y los documentos y que habrá, en el largo plazo, de ser rescatada del olvido, más allá de toda intención apologética o judiciaria. Debe haber lugar para el recuerdo de los culpables en el doble sentido del genitivo “de”: recordar quiénes son y fueron y también, aunque tanto a ellos como a sus víctimas les cueste reconocerlo, recordar qué es lo que ellos recuerdan. Hablo de la memoria del Otro, la del supuesto verdugo activo o pasivo.
Precisamente por eso quiero innovar en esa tradición “victimista”. En uno de mis primeros viajes a Italia me llamó la atención la proliferación de monumentos, placas de mármol y de bronce, señalamientos de lugares donde habían sido abatidos los partigiani y otros opositores al régimen de Mussolini. De repente surgió en mí la pregunta: ¿es que en este país todos fueron opositores heroicos al régimen? ¿Es que en Italia no hubo fascistas? Conocedor de un poco de historia a la vez que espectador de muchos noticieros y películas documentales de la época, lo que veía contrastaba con lo que sabía de multitudes aclamando al Duce, de censores, delatores, esbirros, adherentes a las leyes raciales y cómplices nada silenciosos de la dictadura. Era como en el célebre chiste de los hermanos Marx pero necesitaba invertir los términos: ¿debía creer en lo que veía o en lo que sabía de antes? ¿No eran los ojos los que me engañaban con tanto memorial en piedra y me robaban la historia verdadera para ofrecerme en cambio una de cartón pintado, la de un país de resistentes? ¿Qué iniquidades se guardaban en la memoria de quienes ordenaban construir y grabar en letras indelebles la gesta de los resistentes e incluso en la de los obreros, lapidarios y albañiles que habían erigido esos monumentos? ¿Cuántos de ellos formaron parte de las juventudes fascistas y habían cantado Giovinezza? ¿Qué les había pasado y qué pensaban y decían hoy los cientos de miles que se reunieron en Roma para aclamar a Hitler en el día de su visita a Mussolini? ¿Quiénes fueron y dónde estaban los no pocos verdugos que ejecutaron a las víctimas heroicas de la resistencia? ¿Cuál es la memoria de los que se vestían con camisas negras?
En Austria y Alemania Federal, en esos años sesenta y comienzos de los setenta, sin embargo, el panorama era distinto: se notaba el inmenso esfuerzo en marcha para maquillar y ocultar el pasado: el arduo trabajo para reconstruir esos países no daba lugar a la conmemoración de las víctimas... y en cuanto a los verdugos... parecía que nunca los hubo. En Alemania “Democrática” (es decir, comunista) los memoriales, en cambio, abundaban, pero, curiosamente, no estaban dedicados a los alemanes que combatieron contra el nazismo sino a recordar a los caídos en la lucha del Glorioso Ejército Rojo que se habían ofrendado en sacrificio para derrotar al totalitarismo. Décadas más tarde, ya en nuestro tiempo, encuentro que el paisaje urbano de hoy se parece al que me impresionó antes en Italia: las sinagogas se han reconstruido de manera fastuosa, hay monumentos y museos al Holocausto y el cementerio de Berlín dedicado a las víctimas del odio racial, en pleno centro de la ciudad y del que arranca una calle que lleva el nombre de Hannah Arendt es una de las mayores y más logradas obras del arte memorial en el mundo. Pero la pregunta subsiste: ¿dónde estaban en los años del nazismo los que hoy honran a los mártires? ¿Qué recuerdos se preservan en las cabezas de los ancianos con los que uno se cruza en las calles?
Pasadas las dictaduras, derrotados los ejércitos imperiales como los de Alemania o Japón, desorganizadas las estructuras policiales de Europa oriental, España, el Cono Sur de América, aunque sus agentes sigan los mismos individuos que antes fueron “guardianes del orden”, sobreviene un periodo en donde millones de hombres y mujeres son forzados de manera misteriosa a ocultar con cuidado su memoria, maquillarla o hasta inventar actos de resistencia que pretenden esconder un pasado que la historia ha vuelto vergonzoso. Los papás deben mentir ante la pregunta “¿Qué hiciste tú en la guerra?”, y los hijos son esos “nacidos culpables” que arrastran la imposibilidad de recordar de la generación anterior. “De eso no se habla.” Cuando un schreckliches Mädchen, una nasty girl, quiere investigar el pasado de su pequeña ciudad de Passau en Baviera, es tratada como un peligro para la población pues el “milagro alemán” tan patente se basa en el ocultamiento de las actuaciones criminales de los ahora pilares de la nueva sociedad.
Fue así como llegué a preguntarme por los destinos de la memoria no de las víctimas que dominan la escena con la narración de las ordalías a las que fueron sometidas sino la de quienes de manera activa habían ejercido la violencia asesina y genocida o que habían tolerado desde una pasividad cómplice los nefastos acontecimientos del pasado reciente. Ya se sabe: para el psicoanalista no hay tema más provocador que aquello de lo que no se puede hablar.
***
Creo que es también un deber reconstruir la memoria de los derrotados en la guerra, apelar a su testimonio, constatar los efectos transgeneracionales de la prohibición de hablar de sus muertos o de enterrarlos como sucedió en aquella Tebas de Sófocles. Los vencedores decretaron que sólo cabe honrar y recordar a los muertos en la defensa de la ciudad (Europa democrática) pero no a los que perecieron atacándola (Alemania e Italia nazifascistas). Poco a poco, como actos que requieren de inmenso valor, se empieza a echar luz sobre esas historias. Pareciera que recuperar la memoria individual y colectiva de los derrotados es un acto sospechoso de complicidad con los crímenes que ellos perpetraron. El autor del ensayo más estremecedor sobre ese cruel destino es Winfried G. Sebald (1944-2001) que pronunció en Zúrich, en 1997, unas conferencias que fueron publicadas en español.3 El genial novelista cuenta la historia del arrasamiento de las ciudades alemanas, empezando por Hamburgo en 1943 y acabando con la mayoría de ellas en 1945, por la Real Fuerza Aérea de Inglaterra. Para armar su informe pasa de la primera persona del plural (nosotros los alemanes) a la narración más o menos impersonal en tercera persona, al “se”. Esa oscilación muestra que en él mismo se operan efectos de disociación de los que luego hablaremos tomando tres historias autobiográficas. Cito a Sebald:
Porque si algo se encuentra en el origen de los inconmensurables sufrimientos que los alemanes hemos causado al mundo es un lenguaje difundido por ignorancia y resentimiento. La mayoría de los alemanes sabe hoy, al menos es lo que cabe esperar, que fuimos nosotros quienes provocamos la destrucción de las ciudades en las que en otro tiempo vivíamos. Casi nadie duda hoy de que el mariscal del aire Göring hubiera arrasado Londres si sus recursos técnicos se lo hubieran permitido.4
Esta asunción incluso de una culpabilidad potencial (“hubiera”) es necesaria para abordar con precauciones el horrible y criminal genocidio practicado por los aliados sobre la población civil alemana: “Toda dedicación a las verdaderas escenas de horror del hundimiento (Untergang) tiene todavía algo de ilegítimo, casi voyeurista, a lo que tampoco estas [mis] propias notas pudieron escapar por completo”.5
Por eso es que los escritores alemanes, no han estado dispuestos o en condiciones de escribir algo concreto sobre el curso de los efectos de una campaña de destrucción tan larga, persistente y gigantesca [...] El reflejo casi natural, determinado por sentimientos de vergüenza y de despecho hacia el vencedor, fue callar y hacerse a un lado.6
Agrega:
Un pueblo que había asesinado y maltratado a muerte en los campos a millones de seres humanos no podía pedir cuentas a las potencias vencedoras de la lógica político-militar que dictó la destrucción de las ciudades alemanas. Además, no puede excluirse que no pocos de los afectados por los ataques aéreos, como se señala en el relato de H. E. Nossack sobre la destrucción de Hamburgo, vieran los gigantescos incendios, a pesar de toda su cólera impotentemente obstinada contra tan evidente locura, como un castigo merecido o incluso como un acto de revancha de una instancia más alta con la que no había discusión posible. [...] Muy raras veces alguien se quejó por la larga campaña de destrucción llevada por los aliados. Los alemanes, como se ha informado repetidas veces, asistieron con muda fascinación a la catástrofe que se desarrollaba.7
Del “nosotros, los alemanes” pasa Sebald al discurso en tercera persona sobre los efectos ulteriores de la guerra aérea:
La reconstrucción alemana, que ya se ha vuelto legendaria y es, en cierto aspecto, digna de admiración, después de la devastación causada por el enemigo, una reconstrucción equivalente a una segunda liquidación, en fases sucesivas, de la propia historia anterior, impidió de antemano todo recuerdo. Mediante la productividad exigida y la creación de una nueva realidad sin historia, orientó a la población exclusivamente hacia el futuro y la obligó a callar sobre lo sucedido.8
Lo sucedido. ¿Qué fue lo sucedido? Alrededor de 600 000 civiles masacrados, tres millones y medio de viviendas destruidas, siete millones de personas sin hogar.9
Aquella aniquilación hasta entonces sin precedente en la historia pasó de manera muy limitada a los anales de la nueva nación que se reconstruía y sólo en forma de vagas generalizaciones. Parece que ha dejado únicamente un rastro de dolor en la conciencia colectiva. Quedó excluida en gran parte de la experiencia retrospectiva de los afectados y no ha desempeñado nunca un papel digno de mención en los debates sobre la realidad interna de nuestro país.10
Creo que puede discutirse lo de “una aniquilación sin precedentes en la historia” si se toman en cuenta el judeicidio (mal llamado Holocausto o Shoá) o la destrucción de las ciudades japonesas. El bombardeo aéreo más devastador de todas las guerras jamás libradas ha sido el de Tokio por los aviones estadunidenses en marzo de 1945 que precedió a la destrucción atómica de Hiroshima y Nagasaki en agosto del mismo año. Acotemos al pasar que esa brutalidad incendiaria de los yanquis en Tokio se aprovechó de las lecciones tomadas de los británicos en su ataque a Hamburgo y que ellos, a su vez, aprendieron de los aviadores alemanes en Guernica o Varsovia que, a su vez..., etcétera.
El tema de Sebald es doble: uno, la destrucción material de las ciudades y, dos, la fabricación de una historia fundada en el olvido forzado de la derrota, olvido sin el cual habría que recordar que fue Alemania la iniciadora de una guerra y la responsable de actos monstruosos de genocidio sin par en la historia. “De eso no se habla”... porque evocar el sufrimiento propio obligaría a preguntar por las causas y es de eso otro de lo que es mejor callar. Pero bien sabemos por el psicoanálisis que eso que se suprime del discurso retorna como síntoma, pues ni el inconsciente ni las comunidades nacionales saben olvidar.
El tema de la memoria de los derrotados, de aquellos que apoyaron y mantuvieron a los regímenes dictatoriales, tanto en el nivel individual como en el colectivo, puede dar pie a un ímprobo trabajo de documentación y de reflexión que hasta ahora se ha evitado y sólo ha sido abordado de modo marginal y muchas veces maniqueo. No me refiero a casos aislados sino a la memoria de millones y millones de partidarios que lo fueron (si no lo siguen siendo) del nazifascismo, del comunismo soviético, de las dictaduras militares en Latinoamérica, del franquismo, del apartheid, de los serbios que practicaron la limpieza étnica, de los israelíes que han sostenido y aun hoy apoyan el asesinato de civiles y la expulsión de los palestinos como si no fuese una imposición despótica... y la enumeración podría seguir.
En el marco de este artículo no...