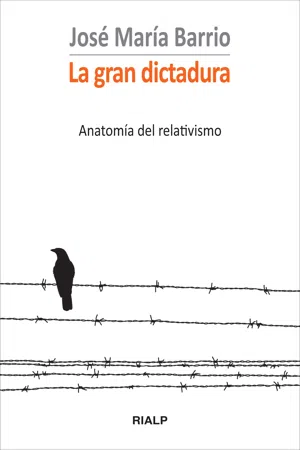
- 192 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La gran dictadura
Descripción del libro
El ser humano crece cuando piensa. Si desarrolla más su mente entiende mejor la realidad y logra dialogar con ella. Parte importante de esa realidad es uno mismo: pensando, el hombre puede llegar a hacerse cargo de quién es, puede llegar a "entenderse".
El relativismo es una forma de pereza mental, que distorsiona la percepción de la realidad y amenaza a la cultura humana con el narcótico del pensamiento único. El autor disecciona este fenómeno, y ofrece al lector respuestas sólidas y también sencillas.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a La gran dictadura de José María Barrio Maestre en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literary Collections. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteratureCategoría
Literary CollectionsCAPÍTULO VII
LA CRISIS DE LA VERDAD EN EL PENSAMIENTO Y LA CULTURA EUROPEA
La deriva inmanentista del pensamiento moderno y contemporáneo tiene como resultado la pérdida del sentido de la verdad. El representacionismo —la idea de que no podemos conocer la realidad sino únicamente nuestras representaciones de ella— ha llevado a que la metafísica y la teoría del conocimiento prácticamente pierdan un referente fundamental para ellas, a saber, el concepto de verdad como bien de la inteligencia. En este capítulo se exponen a grandes rasgos las facetas fundamentales en las que puede detectarse esta enfermedad cultural, junto con las vías teoréticas para superarla.
Desde sus orígenes, la seña característica de la Filosofía —y en particular de la metafísica, el discurso más ambiciosamente especulativo— es el amor a la verdad. Hoy sigue siendo muy necesario fomentarlo frente al embate de la mentalidad positivista. Esta se reivindica a sí misma como la única forma de realismo capaz de contener el discurso racional dentro de los parámetros de legitimidad que para él estableció Kant. «Los sueños de la razón engendran monstruos», y el gremio filosófico ha asumido desde entonces el precio que hay que costear para mantener a la razón embridada e impedir que divague con sueños nebulosos. Atenerse a lo dado parece ser el imperativo básico para quien quiere mantener los pies en el suelo. El positivismo, cuya seña de identidad es un profundo desprecio por la metafísica, prescribe reducir la realidad a los hechos, y por tanto prohíbe cualquier navegación de la razón más allá de «lo que hay». Pero esa deslegitimación racional —entendiéndola ahora como racionalización, economía del discurso— también tiene su coste. A la razón se le impide toda aventura metafísica —metafáctica— pero esa mentalidad produce una cultura pragmática, conformista y corta de miras, ganosa del éxito inmediato y episódico, pero incapaz de entusiasmarse con grandes ideales, sobre todo si exigen la prueba del tiempo y la perseverancia. Cultura en la que solo caben proyectos a corto o medio plazo y que, por ello, carece de categorías para comprender al ser humano como capaz de prometer y de comprometerse en serio, y capaz, además, de ser fiel a sus promesas.
Al reducir la realidad a mera facticidad —a los hechos— el positivismo supone una tremenda violencia contra la razón, que nunca se conforma tan solo con lo que hay (Barrio, 1997). No comprender que el ser humano es capaz de ir con su razón más arriba y más al fondo termina configurando un hecho socio-cultural —la mezquindad, en todos los niveles— que se opone a la realidad de la persona humana, llamada a más que a vivir exclusivamente para sí. Estamos hechos para más que eso. El problema es que los hechos pueden acabar desmintiendo la verdadera realidad humana y, por tanto, des-realizando profundamente al ser humano.
1. METAFÍSICA Y VERDAD
En el rechazo de la actitud contemplativa —el «oído atento al ser» de las cosas, del que hablara Heráclito— está la semilla de una crisis cultural de dimensiones descomunales. Se trata de la pérdida de la actitud fundamental del respeto a una realidad que somos incapaces de conocer y, por tanto, de «reconocer» como lo que es, de dejarla ser. Al ignorarla, la maltratamos (Hildebrand, 1974). La eclosión de múltiples formas de falta de respeto hacia la naturaleza misma de las cosas —y de las personas, que ante todo son realidades— pone de relieve una enfermedad cultural cuyo síntoma básico es la prisa. Somos incapaces de retener una mirada despaciosa, atenta. Tratamos la realidad «a empujones». Perdemos también el silencio interior necesario para escuchar el lenguaje de las cosas. Nos rodeamos de ruido y la fanfarria de lo que hay nos impide escuchar el latido íntimo del ser.
Junto a sus típicos excesos teatrales, la reivindicación ecologista tiene un punto de justicia. Llama la atención frente a esta forma de tratar la naturaleza que consiste en acosarla para saquearla. Omitimos el hecho de que la realidad tiene leyes propias previas al legítimo interés por aprovecharla en nuestro propio beneficio, pero que ante todo hemos de aprender a reconocer y a conjugar dialogalmente con esos intereses.
Esta pérdida del respeto puede advertirse igualmente en el temor al esfuerzo que exige plegarse a la realidad tal como es y reconocerse medido por ella. En el fondo, este dejarse medir por la realidad es la actitud propia del que estudia, del que se interesa por la verdad y se esmera en atender bien a las cosas, actitud contraria a la de quien pretende imponer a la realidad los propios esquemas. Una realidad construida por el hombre es más abarcable, más disponible, se presta mejor a ser sistematizada, representada y, al cabo, dominada. Pero entonces la razón instrumental desplaza aquí a la razón teórica, el valor de la utilidad al de la verdad. No interesa tanto lo que las cosas son como lo que podemos hacer con ellas en nuestro beneficio. Este activismo hace perder «la serenidad del poder no aferrado» (die Heiterkeit des Nicht-begreifen Können) (Pieper, 1957, 29). El afán convulsivo de dominio es contrario al ethos del estudio y la teoría. El puro tener más que no conduce a ser más acaba en una inquietud que hace muy difícil sostenerle la mirada a las cosas.
La verdad siempre tiene un punto de indisponibilidad. A la inversa, una disponibilidad completa sin verdad es, quizá, la seña que identifica mejor la pretensión originaria del marxismo y de las múltiples cabezas de esa hidra (entre ellas la «ideología de género»). La idea marxista de verdad como ortopraxis —praxis correcta— es quizá la forma más clara de ese devenir la verdad en puro poder. Esto ha propiciado históricamente una actitud de cinismo intelectual que probablemente no encuentra parangón ni siquiera entre los cínicos griegos de la llamada Segunda Academia. En el marxismo la acción correcta es la que cataliza eficazmente el cambio revolucionario, pero dicha acción no es otra que aquella cuya finalidad coincide con el interés de la clase dominada. Al abanderar ese interés, el partido comunista ostenta la legítima representación del «Pueblo», y por tanto determina en cada caso lo que sea la verdad. En todo momento esta será la estrategia revolucionaria más eficiente. Ahí tiene su origen, por ejemplo, la práctica que en términos jurídicos se conoce como «uso alternativo del Derecho» (López Calera, 1978). Tal uso consiste en que el partido que detenta la representación de la clase trabajadora aplica la ley solo cuando conviene a sus intereses; cuando no, la «razón de Estado» justifica cualquier excepción. Con ello queda consagrada la aberración del principio de igualdad y seguridad jurídica y, en el fondo, de la esencia misma del Derecho.
El respeto por la realidad, la atención a la verdadera naturaleza de las cosas y la escucha del «lenguaje de la creación» constituyen las claves de que el hombre pueda ejercer un dominio «político» —dialogante— y no despótico. Únicamente desde estas claves puede entenderse la autonomía de las realidades terrenas: precisamente el acontecimiento de la creación les ha suministrado su verdadera sustantividad. También la acción humana puede reconocer en el lenguaje de la creación su propia legalidad (lex artis)18. Solo vivir en la verdad puede suministrarle al ser humano el criterio y la medida recta para el uso del poder de que dispone.
Que la verdad nos hace libres igualmente significa que, al hacerse accesible a quien desea contemplarla, atempera el ansia de dominio y proporciona esa serenidad de la que hablaba Pieper. A propósito del sentido de la realeza de Cristo, tal como se manifiesta en su comparecencia ante Pilato, comenta Ratzinger: «“Dar testimonio de la verdad” significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. En este sentido, la verdad es el verdadero “Rey” que da a todas las cosas su luz y su grandeza. Podemos decir también que dar testimonio de la verdad significa hacer legible la creación y accesible su verdad a partir de Dios, de la “Razón creadora”, para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de orientación en el mundo del hombre; y que se haga presente también a los grandes y poderosos el poder de la verdad, el derecho común, el derecho de la verdad. Digámoslo tranquilamente: la irredención del mundo consiste precisamente en la ilegibilidad de la creación, en la irreconocibilidad de la verdad; una situación que lleva necesariamente al dominio del pragmatismo y, de este modo, hace que el poder de los fuertes se convierta en el dios de este mundo» (Ratzinger-Benedicto xvi, 2011, 226).
2. VERDAD Y DOGMATISMO. LA RACIONALIDAD HIPOTÉTICA
Otro planteamiento que ha venido a minar el concepto de verdad es el de Karl Popper. Profundamente desengañado del marxismo que profesó en su juventud, sus teorías inspiran las bases de la epistemología contemporánea desde una nítida postura «antidogmática» muy acorde con el enfoque general del Círculo de Viena, al que perteneció. Según él, una hipótesis científica se distingue de una tesis o proposición en que, mientras esta habría de ser verificable y verificada en todos los casos posibles —lo cual no acontece de hecho en ninguna ciencia— aquella, para mantenerse como hipótesis, solo exige ser falsable y no falsada. En otras palabras, para que haya realmente hipótesis científica ha de ser posible encontrar un caso en que esta no se cumpla (criterio de falsabilidad), sin que de hecho se haya encontrado aún. Una hipótesis es científica porque es falsable (cabe encontrarle una excepción) pero es válida porque todavía no ha sido refutada. En definitiva, la verdad científica, para Popper, es esencial vulnerabilidad y provisionalidad, una mera referencia asintótica, una tendencia infinita que nunca se satisface. De manera elocuente lo pone de relieve el título de uno de sus libros: «Búsqueda sin término» (Artigas, 1998).
Popper es profundamente kantiano, y Kant ya dijo algo parecido sobre el carácter meramente regulativo de las ideas o noúmenos de la razón dialéctica: son solo ideales que orientan nuestra acción. Para Popper, la verdad es un proceso, no algo poseído. Y el avance científico consiste en no desmentir lo anterior, mejorar nuestras hipótesis.
La dificultad de este planteamiento no estriba en que esto que dice Popper no ocurra en las ciencias naturales. El problema fundamental es el concepto de verdad como referencia externa nunca poseible, que queda extrapolado a todos los campos del saber. En el terreno de las ciencias sociales, esta idea de verdad se traduce en el concepto popperiano de sociedad abierta. A diferencia de la comunidad «tribal», cuya cohesión se debe a ciertos elementos comunes de carácter axiológico y teleológico, la sociedad «abierta» se valdría solo de normas procedimentales de convivencia. La «tribu» necesita de una moral común, un ideal de felicidad y una noción de bienes y de fines compartidos, mientras que la sociedad abierta es radicalmente pluralista: abierta, en el sentido de que admite todas las propuestas felicitarias y códigos axiológicos posibles, poniéndolos en pie de igualdad y sin comprometerse, aparentemente, con ninguno. Solo impide que alguno de ellos se haga con el «monopolio». La cohesión social quedaría garantizada por unas normas de convivencia mínimas para no tropezar con el vecino y ciertos mecanismos capaces de obligar al mal gobernante a abandonar el poder. Dicho enfoque ha propiciado la pérdida de una parte esencial de la sustancia ética de las sociedades democráticas del llamado primer mundo, afianzándose una artificial separación entre «moral privada» y disciplina u orden público. Ahora bien, el contrato social, sin un ethos público, es un conectivo insuficiente y demasiado frágil. Aunque no todo lo moral es social, sí ocurre a la inversa: la realidad social tiene un fundamento y una sustancia moral que no puede desaparecer sin sucumbir a la vez la sociedad misma.
La difuminación del concepto de verdad y el consiguiente establecimiento de una racionalidad «débil», incapaz de criterios definitivos en ningún campo, se prolonga en el pensamiento político contemporáneo que mayor implantación ha logrado en el ámbito occidental. Tanto el liberalismo como la socialdemocracia participan de esta concepción reacia a cualquier pretensión de verdad, y por eso pueden llegar, en el fondo, a parecerse mucho. Las propuestas nítidas van dejando paso, poco a poco, a meras diferencias de «sensibilidad». Aquí ha jugado también un papel decisivo la hermenéutica heideggeriana y el historicismo, con quienes hace causa común el planteamiento «deconstructivo» de la posmodernidad, según el cual nada hay fijo y definitivo. Real solo es la narración, el relato abierto. El vídeo, no la foto fija, es la metáfora más adecuada para designar todo lo humano. La fragmentación, el culto a la diferencia y la inconmensurabilidad de los discursos —que aleja de todo posible «metarrelato» cosmovisional— son características del llamado pensar posmoderno. En este panorama, cualquier intento de afirmar algo como verdadero aparece inmediatamente bajo sospecha de dogmatismo (Barco, 1995).
Otro enfoque concurrente es el de la denominada «ética democrática». Hay que mencionar dos fuentes distintas de este planteamiento. Por un lado, la «ética del discurso» surgida en el seno de la Escuela de Frankfurt tardía (Habermas, Apel) y, por otro, las ideas de Rawls y de los neoliberales norteamericanos acerca de la «comunidad justa». La imposibilidad de encontrar acuerdos fundamentales en cuestiones axiológicas y morales hace preciso renunciar a un concepto «metafísico» de justicia y limitarse a una noción meramente «procedimental». Los diversos ideales de vida buena han de compartir solo la intención de no confrontarse entre ellos. La convivencia, en este sentido, exige un «consenso solapante», que evite las propuestas morales y sus contenidos materiales concretos para converger únicamente en el respeto a las instituciones del Estado social y democrático de derecho y los valores fundamentales que lo constituyen: el pluralismo sociopolítico, el respeto a los derechos humanos —entendidos, a veces, de maneras variopintas—, la tolerancia y poco más. A diferencia de la concepción popperiana, sin embargo, la ética consensualista afirma la necesidad de una ética civil que garantice un mínimo de referencias morales para la cohesión social. Ese minimum morale estará básicamente constituido por la disposición a secundar los resultados de un diálogo celebrado en condiciones de simetría —de acuerdo con el planteamiento continental— o por la aplicación del principio de equidad como criterio de justicia (equal opportunities), según el planteamiento del liberalismo anglosajón.
Un aspecto clave para comprender estas discusiones es percibir en qué medida están influidas por el idealismo kantiano. De acuerdo con él, en su actividad espontánea a priori, el sujeto es productivo de objetividades, pero la realidad en sí le queda oculta, no manifiesta en ellas. Hay que atenerse a lo que hay, pero eso no significa otra cosa que operar con representaciones sin saber en último término de qué son representaciones. Más allá de su mera apariencia o fenomenidad nada podemos saber con seguridad acerca de lo real. El modo de presentársenos las cosas está mediatizado por las condiciones del sujeto trascendental (Llano, 1998). Mas como el idealismo kantiano es «trascendental», el sujeto en él al...
Índice
- PORTADA
- CRÉDITOS
- INTRODUCCIÓN
- CAPÍTULO I - LA DICTADURA DEL RELATIVISMO
- CAPÍTULO II - ¿PUEDE HABER UN «SANO ESCEPTICISMO»?
- CAPÍTULO III - EL RELATIVISMO CULTURAL
- CAPÍTULO IV - RELIGIÓN Y CULTURA EUROPEA
- CAPÍTULO V - RELATIVISMO, DEMOCRACIA, TOLERANCIA
- CAPÍTULO VI - ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA NOCIÓN DE VERDAD
- CAPÍTULO VII - LA CRISIS DE LA VERDAD EN EL PENSAMIENTO Y LA CULTURA EUROPEA
- REFLEXIÓN CONCLUSIVA
- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS