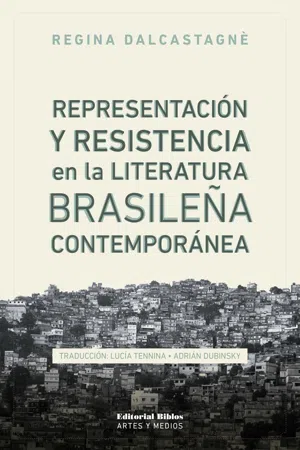![]()
1. Del exotismo a la autorrepresentación
El escritor, decía Roland Barthes (1999: 33), es el que habla en lugar del otro. Cuando entendemos la literatura como una forma de representación, espacio donde intereses y perspectivas sociales interactúan y se entrechocan, no podemos dejar de indagar quién es, finalmente, ese otro, qué posición le es reservada en la sociedad y lo que su silencio esconde. Por eso, cada vez más, los estudios literarios (y el mismo quehacer literario) se preocupan de los problemas ligados al acceso a la voz y a la representación de múltiples grupos sociales. O sea, se tornan más conscientes de las dificultades asociadas al lugar de habla: quién habla en nombre de quién. Al mismo tiempo, se discuten las cuestiones semejantes, aunque no idénticas, de legitimidad y de autoridad (palabra que, no por acaso, posee la misma raíz de autoría) en la representación literaria. Todo esto se traduce en el creciente debate sobre el espacio, en la literatura brasileña y en otras, de los grupos marginalizados, entendidos, en sentido amplio, como todos aquellos que experimentan una identidad colectiva que recibe una valoración negativa de la cultura dominante, sean definidos por sexo, etnia, color, orientación sexual, posición en las relaciones de producción, condición física u otro criterio (Williams, 1998).
El silencio de los marginalizados está cubierto por voces que se sobreponen a él, voces que buscan hablar en nombre de ellos, pero también, a veces, es quebrado por la producción literaria de sus mismos integrantes. Incluso en el último caso, se establecen tensiones significativas: entre la “autenticidad” del testimonio y la legitimidad (socialmente construida) de la obra de arte literaria, entre la voz autoral y la representatividad de grupo y hasta entre el elitismo propio del campo literario y la necesidad de democratización de la producción artística. La palabra clave, en este conjunto de discusiones, es “representación”, que siempre fue un concepto crucial de los estudios literarios, pero que ahora es leído con mayor conciencia de sus resonancias políticas y culturales. De hecho, “representación” es una palabra que participa de diferentes contextos –literatura, artes visuales, artes escénicas, pero también en la política, el derecho– y sufre un proceso permanente de contaminación de sentido (Pitkin, 1967). Lo que se propone aquí no es simplemente el hecho de que la literatura ofrece determinadas representaciones de la realidad, sino que esas representaciones no son representativas del conjunto de las perspectivas sociales.
El problema de la representatividad, por lo tanto, no se resume en la honestidad en la búsqueda por la mirada del otro o en el respeto por sus peculiaridades. Lo que está en cuestión es la diversidad de percepciones del mundo, que depende del acceso a la voz y no es suplida por la buena voluntad de aquellos que monopolizan los lugares del habla. Como recuerda Anne Phillips (1995: 6), pensando en un contexto diverso, “es concebible que los hombres puedan sustituir a las mujeres cuando lo que está en juego es la representación de políticas, programas o ideales con los cuales concuerdan. Pero, ¿cómo un hombre puede sustituir legítimamente a una mujer cuando está en juego la representación de las mujeres per se? Es concebible que personas blancas sustituyan a otras, de origen asiático o africano, cuando está en cuestión representar determinados programas en pro de la igualdad racial. Pero una asamblea formada sólo por blancos, ¿puede realmente llamarse representativa, cuando aquellos que representa poseen una diversidad étnica mucho mayor? Representación adecuada es, cada vez más, interpretada como implicando una representación más correcta de los diferentes grupos sociales que componen el cuerpo de ciudadanos”.
Aunque la autora se esté refiriendo a la representación política, la discusión puede ser extendida, sin contorsionismos, a la representación literaria. En la narrativa brasileña contemporánea es notoria la ausencia casi absoluta de representaciones de las clases populares. Estoy hablando aquí de productores literarios, pero la falta se extiende también a los personajes. De forma un tanto simplista e incurriendo en alguna (pero no muchas) injusticia, es posible describir nuestra literatura como si fuese la clase media mirando a la clase media; lo que no significa que no pueda haber buena literatura, como de hecho la hay, pero con una notable limitación de perspectiva.
¿Por qué se da esta ausencia? No se trata, claro está, de algo exclusivo del campo literario. Las clases populares poseen menor capacidad de acceso a todas las esferas de producción discursiva: están subrepresentadas en el Parlamento (y en la política como un todo), en los medios, en el ambiente académico, lo que no es una coincidencia, sino un poderoso índice de su subalternidad. Michel Foucault (1996: 10) ya observaba la centralidad del dominio del discurso en las luchas políticas disputadas dentro de la sociedad; según él, “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo cual, por lo que se lucha.
Uno de los sentidos de representar es, exactamente, hablar en nombre del otro. Hablar por alguien es siempre un acto político, algunas veces legítimo, frecuentemente autoritario –y el primer adjetivo no excluye necesariamente al segundo–. Al imponerse un discurso, es común que la legitimación se dé a partir de la justificación de mayor esclarecimiento, mayor competencia y hasta mayor eficiencia social por parte de aquel que habla. Al otro, en tal caso, le resta callar. Su modo de decir no sirve, su experiencia tampoco tiene valor alguno. Se trata de un proceso que está anclado en disposiciones estructurales; volviendo a Foucault (1996: 8-9), “en toda sociedad la producción del discurso es al mismo tiempo controlada, seleccionada organizada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar su acontecimiento aleatorio, esquivar su pesada y temible materialidad”.
El control del discurso, denunciado por el filósofo francés, es la negación del derecho de habla de aquellos que no alcanzan determinados requisitos sociales: una censura social velada, que silencia a los grupos dominados. De acuerdo con Pierre Bourdieu (1979: 133), “entre las censuras más eficaces y mejor disimuladas se encuentran aquellas que consisten en excluir ciertos agentes de comunicación excluyéndolos de los grupos que hablan o de las posiciones desde donde se habla con autoridad”. Lo fundamental es percibir que no se trata apenas de la posibilidad de hablar –que está contemplada por el precepto de la libertad de expresión, incorporado en el ordenamiento legal de todos los países occidentales– sino de la posibilidad de “hablar con autoridad”, esto es, el reconocimiento social de que el discurso tiene un valor y, por lo tanto, merece ser oído.
El proceso se completa gracias a la introyección de los constreñimientos estructurales por parte de los agentes sociales, que hacen que los límites impuestos al discurso no sean excesivamente tensionados, ya que cada uno, por lo general, se mantiene dentro de su espacio autorizado. Nuevamente de acuerdo con Bourdieu (1979: 133), “la censura alcanza su más alto grado de perfección e invisibilidad cuando cada agente no tiene nada más que decir más allá de aquello que está objetivamente autorizado a decir: ni siquiera precisa ser, en este caso, su propio censor, pues ya se encuentra censurado de una vez por todas, a través de las formas de percepción y de expresión por él interiorizadas, y que imponen su forma a todas sus expresiones”. Es así como determinadas categorías sociales que son excluidas del universo de la política –trabajadores y mujeres, por ejemplo–, tienden a juzgarse incapaces de acción política y, por lo tanto, a aceptar la posición de impotencia en que fueron colocadas.
Lo mismo se puede decir de la expresión literaria. Aquellos que están objetivamente excluidos del universo del quehacer literario, por el dominio precario de determinadas formas de expresión, creen que también serían incapaces de producir literatura. Sin embargo, son incapaces de producir literatura justamente porque no la producen: esto es, porque la definición de literatura excluye sus formas de expresión.
El campo literario –entendido en el sentido de Bourdieu (1996a), esto es, el espacio social relativamente autónomo en que los productores literarios (y algunos que están cerca de ellos, como críticos y estudiosos) generan criterios de legitimidad y prestigio– refuerza esta situación, a través de sus formas de consagración y de sus aparatos de lectura crítica e interpretación. Al fin y al cabo, “todo juicio de valor se apoya en un certificado de exclusión. Decir que un texto es literario da a entender siempre que otro no lo es” (Compagnon, 1999: 33-34), o sea, la valoración sistemáticamente positiva de una forma de expresión, en detrimento de otras, hace de la manifestación literaria el privilegio de un grupo social. La exclusión de las clases populares no es, sin embargo, algo distintivo de la literatura, sino un fenómeno común a todos los espacios de producción de sentido en la sociedad. Una segunda cuestión, entonces, se impone: ¿qué se pierde con eso?
Se pierde la diversidad. Hace mucho tiempo, la narrativa viene persiguiendo la multiplicidad de puntos de vista; algunas de las novelas más recordadas del siglo que pasó son justamente las que más se aproximaron a esta meta. Sólo que, del lado de afuera de la obra, no hay un contrapunto; es decir, no existe, en el campo literario, una pluralidad de perspectivas sociales. De acuerdo con la definición de Iris Marion Young (2000: 136), el concepto de perspectiva social refleja el hecho de que “personas posicionadas diferentemente [en la sociedad] poseen experiencia, historia y conocimientos sociales diferentes, derivados de esta posición”. Así, mujeres y hombres, trabajadores y patrones, viejos y jóvenes, blancos y negros, portadores o no de deficiencias, habitantes del campo y de la ciudad, homosexuales y heterosexuales, van a ver y expresar el mundo de diferentes maneras. Por más que otros puedan ser sensibles a sus problemas y solidarios, nunca vivenciarán las mismas experiencias de vida y, por lo tanto, entenderán el mundo social a partir de una perspectiva diferente.
Casi siempre expropiado en la vida económica y social, al integrante del grupo marginalizado le es robada incluso la posibilidad de hablar de sí y del mundo a su alrededor. Y la literatura, amparada por sus códigos, su tradición y sus guardianes, queriendo o no, puede servir para refrendar esa práctica, excluyendo y marginalizando. Pierde, así, una pluralidad de perspectivas que sólo la enriquecería.
La tercera y última cuestión es la más difícil: ¿qué hacer ante eso? Queda claro que no hay una solución que se agote dentro del campo literario –se trata de un problema más amplio, propio de una sociedad marcada por desigualdades–. Sin embargo, de la misma forma en que es posible pensar en la democratización de la sociedad, incluyendo nuevas voces en la política y en los medios, podemos imaginar la democratización de la literatura.
La inclusión, en el campo literario tal vez todavía más que en otros, es una cuestión de legitimidad. En este sentido, la propia crítica y la investigación académica no están desprovistas de relevancia. Al fin y al cabo, son espacios importantes de legitimación, al lado de los mismos creadores reconocidos (Shusterman, 1998: 101). Leer a Carolina Maria de Jesus como literatura, colocarla al lado de nombres consagrados como João Guimarães Rosa y Clarice Lispector, en lugar de relegarla al limbo del “testimonio” y del “documento”, significa aceptar como legítima su dicción, que es capaz de crear compromiso y belleza, por más que se aleje del patrón establecido por los escritores de la elite.
Este libro busca participar de este movimiento, abiertamente político, de crítica y legitimación. Serán analizados a lo largo de este capítulo tanto el modo en que algunos escritores, ya autorizados, se ubicaron para hablar de los marginalizados, transformándolos en personajes (y hasta narradores) de sus textos, como las estrategias utilizadas por aquellos autores que, provenientes de los márgenes del campo literario, intentan escribir en él su perspectiva de dicción.
A pesar de no interesar directamente a la discusión aquí propuesta, un espacio bastante rico para el análisis de la representación del otro es la literatura regionalista. Casi siempre vinculado a un proyecto de constitución de la identidad nacional, el regionalismo brasileño recorre escuelas y siglos, cayendo, más recientemente, en el cosmopolitismo de los modernistas, reaccionando en la década de 1930, con el “ciclo de la novela nordestina”, y disolviéndose en la década de 1970, cuando Brasil se percibe como un país mayoritariamente urbano y su literatura pasa a ocuparse, de modo prioritario, de los problemas de los habitantes de las ciudades.
Preocupados con la transcripción de las diferentes costumbres y formas de hablar, los autores regionalistas muchas veces redujeron “los problemas humanos a un elemento pintoresco, haciendo de la pasión y del sufrimiento del hombre rural, o de las poblaciones de color, un equivalente de los mamones y de los ananás [frutas de sabor exótico]”, en palabras de Antonio Candido (1987: 157). Poniendo en relación las transformaciones del regionalismo con la cuestión del subdesarrollo en América Latina, el crítico paulista apuntaba tres fases en el regionalismo brasileño, que, con algunas adaptaciones, inspiran la clasificación de los modos de representación del otro que desarrollo en este capítulo. La primera fase –que Candido llama regionalismo pintoresco e incluye nombres como los de José de Alencar, Antônio Gonçalves Dias y Bernardo Guimarães– estaría marcada por la “conciencia eufórica del nuevo país” y por la idea del atraso, con una representación saturada de exotismo. La segunda –el regionalismo problemático– traería la agonía de los grandes ingenios, de la sequía y del hombre del interior, apareciendo como “un precursor de la conciencia del subdesarrollo”.
Escritores como José Lins do Rego y Rachel de Queiroz, incluidos en esta segunda fase, serían caracterizados por la superación del optimismo patriótico y la adopción de un tipo de pesimismo diferente del que aparecía en la ficción naturalista. Mientras ésta focalizaba al hombre pobre como elemento refractario al progreso, ellos revelaban la situación en toda su complejidad, volviéndose contra la clase dominante y viendo en la degradación del hombre una consecuencia de la expoliación económica, no de su destino individual (Candido, 1987: 160). Por su parte, Guimarães Rosa –con sus refinamientos literarios y sus técnicas antinaturalistas, pero aún aprovechándose de la sustancia del regionalismo– sería parte de la última fase de este proceso, que Candido denomina suprarregionalismo. Dejando de lado el sentimentalismo y la retórica, este tercer momento correspondería “a la conciencia dilacerada del subdesarrollo y [en él] opera una explosión del tipo del naturalismo que se basa en una visión empírica del mundo” (Candido, 1987: 159-162).
De la dilución de la experiencia del otro en el medio ambiente a la tentativa de comprensión de sus problemas sociales y a la crisis en su representación, tenemos, con variadas posiciones ideológicas y estéticas, una misma perspectiva: la del escritor de la ciudad que, antes que nada, produce para lectores de la ciudad. El exotismo, que Candido señala en la primera f...