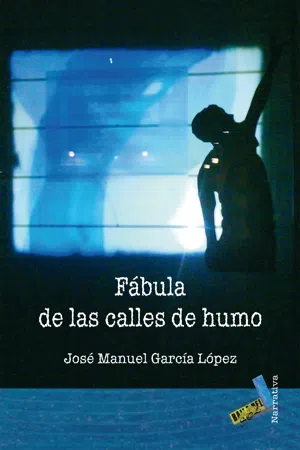![]()
XX
De nuevo otro día tórrido del final de la primavera. Días que en Vigo solían ser especialmente cálidos, mucho más que en agosto. Hacía tiempo que todos habían callado: tu abogado, el juez, tus amigos de los que ya apenas tenías recuerdos. ¿Y si se habían olvidado de ti? Tenías esa esperanza, amigo, pobre iluso. La justicia siempre recuerda sus causas. De repente, sonó tu teléfono del que pronto dejarías de recibir llamadas si no efectuabas una recarga. Así te lo había estado anunciado de nuevo en las últimas semanas una voz robótica de mujer-ciborg. Pero esa llamada —quizá la última— pudo llegar. Número oculto. Te inquietaste, porque siempre habías tenido miedo a lo desconocido, a hacer cosas, a viajar, a la incertidumbre, a lo nuevo. Puede que porque las sorpresas nunca habían sido gratas, sino algo desagradable y sórdido. Cogiste y tan solo escuchaste un profundo silencio al otro lado, como un abismo que todo lo abarcaba. Pronto el silencio se tornó en la desagradable y cavernosa voz de tu hermana. Nunca sorpresas agradables. Ya lo sabías, pero eso no impidió que el odio fluyera por tus venas.
—¿Por qué no cogías?
—No sabía quién diablos era. Para otra vez da la cara. No me gusta que la gente se esconda en números ocultos. Me pone muy nervioso.
—Si hubieses sabido que era yo, no hubieras contestado.
Te sentías cansado de todo, ¿verdad, muchacho?, de que tu vida nunca hubiese sido tuya, de estar a merced de decisiones de personas que lo fisgoneaban todo, que se inmiscuían olisqueando con sus narices rojas y desagradables.
—No estoy para soportar impertinencias. ¿Qué quieres? —Contestaste con dificultad, sintiendo una pelota de bilis atenazándote la garganta.
—Estoy otra vez en Vigo. Me he cogido unos días.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
—Era para avisarte que...
En ese momento, sus palabras se interrumpieron. Te la imaginabas sonriendo, paladeando una revelación que pronto te diría y que sospechabas que te iba a hacer mucho daño.
—... me llevo a mamá a Madrid —prosiguió—. Así lo ha decidido el juez esta mañana. Le han dado el alta y me la llevo del hospital. ¿Es que tu abogado no te ha avisado? ¿Por qué no has comparecido en el juzgado?
—No me han comunicado nada.
—Bueno..., serán cosas de la justicia en España... Así que se acabó el vivir de su pensión. Ella ya no tendrá que pagar el alquiler de ese maldito piso en el que vivís. A partir de ahora te las arreglas tú solo. Y que no se te ocurra venir a despedirte. La tengo aquí a mi lado. Estamos en la estación. Nos marchamos ahora mismo. Nuestro tren parte dentro de diez minutos.
Dicho eso, colgó. «La muy puta lo tenía todo bien planeado», pensaste con rabia. Ni siquiera se la llevaba en avión, sino en un miserable TALGO maloliente. No sabías cómo se lo podían permitir. Te la había jugado, amigo mío, avisándote tan solo unos minutos antes de irse, sin que te diese tiempo a correr hacia la estación, partirle la cara y quitarle por la fuerza a la vieja.
Tu hermana y tu madre... Te imaginaste las miradas de los jóvenes que aguardaban en la estación a que saliese su tren hacia Santiago para emborracharse como buenos universitarios antes de los exámenes al tropezarse con el fardo de tu madre. Pobres. Seguro que la visión de la vieja les amargaba el viaje y la borrachera, creándoles imágenes inconcebibles que les atacarían constantemente.
Presa de sensaciones malsanas, te dispusiste a combatir la estupefacción del único modo que sabías, a ver si de una vez se te iba la mano y reventabas, deseo tantas veces deseado pero nunca satisfecho, como si alguien te mantuviera vivo artificialmente, dotándote de un hígado de acero y un estómago de superhombre y todo para que aguantaras hasta el final sufriendo, viéndolo todo sin poder pestañear, siendo el protagonista de una comedia brutal y triste representada en un teatro sin espectadores y con sólo un actor en cartel. Pero inmediatamente volvió a sonar el teléfono, interrumpiendo tu nuevo intento de acallar tu ansia. No era más que tu abogado que te comunicaba lo que tu hermana te había dicho. También te preguntó que por qué tenías el móvil apagado todo ese tiempo y por qué no habías comparecido en el juzgado tras la citación del juez. Te preguntaste cuántos días habías estado alejado de la realidad. Quizás todo se debía a que ya no recogías el correo. Pero tú no habías apagado tu móvil. Hacía tan solo unos instantes que habías contestado a tu hermana. ¿Y si en realidad hubieras hablado sólo? Era una posibilidad. La mala alimentación abonaba el campo para la locura. Quizás la conversación con tu hermana habría sido una premonición intuida por tu mente prodigiosa de lo que tu abogado te iba a comunicar. Estabas seguro que otro mundo más atroz si cabe que en el que estabas se iba acercando con sus tentáculos viscosos sin que pudieras hacer nada. Era como si hubieses caído en un pozo de amnesia que te impedía que los recuerdos se fijaran en tu mente. Nada tenía sentido: tu madre, tu hermana, el abogado, la vieja quién no recordabas si te había cobrado el alquiler o no. Sabías que a partir de ahora todo iba a ser mucho peor, como lo que anunciaba tu radio cuyas únicas noticias eran nuevos inmuebles incendiados y destruidos. Comenzaban a hablar de un grupo organizado.
Intranquilo apagaste la radio. Cuando el alcohol poco a poco fue mostrando sus efectos, fuiste reconquistando algo de serenidad, y pudiste recuperar alguno de tus recuerdos —aunque de una manera inestable, y sin estar seguro de querer recuperarlos—: la vieja sí había cobrado su alquiler, tu hermana sí te había llamado, tu teléfono siempre había estado encendido y todo habría sido causa de algún despiste.
Sentado en la butaca del salón, sin saber por qué otra vez con la radio encendida —aunque sin sintonizar la emisora local, esa Radio Vigo que tan sólo anunciaba muerte—, escuchando programas que no entendías, como si estuviesen hechos en un idioma diferente, y sintiéndote cada vez más tranquilo por el whisky, te preguntaste el porqué del interés de tu hermana por llevarse a la vieja. Era fácil: para sustituirte como beneficiario de su pensión. El sueldo de Auxiliar Administrativo en el Ministerio de Administraciones Públicas no debía dar para mucho y mucho menos en Madrid, donde estaría hasta las narices de tener que compartir piso ella, su insípido marido y su hija, con una pareja de peruanos. Todas las molestias de tener a una muerta que cagaba y meaba no eran nada con el hecho de residir en Aluche todos apretujados, compartiendo un único baño (rozándose con los detritus de los peruanos oscuros), y pagar una fortuna en trasporte cada mes, en un barrio lleno de prostitución, de casas construidas en el desarrolismo y vertederos malolientes a los que los drogadictos acudían a inyectarse. Porque así era Madrid, ¿no amigo? Qué sabrías tú si nunca habías salido de Vigo.
Esa misma tarde, para evitar ser devorado por los recuerdos de una madre sin conciencia que nunca más ibas a ver, decidiste ir a cortarte el pelo después de seis meses. Una solución extraña al suplicio, amigo, aunque pensaste que quizás funcionara. Nunca le habías dado importancia a tu aspecto. ¿Por qué de tu decisión, pues? ¿Es que acaso pensabas que ibas a ligar? ¿Eso querías?
Entraste en una peluquería de la calle Venezuela, una que tenía fama de ser la peluquería de los jugadores del Celta, un lugar pequeño pero acogedor, con música de ascensor, peluquero sesentón con pendiente vestido de una manera moderna, interviús y tebeos de mortadelo como las barberías de antes pero, cosa rara, con mujer guapa incluida que iba de un lado para otro con unas tijeras húmedas en las manos callosas por el trabajo repetitivo de horas, de días, de meses, de años. Reconociste, mientras aguardaba a que el tinte de las mechas se le secara, a un enorme futbolista brasileño del Celta que habías visto alguna vez en televisión. Saludaste a todos los que allí estaban —dueño, empleadas, brasileño, y a otra figura que descansaba sentada en la pileta para lavar el cabello, con el cráneo cubierto por una toalla suave y blanca, y a quién no eras capaz de ver la cara— y todos te devolvieron sin mirarte el saludo salvo el futbolista, que seguía a lo suyo, esperando, malhumorado por no poder mover la cabeza, pues si lo hacía, el tinte no haría plenamente su efecto y las mechas no se fijarían. Te hicieron sentar. A la peluquera mona ayudante del dueño, a quien la piel de naranja de su trasero mundial se le trasparentaba en el uniforme blanco lleno de pelos recién cortados de viejo, le debiste parecer un tipo inmundo, pues su cara de indiferencia se trasformó en la de alguien a punto de vomitar en cuando olió el alcohol que exhalaban tus poros y tu boca amarilla.
Te disponías a ojear una de las diez o doce interviús del año pasado que descansaban esparcidas por una mesita de cristal mezcladas con revistas de motos y coches, cuando tus ojos reconocieron en el tipo de la toalla, en cuanto se giró, un rostro familiar, que ya se disponía a levantarse pues ya lo habían dejado guapo, con un flamante corte de pelo convencional pero perfecto, sin irregularidades ni escalones. Era Santiago, tu compañero de la Facultad que reaparecía como si un demiurgo estuviera poniendo a tu disposición las figuras que habían pasado por tu vida, como si quisiese que completaras tu juego, un juego tal vez sin final. Vestía como hacía años, con camiseta que te pareció que tenía estampada la efigie de un superhéroe, y chaqueta que imitaba al chándal de selección de fútbol africana. Debía de ser uno de esos días que no trabajaba, pues lo recordabas siempre vestido impecablemente de traje y corbata, aunque la corbata fuese de Zara y el traje le quedara algo ancho. Te vio. Tú esperaste que hiciese como si no te hubiese visto, como lo haría cualquiera con dos dedos de frente al toparse con un tipo como tú, pero eso no ocurrió. Se dirigió a ti y te dio la mano como si fueseis dos viejos camaradas que se reencuentran tras una vida sin verse.
—El mismísimo Alberto Rivas —dijo sin rehuir tu mirada, como habrían hecho otros.
—Don Santiago Pemán Bouzón.
—Te acuerdas hasta de mis apellidos.
—Es que te llamas como el hombre del tiempo de la Televisión de Galicia.
—Pues no es mi padre.
—Hubiera jurado que sí. Hasta te pareces.
Sonrió mostrado unos dientes blancos y lustrosos.
—Hace mucho que no hablamos.
—Mucho.
—¿Tienes algo que hacer?
—¿Pero no te ibas a cortar el pelo? —Te preguntó.
—Eso puede esperar.
—Pues te hacía falta. Tienes unas melenas de sórdido español.
Te disculpaste ante el peluquero, asegurándole que volverías otro día, aunque sabías que quizás por entonces ya no tendrías dinero.
Propusiste acudir a una cervecería cercana llamada «El Pollo», a la que solías ir diez años atrás, cuando tenías amigos con los que emborracharte, cuando todavía te hacía ilusión probar nuevas marcas de cerveza. Se trataba de un antro cuya única decoración eran varios posters de Jason Priestley, el blandengue Brandon Walls de la serie juvenil americana Sensación de Vivir, llenos de quemaduras y pintadas obscenas junto con otras de signo político hechas a bolígrafo, algunas de las cuales estaban sacadas de El manifiesto comunista, como esa que te había quedado grabada, al verla en tan pintoresco lugar, inserta en un poster de Beberly Hills 90210: «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han coaligado en santa jauría todos los poderes de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías alemanes... Karl Marx-Friederich Engels. El Manifiesto Comunista.» Recordabas también sus baños, con una higiene tal que, a pesar de estar situados al fondo del local, justo al lado de una máquina de un video juego que había alcanzado una gran popularidad en los años ochenta y que versaba sobre un ninja y su perro asesino, desprendían un denso y ácido olor que llegaba hasta la barra, situada a por lo menos doce metros. Con todo, siempre recordabas el bar lleno, con una clientela de lo más variopinta, desde ejecutivos de los bancos que estaban alrededor y que hacían comentarios obscenos sobre las chicas de dieciséis que colgaban clase en el colegio de enfrente, los Salesianos, hasta yonquis que se encerraban durante muchos minutos en los baños sin que nadie se percatase de su presencia ni les llamase la atención. También recordabas a gitanos evangelistas que después de las reuniones semanales en el cine de enfrente propiedad de los padres Salesianos a quienes lo alquilaban para sus sermones, acudían a tomar copas al bar en el que te encontrabas. Uno de ellos, un gigante de piel casi negra, ensortijado y que desprendía un penetrante olor a Aqua Velva, te dijo, a propósito de un asesinato de ETA, con su peculiar acento como único residuo de una lengua propia —el caló— que ya había olvidado: «A esos de la ETA, les sacaba yo la navaja y los rajaba de arriba abajo. Si Franco todavía viviera, se iban a enterar esos mal nacidos». Tras decir esto el gitano se sentó a tu lado, y te dio a beber de su cubata, que te refrescó mientras no te servía tu cerveza el entrañable señor «Pollo», el inigualable Néstor, con sus pantalones de vuelo a la altura del pubis, con cuatro pelos siempre despeinados, saliendo de dormir la siesta por una puerta que a buen seguro conducía a un almacén con colchón incorporado, mullidito y blando. También te vino a la mente su mujer, obesa y sudorosa, y que era la única que trabajaba, pues Néstor se pasaba todo el día borracho, tambaleándose entre las mesas, molestando a la clientela que, milagrosamente, no le abandonaba. ¿Habría envejecido mucho? Te sorprendiste al ver nuevo rótulo en el bar: «La Velada», en lugar de aquel sonoro nombre de antes: «El Pollo». Buscaste pero no viste a Néstor sino a un tipo con muy mal aspecto, pero de una corrección exquisita que te sirvió una Optimo Bruno que pediste tras echar una leve ojeada a la carta de cervezas, eso sí, la misma que la que tenía Néstor, con la mayoría de las cervezas que se anunciaban con el precio en blanco, síntoma de que no existían. Incluso Néstor carecía de algunas de las que venían marcadas con el precio, al igual que cuando eras pequeño y te pedías en los bares helados de menta, los cuales pese a que estaban en la carta de Miko o de Menorquina, nunca nadie, en ningún bar ni supermercado te había dado una respuesta satisfactoria de por qué no tenían. «Menta no», te solía decir el arquetípico camareta de los años ochenta con bigote y malas pulgas. Y entonces pedías un Colajet, y tampoco había, y para no acabar con la paciencia del camarero, solicitabas cualquier bombón de chocolate y vainilla, aunque no te gustara, porque tú lo que querías era un señor helado de hielo. Lanzaste una mirada y te diste cuenta que el local también había cambiado. En lugar de los posters de Brandon Walls, ahora había varios cuadros de algún artista contemporáneo desconocido y, sobre todo, ya no se podía percibir aquel característico olor a orines y a heces que flotaba por todo el recinto. Por ello te sorprendió que, a pesar de toda esa modernidad, todavía conservasen la exigua carta de cervezas de Néstor. «¿Para que cambiar lo que funciona?», te dijiste sin abrir la boca.
Te sentiste exhausto al ver que todo lo que había significado algo para ti se había desmoronado. Ahora «El Pollo» se había transformado en un local normal, eso sí, que todavía guardaba alguna reminiscencia del antiguo, en la forma de esa carta de cervezas que se resistía a morir. Pero eso era todo. Ni siquiera el señor Néstor había logrado escapar al aniquilador avance de una horda siniestra y cruel. Miraste de frente a Santiago, quien también se había pedido toda una Grimberger Triple Optimo Bruno de diez grados, y te diste cuenta de lo poco que había cambiado: su mismo peinado recién hecho que le confería un aspecto como de chino sin coleta comedor de nidos de golondrina que se pasaba horas en su palacio ideando nuevas torturas; su frente despejada y amarilla, ojillos rasgados y marrones que se movían incesantemente de un lado a otro, incapaces de fijarse en un punto; nariz recta de centurión romano, cuerpo rechoncho pero fuerte, con barriga de obispo pero musculada, tipo Harvey Keitel, como si el músculo estuviera por encima de la grasa y no al revés. Se quitó la chaqueta...