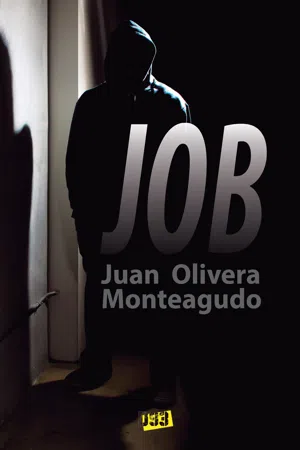![]()
Diario
Ayer domingo la Antonia se ha negado tres veces a hacer el amor…, ¡la muy puta! ¡Como si no supiera que se masturba pensando en el Juan María, el carnicero!
Por la mañana una grata visión me ha seducido mientras me daba la espalda para preparar el café. He visto por un segundo su frágil cuello quebrarse entre mis manos temblorosas. No he podido evitarlo, un regocijo reconfortante ha emergido de lo más profundo de mi ser, incitándome a soltar un par de sonoras carcajadas. Desperté la curiosidad de mi hija, la Mariana. Esta ha dejado de untar la mermelada en su tostada y me ha preguntado en forma de reproche el porqué de esa risotada (al parecer, me está prohibido reír en esta casa) y no he atinado más que a decir que era por el clima. ¡La qué se armó! Afuera llovía torrencialmente, así que la Antonia, la Mariana, el Rubén y hasta la ecuatoriana —que lavaba el servicio— han dejado de hacer lo que hacían, han vuelto sus ojos hacia la ventana que daba a la calle, se han observado unos a otros extrañados y luego me han echado una mirada como si estuviera loco. No he podido evitar otra sonrisa de triunfo.
![]()
¡Vaya forma de iniciar la semana! Para comenzar, por la madrugada tropecé con la gata del Rubén; la muy puta ha soltado un espantoso maullido que ha despertado a la Antonia. Y yo, que la quería dormida y alejada —como todas las mañanas—, me he visto forzado a su compañía. No he logrado impedir que se desplazara con ese andar fatigoso, como reprochándome sus achaques, para preparar mi desayuno en la cocina. Yo le dije que no se molestase —con mi mejor cara—, que siguiera durmiendo porque yo me las arreglaría solo; pero ella, para hacerme sentir mal, se ha negado con esa manera tan suya, tan desganada y forzada: «Deja, deja, inútil, que yo te hago el café», que tanto me desagrada.
Es precisamente ese talante servil que emplea lo que más detesto de ella, esa actitud casi esclavizante para que me sienta culpable; la aborrezco por eso cada día más y más. Se asemeja a un recordatorio, una perenne advertencia de que, si ella está así —con esa vida hueca que se alcanza después de treinta y siete años de matrimonio, dos hijos y una hipoteca de por vida—, se debe a mi culpa. ¡Como si yo le hubiese puesto una pistola en la cabeza para que abriera las piernas! ¡Como si yo la hubiese engañado para convertirla en mi mujer!
Una vez más, solo he atinado a sonreír agradecido, mientras me desdoblaba en mi imaginación y le asestaba una docena de puñaladas por la espalda. ¡Dios! ¡Cómo la detesto! ¡Cómo repudio su presencia vana, su voz apagada, su desliz somnoliento, su respiración entrecortada, sus bostezos de hipopótamo!
Mientras calentaba el café, no dejaba de recordarme, sin sombra de regaño ni pizca de exigencia, una infinidad de cosas que debía hacer a lo largo de la semana; yo contestaba con un banal: «Sí, cariño»… Que «no olvides bajar las bolsas de la basura»... «Sí, cariño». «Y el recado para el panadero; acuérdate de que ya se adeuda el pan de la semana»… «Sí, cariño». «Y el periódico, que el Jesús no espera y ya vamos retrasados como tres semanas»… «Sí, cariño». En realidad, yo solo quería salir corriendo de allí para no verla en todo el día.
Aunque afuera me aguardaba un estrepitoso aguacero, para mí era una agradable llovizna.
Mismo día, por la tarde:
Mientras esperaba el autobús que me devolvería a casa, he leído tres amanerados artículos de una revista pasada que hallé en el asiento del paradero. Los analizo a continuación, ya que no tengo mejor cosa que hacer:
El primero habla sobre un paralítico. Se trata de una carta escrita por una esposa dedicada. «Mi marido, sentado en su butaca —dice—, no puede ocultar la tristeza de su mirada, ni la postura antinatural de ese brazo dañado por la hemiplejia, ni el cansancio de un día más, buscando sentido a esa vida de hombre de cuarenta y siete años al que los niños llaman viejecito cuando me ven paseando con él. Cada día llora cuando no avanza lo suficiente —añade, entre otras cosas, para luego terminar con un sollozo melodramático—. Él sí es un héroe».
¡Vaya payasada! ¡Vaya falta de valor, hombría y orgullo! ¡Y se atreve a llamarlo «héroe»! ¡De estar yo postrado en una silla de ruedas, hace tiempo que me hubiera metido un tiro en la cabeza! ¡Ag! ¡Qué descaro! ¡Qué falta de dignidad! ¡Si ese problema se puede resolver con un revólver! ¡Bang!... ¡Y encima se deja llamar «héroe»!
Unas páginas más adelante encuentro las fotografías de cadáveres de inmigrantes africanos que yacen en la playa de El Buzón. El titular reza: «Recuperados otros catorce cadáveres del naufragio de una patera en Cádiz». La foto que acompaña el encabezado del artículo muestra uno de esos cuerpos hinchado y putrefacto, apenas en pantalones; los brazos extendidos, la cabeza hecha un cráneo y los huesos de los pies abrillantados por el sol… ¡Qué prodigio de imagen! ¡Qué maravillosa representación de la violencia natural! Los astutos pececillos se han encargado de cobrar a esos intrusos su osadía territorial.
No he podido evitar soltar una sonora carcajada de celebración, que un hombre que estaba a mi lado ha reprochado con una mirada desaprobatoria. ¡Qué sabrá este pelele de las verdaderas leyes que gobiernan el universo! ¡Qué sabrá de la sabiduría de la venganza y el ajusticiamiento oculto tras la careta de la fatalidad! Ellos se la jugaron y sus destinos fueron volcarse en sus pateras. Ellos apostaron todo a ganador a que la suerte estaría a su favor. Eligieron sus cartas a ciegas y no les tocó ni un cachito del premio mayor. Ahora descansan en las barrigas de los tiburones. ¡Qué revitalizante historia! ¡Hasta puedo sentir un complaciente hormigueo de satisfacción en el estómago!
En hojas aparte, en otra sección de la revista, se halla la proeza de un joven montañero que se amputó un brazo para sobrevivir. Al parecer, una roca de cuatrocientos kilos le aplastó una mano mientras int...