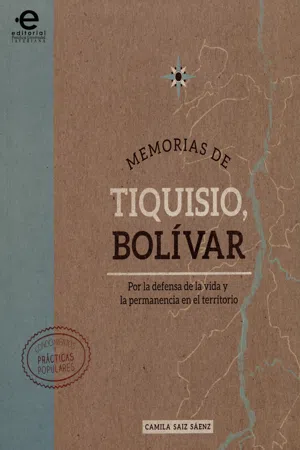![]()
Introducción: Mi llegada a Tiquisio
Tuve la oportunidad de conocer Tiquisio en agosto de 2014, en el marco de mi pasantía con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), equipo regional Magdalena Medio. Según el Plan municipal de desarrollo participativo 2012-2015 del municipio de Tiquisio, su nombre es un homenaje al legendario cacique Tique, quien gobernaba su asentamiento humano en la región, en tiempos inmemoriales. "El Municipio de Tiquisio fue creado el 13 de diciembre de 1994 mediante Ordenanza 030 de la Honorable Asamblea Departamental De Bolívar, desprendiéndose del Municipio de Pinillos” (Secretaría Municipal de Planeación, s. f., p. 6). Lo primero que llamó mi atención sobre este lugar, ubicado en las faldas de la serranía de San Lucas, fue la dificultad para llegar allí, lo que da cuenta de la precariedad estatal existente en la zona rural del sur de Bolívar. La forma más rápida para llegar a Tiquisio desde Barrancabermeja (ciudad en la que me encontraba viviendo, pues allí se ubica la oficina del SJR) es tomando un bus hasta Aguachica, en un recorrido de tres horas y media, para después tomar un carro hasta La Gloria; tras un viaje de hora y media, se debe embarcar una chalupa y navegar durante media hora por el río Magdalena hasta el municipio de Río Viejo; finalmente, se aborda una moto que, por vías sin pavimentar, durante tres horas más, conduce a Tiquisio.
Al llegar, me encontré con un municipio con una enorme riqueza natural: está bañado en sus márgenes por el río Magdalena y el río Cauca, y en el interior por innumerables caños y quebradas que atraviesan sus corregimientos y veredas, inmensas extensiones de cultivos y tierras en las que resalta el verde de una vegetación espesa a pesar del calor sofocante que caracteriza esta región del país. En Tiquisio sobresale una variedad de especies animales que saltan a la vista incluso durante los recorridos en moto; entre ellos, pájaros de todos los tamaños y colores, serpientes, iguanas, micos y distintos animales de monte. Lo más impactante para mí fue la calidez de sus habitantes, quienes, a pesar de la desconfianza y discreción que los ha obligado a tener la guerra, siempre nos recibieron con los brazos abiertos y una gran sonrisa.
Lo anterior contrasta fuertemente con la situación de pobreza en la que habita la mayor parte de sus 20 874 pobladores (Secretaría Municipal de Planeación, s. f.): casas de madera, con piso de tierra y en la mayoría de los casos sin acceso a servicios básicos como electricidad, alcantarillado, agua potable o señal de celular. Es cierto que es un municipio en el que cerca del 90 % del territorio se clasifica como rural; sin embargo, la ruralidad se enfrenta tensionantemente con la idea de bienestar, puesto que es evidente que la precariedad de las condiciones en las que viven los habitantes de Tiquisio no responde a las características del territorio, sino a un evidente descuido de una gobernación que tiene los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de estas comunidades, pero que, al haberse visto permeada históricamente por la corrupción, ha desviado el dinero que le corresponde a este municipio por concepto de regalías, al ser un municipio dedicado en gran medida a la extracción aurífera. El panorama ante mis ojos como investigadora es que los ciudadanos que habitan el territorio de Tiquisio han sido vulnerados en muchos de sus derechos esenciales.
Por otra parte, aunque el presupuesto total destinado a Tiquisio para 2015-2016 fue de $3 645 064 869, problemáticas como la precariedad en educación, que se vive en todo el sur de Bolívar y que se asocia a corrupción por subcontratación, evidencian que estos recursos han sido desviados, si bien en muchos casos aparezcan como ejecutados.
Otra particularidad que resalta es que, a lo largo de las aproximadas 76 200 hectáreas que abarca su jurisdicción, se encuentran individuos que han llegado al municipio desde diversas regiones del país, la mayoría de ellos víctimas de desplazamiento a causa del conflicto armado. En este sentido, una importante característica de Tiquisio es la variedad cultural y étnica de sus pobladores. Tiquisio es testigo de los múltiples caminos que han labrado quienes se han asentado en este territorio, cuya característica común es haber sido víctimas del conflicto armado, político y social, en la mayoría de los casos de forma directa, tras haber sufrido desplazamientos forzados, atestiguado masacres, bombardeos, combates, secuestros y otros hechos característicos de las dinámicas de nuestra guerra. Tiquisio es, como gran parte de las zonas del país, objeto de interés para los actores armados, no solo por la riqueza en recursos naturales, al estar situado en la mayor reserva aurífera del país, sino por ser un punto estratégico de movilidad de economías ilícitas hacia el interior del país y hacia la costa.
A pesar del panorama tan desolador que encontré en Tiquisio a primera vista, durante las distintas visitas que realicé a este municipio, durante el año 2014, tuve también la oportunidad de conocer a un grupo de líderes sociales que se encargaron —quizá sin darse cuenta— de cambiar mi percepción sobre este lugar. Ellos despertaron en mí un interés particular por el territorio y por la comprensión del porqué de sus características sociales y estructurales; fueron ellos mismos, a través de sus relatos, quienes brindaron las claves socio-históricas y la forma más adecuada de plasmarlo en el texto.
El interés por indagar alrededor de esta zona surgió gracias a las conversaciones informales que mantuve con varios de estos personajes, en los intermedios entre las actividades que desde el SJR llevábamos programadas para trabajar con la comunidad. Fue en esos espacios donde me contaron diversas anécdotas de su vida personal y de su rol en la comunidad; estos espacios a su vez me condujeron a enterarme de que en este municipio existía algo llamado Proceso Ciudadano por Tiquisio, una experiencia de resistencia pacífica y de organización comunitaria que surgió del miedo, pero también de la necesidad de resistencia a los hostigamientos que estaban sufriendo los pobladores de Tiquisio a causa de la presencia simultánea de las FARC, el ELN, el ERP, las AUC y el Ejército Nacional en el municipio. En medio de estas conversaciones, pude vislumbrar que la llegada de cada uno de estos actores, con sus lógicas propias, había transformado no solo la cotidianidad de los pobladores civiles del territorio, sino también sus actividades económicas, estrechamente ligadas a las históricas disputas por el territorio entre los distintos actores que hacen presencia en Tiquisio. Históricamente, esta diputa ha generado desplazamientos de personas que buscan más seguridad en un territorio que no es el suyo; muchos de los actuales habitantes de Tiquisio han llegado desde otros municipios del sur de Bolívar; también encontré que una buena parte de los habitantes había migrado a Tiquisio desde el departamento de Sucre y desde el Catatumbo, principalmente.
A partir del análisis de este contexto, encontré que en Tiquisio existía una estrecha relación entre tres categorías principales típicas de los estudios del conflicto y la memoria en Colombia: disputas por el territorio, dinámicas de la guerra y procesos de resistencia. La razón para priorizar y problematizar estas categorías surgió en un diálogo constante entre la reflexión teórica, los datos encontrados en terreno, los intereses y expectativas de los protagonistas y mis intereses investigativos. Estas categorías enmarcan la relación entre distintos procesos estructurales asociados al conflicto armado, histórico y social nuestro, pero también al abandono estatal en el que se encuentra Tiquisio. Un abandono que también se traduce en impotencia y desesperanza para muchos, pero que no termina anulando del todo la capacidad de agencia, tanto individual como colectiva, de los actores en el territorio. Es decir, aunque las disputas por la tierra y el conflicto armado se fueron revelando casi como procesos estructurales, siguiendo la tradición sociológica, que constriñen e influyen en la capacidad de agencia de los individuos, logré percibir que estas acciones —en especial aquellas de resistencia pacífica— repercuten de forma directa en el rumbo que han tomado tanto el conflicto armado como las disputas por la tierra en el contexto regional. Así, al analizar estas relaciones en doble vía de estructuración, pude armar un mapa de las diversas tensiones en el territorio, pero también de la relevancia que estas han tenido en la determinación del desarrollo político, económico y social de Tiquisio.
En este orden de ideas, la realización de este trabajo surgió de la evidente —y en algunos casos expresa— necesidad de estos personajes de contar su historia, de explicar cómo la guerra había transformado el tejido social y afectivo de su comunidad y sus trayectorias de vida, para poder así reivindicar su pasado y su presente ante una realidad que los mantiene olvidados y segregados. Esta necesidad se presentó ante mí casi como un compromiso personal: lo académico se tornó en un desafío ético. En sus relatos encontré no solo una especie de "nostalgia” comunitaria por lo perdido o incluso desazón por lo no logrado nunca, sino también una experiencia ejemplar de resistencia y liderazgo que merecía ser contada, no solamente por lo interesante que resulta, sino comprendiendo "la memoria como fuente de justicia y reivindicación de esas vidas frustradas” (Guerrero, 2009, p. 36).
En este sentido, la reconstrucción de los relatos de estos personajes se me presentó como una forma de reconocer el esfuerzo que han hecho, no solo por ellos mismos, sino por su comunidad, como una herramienta para reconocer —y ayudar a que se reconozca— en ellos la humanidad y el valor que poseen, de hacer un esfuerzo por volver las miradas hacia Tiquisio, un municipio que el propio Estado se ha encargado de mantener en el abandono.
A partir de este reconocimiento, posicioné la idea de que el relato puede ser útil académicamente y potente ética y políticamente. La historia de vida, además, resulta clave tanto para el análisis sociológico como para la reconstrucción de la memoria histórica. Fue esto lo que me condujo a enfocarme en comprender la forma en la que se tejen los relatos comunitarios sobre los impactos del conflicto armado en una comunidad y los procesos de resistencia que surgen como respuesta a este.
Para efectos de este trabajo es clave mencionar que no me interesó ver la memoria histórica como una taxonomía de hechos victimizantes, puesto que ya se han hecho varios trabajos al respecto tanto desde la academia como desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Comprendo la memoria histórica como una forma de dignificar a las víctimas, reconociendo los hechos violentos, pero enfocándome en la manera en la que estas personas han tejido su proyecto de vida tanto individual como comunitario a pesar de estar inmersos en la guerra.
En este sentido, fue de gran utilidad encontrarme con la idea de "memorias transformadoras”, desarrollada por Jefferson Jaramillo en varios de sus trabajos, a partir de la cual propone "analizar si [a las víctimas les] conviene seguir anclados en las memorias de la victimización o abocarse a unas memorias transformadoras; además, considerar la fuerza performativa de los símbolos culturales en una etapa de posconflicto” (abril, 2015). La "memoria transformadora” cuestiona la memoria histórica como remembranza de la violencia, y propone un nuevo enfoque en el que se reconozcan los hechos victimizantes, pero en los cuales se emplee la memoria bien como un potenciador de las capacidades comunitarias o bien como afianzador de tejidos sociales a partir de la reconstrucción de los procesos de resistencia y las experiencias en las que las comunidades han logrado anteponerse al conflicto y continuar con su trayecto. De este modo, la intención de esta investigación es contribuir a la reconstrucción de memorias transformadoras.
Fue a partir de estas consideraciones que decidí que la construcción de historias de vida sería la ruta idónea para comprender la relación que han tenido conflicto armado, tierra y resistencia en el municipio de Tiquisio, bajo el supuesto de que no basta solo con hacer una lectura estructural o cuantitativa de los procesos históricos regionales, sino atender también a las voces locales para poder aproximarse a la comprensión del contexto tiquisiano. Además, las historias de vida permiten a estos personajes contar sus anécdotas, logros y derrotas en medio del conflicto armado, como una forma de dignificar y reconocer el esfuerzo y valentía de aquellos campesinos que sin ayuda de nadie han luchado por lograr construir una vida digna en medio de una guerra que los ha marcado, pero que, como dicen ellos, "no les pertenece”.
En esta concepción de la historia de vida como medio para hacer reconstrucción histórica de los procesos y dar cuenta de regularidades, encuentro propicio mencionar la visión de Alfredo Molano (1985) con respecto a su trabajo sobre el conflicto en los Llanos Orientales colombianos:
La repetición del relato por diversos integrantes del grupo que había practicado el éxodo nos permitió identificar las líneas comunes de las vivencias. Al escuchar una y otra vez las mismas experiencias contadas por diversos protagonistas aparecían bien visibles las que Merton llama “regularidades”.
De otro lado, cada relato era una vivencia individual alumbrada por creencias propias y medida según valores íntimos que permitían establecer diferencias y comparaciones. Pero establecer y aislar aquellas por medio de una carnicería estadística convertía la Violencia en un fenómeno de redistribución de tierras o en un tejido de hipótesis acerca del juego político, sin que a la mayoría de los 200 000 muertos les hubiera tocado mucho de lo primero ni hubieran entendido nada de lo segundo. Ya que las víctimas fueron, en la casi totalidad, humildes cultivadores que después de jugarse la vida sólo conquistaron, temporalmente, la tierra que cubrió sus huesos. (pp. 30-31)
Traigo a colación la postura de Molano aquí, no solamente porque da cuenta de la utilidad de la historia de vida y los relatos orales como herramientas de investigación social al permitir establecer regularidades y comparaciones entre los diversos relatos, sino también como formas éticas de realizar la investigación y presentar los resultados a los protagonistas. Tanto para el caso de Los años del tropel como para el presente trabajo, los protagonistas son población campesina que estuvo igualmente interesada en la elaboración del proyecto como en la posterior lectura del trabajo. Aquí, el uso de una metodología cuantitativa o de un análisis teórico denso distanciaría a la comunidad de su propia experiencia y de un trabajo que fue construido con ellos y para ellos, y además, caería una vez más en la sistematización de los hechos victimizantes ocurridos en Tiquisio. Es por eso que la historia de vida se presentó como la opción metodológica adecuada, al permitir a la comunidad tener participación activa en la construcción de este trabajo, pero también garantizando el acceso a información en un territorio cuya historia no se ha escrito hasta el momento. La historia de vida además permite el uso de un lenguaje sencillo que ayuda a los habitantes de Tiquisio a apropiarse de este trabajo y comprenderlo sin dificultad.
La narración oral como fuente de información se constituyó como una herramienta clave en este proceso de indagación, ya que el nivel de lectoescritura de los habitantes de Tiquisio es precario, y además, el acceso a fuentes secundarias o documentos históricos previos es casi inexistente, por lo que el conocimiento de los hechos que han ocurrido en Tiquisio reside en la memoria colectiva, en la anécdota, el recuerdo y en la percepción de sus protagonistas. Adicionalmente, la historia de vida, a diferencia de la autobiografía, no se centra en la trayectoria vital del protagonista en sí misma, sino en las representaciones y experiencias en torno a esta. En este sentido, la historia de vida no busca reconstruir la totalidad de los hechos ocurridos en la vida del entrevistado, sino aquellos que han sido emblemáticos o que dan cuenta de coyunturas críticas o momentos de inflexión vital, permitiendo explicar fenómenos y momentos sociales a partir de las experiencias vividas del entrevistado.
Tras estas determinaciones y reflexiones, regresé al Magdalena Medio en febrero de 2015 con el objetivo de lograr recopilar la información necesaria para reconstruir los relatos. La estrategia para esto se basó en la metodología de observación participante, en la que encontré la mejor alternativa para adentrarme en la cotidianidad de los protagonistas de este trabajo, comprendiendo que la formalidad de las entrevistas estructuradas muchas veces produce sesgos en la información al imponer una especie de barrera entre el investigador y el entrevistado. Además, esta estrategia me pareció significativa porque me permitiría interactuar no solo con el protagonista, sino también con su núcleo familiar, conocer sus opiniones y complementar la información dada por los entrevistados con la información que me brindaron las personas que los rodean.
Bajo este supuesto, realicé varios viajes a Tiquisio durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015. Cada viaje tuvo una duración aproximada de quince días, durante los cuales visité a cada uno de los protagonistas del trabajo; cada visita duró entre cuatro o cinco días, en los que los protagonistas y su familia me abrieron las puertas de su casa, de su cotidianidad y su memoria. Me dediqué entonces a acompañarlos en sus labores diarias; aprendí a hacer queso, ordeñar vacas, sembrar arroz, vender pescado, ayudé a hacer oficios domésticos, a cocinar, a alimentar los animales. Y en medio de todas estas actividades comencé a recopilar anécdotas y recuerdos, a escuchar historias cargadas de palabras y silencios, a adentrarme en la vida de cada una de las personas que participaron en esta investigación y a comprender poco a poco el porqué de muchas de sus actitudes y comentarios, por qué la situación de Tiquisio tenía estas características y por qué existían liderazgos y experiencias de resistencia llenas de esperanza en medio de un panorama tan desolador.
También buscamos los espacios para hacer entrevistas a profundidad, momentos en medio de la rutina diaria de los personajes para sentarnos a charlar; siempre llegué con un guion preestablecido para orientar el diálogo. Este guion consistió en una batería de cuarenta preguntas guía en las que se indagó por temas generales respecto a la vida de los personajes, la transformación de las dinámicas de guerra y su percepción respecto a las disputas por la tierra. Adicionalmente se agregaron preguntas particulares para cada caso, con la intención de indagar a mayor profundidad en la historia de vida de cada uno de los personales, en especial en aquellas particularidades que llevaron a la selección de cada personaje por su relevancia para exponer el contexto general de Tiquisio.
Sin embargo, en este tipo de experiencias, en especial cuando se habla de temas tan delicados como la guerra, lo mejor que se puede hacer es dejar el espacio abierto para que el entrevistado hable y sea él o ella quien determine sobre qué se habla o se calla. Es importante aclarar que a todos los entrevistados los conocí desde 2014 y que tuve varios meses para establecer una relación basada en la confianza y en la camaradería, lo que permitió que ellos se sintieran tranquilos tanto con el uso que le daría a la información como con el relato en sí mismo.2
A pesar de haber recolectado casi cuarenta horas de grabación de voz durante el desarrollo de este trabajo, mucha de la información más valiosa no se me presentó en medio de una entrevista, sino en medio de una caminata, un paseo a la quebrada o durante la hora del almuerzo. Por eso fue menester hacer un diario de campo muy juicioso en el que consigné tantos detalles que se escaparon a la grabadora de voz y que quizá fueron los más valiosos, porque no fueron efecto de la indagación, sino de la confianza que cada una de las personas que colaboró en la realización de este trabajo dep...