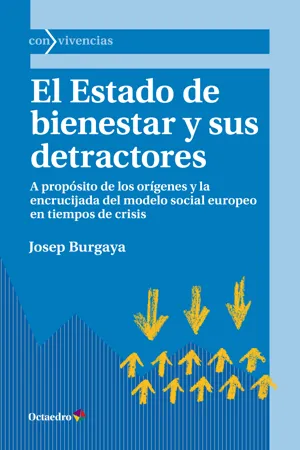![]()
Sin recurrir al comunitarismo religioso medieval de cátaros, valdenses o albigenses, ni tampoco a la frustrada vía del reformismo protestante, antiseñorial y colectivizador de Thomas Müntzer y el movimiento de los anabaptistas, fue en el marco de la Ilustración francesa donde se formularon las primeras ideas en relación con un poder político que se ocupara de la felicidad y el bienestar del conjunto de los ciudadanos. No fue tanto una preocupación de los grandes nombres de la Ilustración (Montesquieu, Voltaire, Rousseau), imbuidos de los planteamientos individualistas de John Locke (que entendía el Estado solo como un ejecutor de funciones para preservar la libertad, el derecho a la propiedad privada y la seguridad), sino más bien del sector radical (la «gente peligrosa», como los denomina Philip Blom) que se movía en el entorno de Diderot y del Barón de Holbach, los cuales representaban una vía ilustrada que, por conveniencia, se ha quedado en los márgenes de la historia del pensamiento. Un conjunto de pensadores que formaban la coquerie holbachienne y que, en medio de comidas pantagruélicas regadas por excelentes vinos de Burdeos, se acercaron al abismo que significaba plantear un mundo sin Dios, donde la condición humana se movía entre la búsqueda del placer (ahora despenalizada) y el temor y la huida del dolor. La nueva sociedad que imaginaban y que querían impulsar con sus libros no podía ser la de la desigualdad que preconizaba el despotismo. A pesar de que su obra gira en torno a la condición humana y hace pocas incursiones en temas políticos, Denis Diderot esboza un gobernante que se tiene que preocupar del conjunto de la sociedad y remarca la importancia de que todo el mundo tenga acceso a la educación. No es extraño que su obra inspirara a Noel Babeuf y al movimiento de los Iguales, que plantearon (y fracasaron) el enfoque más socializante durante la Revolución francesa.
1.1. Preocupaciones sociales y el estado social de Bismarck
En el siglo xix, a medida que el progreso de la industrialización evidenciaba la paradoja que la gran capacidad de generar riqueza que permitía el maquinismo, la dimensión y la cantidad de gente pobre era cada vez mayor. En Inglaterra, donde Dickens mostraba estos contrastes en sus novelas, se acometen formas de asistencia social pública que amplían las ancestrales leyes de los pobres (poor laws), e introducen el concepto de «responsabilidad social» en relación con los económicamente excluidos. Unas leyes, por otro lado, duramente criticadas por los abanderados de la responsabilidad individual que impulsaba el liberalismo, que las consideraban un desincentivo para los pobres a intentar superar su situación. El economista David Ricardo criticaba de manera bastante explícita el papel del Estado en relación con las clases populares, a las cuales creía que había que extender el ideal humano de independencia y competencia económica. Apostaba por la derogación de las «leyes de pobres» porque frenaban el estímulo a que estos se defendieran a sí mismos. Para él, las ayudas sociales fomentaban la pereza, la imprevisión y hacían aumentar la población por encima de los medios de vida de los que se disponía. No dejaba de exigir a los pobres un comportamiento económico racional.
Los mismos temores expresaba el padre de la demografía, Thomas Malthus, que culpaba la legislación social de fomentar una natalidad irresponsable y de provocar un crecimiento demográfico tendente a superar el techo alimentario y, por lo tanto, estaba en el origen de las crisis demográficas que de vez en cuando volvían a resituar el nivel de población dentro de las posibilidades del sistema económico. Partidario de la derogación de la legislación protectora de la pobreza, Malthus argumentaba que las ayudas no mejoraban la situación de los pobres, sino que, además, empeoraban la situación de la sociedad en su conjunto. Cierto es que el crecimiento demográfico británico, tan necesario para proporcionar mano de obra masiva a la incipiente revolución industrial, acabó desbordando largamente estas necesidades. En la segunda mitad del siglo xix eran las innovaciones técnicas y el aumento de la productividad lo que mantenía el crecimiento de los niveles de producción. Las bolsas de pobreza y de parados en las ciudades inglesas preocupaban a la gente de orden que veía en ellas el germen de una explosión social. Aunque no como única razón, el nuevo colonialismo que se pondría en marcha en el último tercio del siglo xix tendría mucho que ver con la necesidad de proporcionar salida y nuevos horizontes a esta población excluida. Lo captó y expresó de manera muy clara el explorador Cecil Rhodes cuando, en 1880, comprendió el potencial de la rebelión de las masas de parados ociosos, y afirmó, de manera gráfica, que el colonialismo para Gran Bretaña era «una cuestión de estómago».
En Francia, las preocupaciones sociales se habían manifestado de manera muy clara durante la revolución romántica y democrática de 1848. Las demandas de las clases populares iban en la línea de exigir trabajo y la creación de Talleres Nacionales. El obrerismo se convertía en un agente social de creciente importancia. Durante el Segundo Imperio, el republicanismo, además de conseguir derogar la ley Le Chapelier de 1791, que prohibía los gremios y asociaciones, abogaba por un estado social que se conceptualizará con el nombre de État-Providence. Son los años del acentuado contraste entre el bienestar logrado por la burguesía y la miseria y la dureza de las condiciones de trabajo de los obreros, que Émile Zola retrata con detallada precisión en Germinal. Años también de eclosión de planteamientos emancipadores y anticapitalistas diversos, a los que Marx, con exceso de soberbia, calificó de «socialistas utópicos». Del reformismo bastante ingenuo de Saint Simon, a la huida hacia las sociedades alternativas de Fourier o Cabet; del antiautoritarismo de Proudhon, a la vía insurreccional de Blanqui; del Manifiesto comunista de Marx y Engels, al anarquismo de Bakunin. Ideologías y estrategias diversas que querían dar respuesta al malestar de las clases subalternas y que fueron configurando un movimiento obrero que quiso llevar a la práctica su utopía, en la experiencia revolucionaria fallida de La Comunne de París, en la primavera de 1871. Diez años después, con el republicanismo en el poder, Jules Ferry estableció en Francia un sistema de enseñanza laica, gratuita y obligatoria.
Curiosamente, en la muy conservadora Alemania unificada del Segundo Imperio se construye el precedente más claro, aunque incompleto, del Estado de bienestar. Bismarck, el canciller de hierro y protagonista del liderazgo prusiano en la unificación alemana, puso en marcha una política social que combinaba el paternalismo y el autoritarismo en relación con la clase obrera. Preocupado por las influencias socialistas entre los trabajadores y creyendo necesario vincular las clases populares con el nuevo Estado, construyó un sistema de protecciones sociales muy avanzadas a su tiempo, a la vez que reprimía el movimiento socialista con leyes muy restrictivas. La teoría sobre la que se asentaba este planteamiento provenía de una corriente de pensamiento económico universitario que se denominó «socialistas de cátedra», y que tuvo en Gustav Friedrich von Schmoller su máximo representante. Un apelativo, el de «cátedra», que no hacía referencia a posiciones doctrinarias marxistas, sino al hecho de que, a pesar de su conservadurismo crítico con la economía clásica, se planteaba un fuerte intervencionismo del Estado en la economía, con una serie de garantías sociales para los trabajadores para erigir un tipo de corporativismo que hiciera compatibles los diversos intereses de clase. Coincidía este planteamiento con el del partido católico alemán (Zentrum), primer partido católico europeo creado en 1871, imbuido de las ideas iniciales del catolicismo social y que tenía un papel clave en el parlamento alemán con un centenar de diputados. Así, se conceptualizaba un wohlfahrtsstaat que dio lugar en 1883 a un sistema de salud, en 1884 a un sistema de seguros de accidente y en 1889 a un sistema de seguros de invalidez y de vejez. Sistemas que se mantendrían ya hasta el establecimiento del Estado de bienestar contemporáneo.
De hecho, lo que fue conceptuado como la Segunda Revolución Industrial, obligó a corregir la dinámica general del desarrollo capitalista. El uso intensivo de la mano de obra barata que proporcionaban los grandes contingentes de población que iban del campo a la ciudad y el crecimiento demográfico resultante de la disminución de la mortalidad, se había convertido en un contrasentido. Por un lado, no se requería tanta mano de obra y, por otro, la que se necesitaba además de productora tenía que ser consumidora, hecho que no se podía dar si los salarios se mantenían en el nivel de pura subsistencia. Se empezaba a plantear un dilema, que no se afrontaría de manera concluyente hasta la Depresión de los años treinta de la mano de Keynes, que era cómo casar la lógica microeconómica de mantener bajos los costes de producción para maximizar el beneficio, con el requerimiento macroeconómico de garantizar una demanda suficiente para absorber una producción cada vez más masiva. Keynes lo expresó de manera muy gráfica al decir que «había que proteger el capitalismo de sí mismo». La tendencia a la polarización de las rentas en los extremos hacía inviable el mismo sistema. La centralidad de la dinámica económica de mercado se desplazaba de la oferta hacia la demanda.
El crecimiento industrial-capitalista de la segunda mitad del siglo xix fue espectacular tanto en cantidad como en calidad. A las nuevas potencias industriales (Alemania, Japón, Estados Unidos, Rusia) que multiplicaban la producción global y la competencia, se añadieron cambios cualitativos que situaban el proceso industrial en un nuevo paradigma. Innovaciones tecnológicas y nuevos procesos productivos mejoraron notablemente el rendimiento. Aparecieron también nuevos sectores industriales como el químico, el eléctrico o el automovilístico. El carbón se vio desplazado en su rol de «pan de la industria» por el gas y el petróleo; y la electrificación supuso la liberación del determinismo de las fuentes de energía en la localización industrial. Nuevos materiales como el acero, el aluminio o el cobre facilitaban la creación de nuevos productos y una producción en masa de bienes de consumo. La mejora y disminución de los costes de transporte permitieron la integración de unos mercados hasta entonces desconectados. Esta época, denominada del capitalismo monopolista, tendrá como consecuencia un grado de competencia tan elevado que se convertirá en motor de la carrera colonial que se pondrá en marcha el último cuarto de siglo, carrera con la que los estados pretendían asegurarse el aprovisionamiento de materias primas, crear mercados cautivos y encontrar destino a los excedentes de capitales para poder mantener unas tasas de beneficio razonables. Una competencia feroz impulsada y protegida por los estados que desembocó en el enfrentamiento bélico de la Primera Guerra Mundial. No es extraño, pues, que aunque fuera de manera incipiente e incompleta se fueran introduciendo reformas sociales tendentes a apaciguar el carácter potencialmente explosivo de las masas de parados, víctimas de las mejoras tecnológicas y del aumento de la productividad. Asimismo, la abolición de las legislaciones restrictivas en relación con los sindicatos permitió que estos, ejerciendo una función de contrapeso, garantizaran un aumento de los niveles salariales que reforzaba la demanda. Unos ciertos grados de protección pública (seguros sociales, salud) no solo funcionaban para promover la paz social, sino también como un salario indirecto que reforzaba la capacidad adquisitiva de las clases populares.
Combatir la atracción que las ideas socializantes iban adquiriendo entre las clases populares fue, sin duda, una buena razón para introducir reformas sociales en los países industrializados. El malestar obrero había demostrado su potencial revolucionario en Francia durante la revolución de 1848, o ya más maduro, durante la experiencia de La Comunne. La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) creada en 1864 y que contaba con secciones nacionales, además de servir para los ásperos debates librados entre Marx y Bakunin, expresaba la existencia de un creciente movimiento obrero organizado que ya no solo se movilizaba en pro de la mejora de las condiciones de trabajo y de los salarios, sino que planteaba una nueva sociedad, establecida sobre nuevas bases sociales, económicas y políticas. La crítica a la desigualdad había derivado hacia la exigencia de justicia social. De la mano del establecimiento del derecho sindical, proliferaban en cada país los sindicatos de clase. En 1867 Marx publicó Der Kapital. Y en Alemania, en 1885, se creó el partido socialdemócrata (SPD), el mismo año que un joven Jean Jaurès se convertía en el primer diputado socialista en Francia. En España, el PSOE de Pablo Iglesias vio la luz en 1879 y el sindicato UGT en 1888. De los despojos de la confrontación entre anarquistas y socialistas en la AIT, estos últimos fundaron, en 1889, la poderosa Segunda Internacional, cuando aún la división entre socialistas gradualistas y revolucionarios solo se intuía.
La Iglesia católica es quien mejor entendió la profundidad y los efectos que podía tener el problema social, a partir de mediados del siglo xix. El papa Pío IX (1846-78) expresó el doble malestar y el desconcierto que sufría la Iglesia ante el triunfo del liberalismo y los cambios de todo tipo inherentes a las sociedades industriales. La encíclica que publicó en 1864, Quanta Cura, condenaba, todavía, el laicismo y el liberalismo como formas de pensamiento que disolvían la sociedad tradicional y convertían en menor el papel de la religión y de la Iglesia, además de fomentar una ética puramente materialista. Un planteamiento doctrinario con un largo recorrido en las décadas siguientes en Europa y que tuvo en la obra del catalán Félix Sardá i Salvany uno de sus máximos publicistas, especialmente con el libreto, de 1884, que lleva el elocuente título de «El liberalismo es pecado».
La encíclica de Pío IX expresa también la preocupación por la disolución de la sociedad tradicional que el mundo industrial comportaba, con unas clases populares que se alejaban de la influencia y la moral religiosa de manera rápida. A pesar de condenar el socialismo y acusarlo de querer sustituir la providencia divina por el Estado, se hacía eco de unas situaciones de injusticia que no se podían resolver solo con el recurso a la caridad y a la beneficencia. Creía que se tenían que recuperar los aspectos morales en la relación entre capital y trabajo. Marcó el inicio del que sería el movimiento del catolicismo social. Una corriente que tuvo una especial importancia en Alemania, de la mano del obispo de Maguncia, Wilhelm Ketteler, el cual criticaba la situación social de los trabajadores abogando por el asociacionismo obrero para conseguir mejoras salariales, disminución de la jornada laboral y la eliminación del trabajo infantil. Defensor de una sociedad corporativista, Ketteler impulsó la creación del Zentrum en 1871, partido nacido para defender la minoría católica en la nueva Alemania unificada y que asumió unos postulados sociales que, siendo determinantes en el Parlamento alemán, pudo imponer a Bismarck y convertirse en un claro precedente de estado asistencial.
Un paso más allá irá, ya hacia finales de siglo xix, el papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum de 1891, que significó la formulación de la doctrina social de la Iglesia. La descristianización y las influencias socialistas habían avanzado mucho entre los trabajadores. Sin abandonar el corporativismo, matizaba mucho la crítica al liberalismo que circunscribía solo algunos aspectos, reclamando un intervencionismo estatal que garantizara un cierto grado de justicia social, así como una movilización católica en pro de la creación de asociaciones obreras de este signo y de su implicación social y política. Significaba el punto de partida en el nacimiento de los partidos democratacristianos. Muchos años después, Pío XI, en 1931 y con la encíclica Quadragesimo Anno, reforzaba y renovaba estos planteamientos.
1.2. El liberalismo progresista
De manera paralela al liberalismo clásico, que hace del individualismo, de la propiedad privada, del talento y del esfuerzo el motor de la sociedad y atribuye a la responsabilidad individual las desigualdades sociales y la pobreza, se desarrollará una corriente liberal de signo progresista, llamada liberalismo radical. Un término que puede resultar confuso con el liberalismo extremo, o neoliberalismo, con el que tiene poco que ver. El adjetivo hace referencia al sentido de ir a las raíces. Esta corriente «radical», a pesar de asumir los principios de libertad y responsabilidad del liberalismo clásico, abogaba por una igualdad de oportunidades que fuera más allá de la igualdad jurídica y por la responsabilidad del Estado a la hora de crear las condiciones para el desarrollo de la individualidad. Una corriente de liberalismo «social», fundamentalmente anglosajón, que iría de Thomas Paine a John Rawls, pasando por Bentham, Stuart Mill, Marshall o Dewey. Una vía llamada también progresista que en Gran Bretaña se conocería con el apelativo de liberalismo moderno o new liberalism (nada que ver con el neoliberalismo) y que en Estados Unidos merecerá la forma peyorativa que toma en aquel país el término «liberal».
El revolucionario y publicista norteamericano Thomas Paine (1737-1809) es quien pone en marcha el pensamiento crítico en pro de un liberalismo social creando la doctrina del sentido común (common sense). Paine, hijo de familia humilde y que murió en la extrema pobreza, participó en la creación de Estados Unidos y en la Revolución francesa. Fue quién primero planteó que los problemas sociales eran competencia de cualquier Estado bien constituido y que, ponerle remedio, era la obligación de los gobiernos. Consideraba la guerra uno de los grandes males sociales, y que el segundo problema que había que afrontar era la pobreza. Una pobreza que él no entendía como el resultado de la fatalidad natural o de la irresponsabilidad de quien la sufría, sino como una consecuencia del mal gobierno. Muy avanzado a su tiempo, planteaba suprimir los impuestos a los necesitados y establecer una fiscalidad progresiva con la cual el Estado pudiera socorrer a los pobres. En su plan para acabar con la pobreza, contemplaba un incipiente sistema de seguridad social con ayudas familiares, pensiones de vejez, subsidios para los parados y educación popular. Consciente del carácter socialmente redistribuidor de la fiscalidad progresiva, consideraba incluso la creación de un fondo nacional para ayudar los jóvenes a emanciparse, y anticipando temas absolutamente contemporáneos, in...