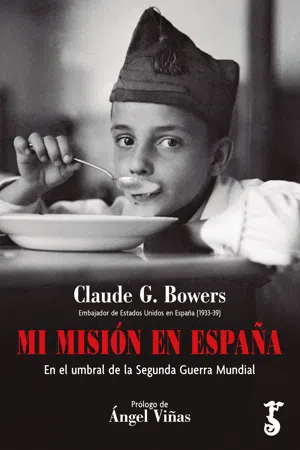![]()
TERCERA PARTE
La guerra del Eje contra
la democracia española
![]()
14
La conspiración, al descubierto
Al día siguiente de haberse constituido el Gobierno recibí en la embajada la visita protocolaria del nuevo ministro de Estado, Augusto Barcia. Era este un distinguido hombre de leyes y digno representante del liberalismo y la cultura de su pueblo, pues, como Unamuno, Azaña y Fernando de los Ríos, había sido presidente del Ateneo de Madrid, al que pertenecieron durante un siglo las inteligencias más privilegiadas de la nación. Hombre de mediana estatura, simpático en sus modales, jovial, pero serio en su conducta, me impresionó por su dignidad, su competencia y talante. Era moderado en sus opiniones y métodos y no tenía en su sangre ni una gota de intolerancia. Durante su vida en el exilio, en Buenos Aires, después de la rebelión fascista, escribió un brillante estudio sobre San Martín, en cinco volúmenes.
Los españoles de la derecha resultaron ser escandalosamente malos perdedores. En vez de dedicarse a sus negocios admitiendo la derrota, adoptando alguna filosófica apariencia, como habrían hecho en los Estados Unidos o Inglaterra los políticos que pierden unas elecciones, los derechistas españoles presentaron al mundo un gesto ceñudo. En los círculos sociales de Madrid parecía como si existiera un luto general por los muertos de una gran batalla. La sociedad cerró sus puertas y echó las cortinas. Antes de las elecciones, todo era alegría entre la juventud, pero después se terminaron las fiestas. Los jóvenes reflejaban el sombrío pesimismo de los más viejos. Que este estúpido estado del espíritu era alentado por quienes estaban preparando el terreno para un golpe fascista o militar, no ofrece la menor duda.
Desde el momento en que se conoció el resultado de las elecciones, la lengua irresponsable y sin escrúpulos de la propaganda fascista comenzó a desatarse. Una noche un miembro de mi embajada me telefoneó, todo alarmado, para contarme que las iglesias estaban «ardiendo por todas partes»; que Companys, el presidente de la Generalidad de Cataluña, libertado del presidio, llegaba inminentemente a Madrid y que el ministro sueco, notoriamente reaccionario, había comentado: «tendremos suerte si pasamos esta noche sin que haya derramamiento de sangre». Aunque sin impresionarme por esta fastidiosa repetición del grito de los fascistas, «¡que viene el lobo!», llamé a la Associated Press y me informaron de que las iglesias que ardían eran las que ya habían ardido antes y que ninguna había «sido quemada». La mayor parte de estos ultrajes fueron acciones de jóvenes irresponsables y alborotadores que se dedicaban a derramar petróleo en las escaleras de piedra, aplicaban una cerilla y echaban a correr. Aquella noche transcurrió en absoluta calma, y lo mismo sucedió en toda España.
La alarma de los vencedores en las elecciones se alimentaba por el miedo de que antes de que el nuevo Gobierno pudiera tomar posesión del poder y asumir control de la situación, un golpe de Estado militar se interpusiera para impedir la libertad de los treinta mil prisioneros políticos. Esperar la reunión de las Cortes treinta días sería propiciar una constante inquietud. Azaña apeló a la comisión permanente de las Cortes, compuesta por miembros de todos los partidos y en la que las formaciones de derecha tenían una mayoría sustancial, para que autorizara la inmediata amnistía de los presos, lo que se acordó inmediatamente, por unanimidad. Con esta medida la fiebre popular se aplacó y se restableció la calma. La semana de fiesta del carnaval animó a todos los pueblos. Madrid se llenó de gente alegre con disfraces, atractiva y grotesca a la vez, con los niños vestidos con vivos colores, montados sobre el techo de los taxis. Solamente los grupos de la alta sociedad pretendían ver peligro; en realidad, reinaba un orden perfecto.
Sin embargo, cuando grandes muchedumbres se congregaron en las ciudades, ebrias de triunfo, para celebrar la liberación de los prisioneros, si existió un peligro potencial. En un gran mitin celebrado en la plaza de toros de Madrid se oyeron consignas de algunos extremistas que fueron explotadas por la tribu de Goebbels. Se formuló la petición de que Lerroux fuera procesado por los asesinatos en Asturias. Algunos, marchando en manifestación en medio de risas y jolgorio, pedían «la cabeza de Gil Robles», mas ninguna persona sensata tomó estas acciones seriamente. Con todo, la opinión de los extremistas de que Julián Besteiro era un «mero reformista» implicaba una inclinación más arriesgada, y Prieto tronaba con acentos revolucionarios.
«Usted, Gil Robles, y usted, Goicoechea, que nos han calumniado con escupitajos y engrudo (los carteles), tendrán que contestarnos cara a cara».
La oleada electoral, sin embargo, había llevado a las Cortes a una verdadera revolucionaria, Dolores Ibárruri, una diputada comunista de los centros mineros de Asturias. Era llamada la Pasionaria por sus admiradores. Tenía inteligencia y una elocuencia sencilla, y, dirigiendo la pequeña minoría de comunistas de la cámara, los dominaba por su personalidad. Vestía invariablemente de negro. Su enérgico rostro fue captado en el retrato hecho por el escultor Jo Davidson. Era la única entre el reducido grupo de comunistas que tenía relevancia, y los fascistas habían de sacar el mayor partido tal circunstancia.
2
El tiempo revelaría que los comunistas, numéricamente insignificantes, astutamente dirigidos, perfectamente disciplinados, no serían los verdaderos perturbadores de la paz. El problema de Azaña no eran ellos, tampoco los socialistas, sino los sindicalistas y los anarquistas. Durante cincuenta años los anarquistas habían contado con la adhesión de grandes masas en Barcelona. El anarquismo no llegó a España con la República. Había arraigado en el país por lo menos desde 1868, y en 1873 tenía una organización de trescientos mil miembros, con doscientos setenta centros locales, los más importantes de ellos en la citada Barcelona. Sus actividades terroristas comenzaron en el reinado de Alfonso XII, con violencias en dicha ciudad, un atentado contra el rey, el asesinato de Cánovas del Castillo, una huelga revolucionaria en 1902, la tentativa de asesinato del entonces jefe del Gobierno Antonio Maura y las revueltas de Barcelona en 1909.
El sindicalismo tampoco se introdujo en el país con la República; había aparecido en 1892, y recurría a una política de coacciones parecida a la de los anarquistas, con los cuales estaban en malos términos que habían culminado en sangrientos enfrentamientos.
Después, con el crecimiento del socialismo y la creación de la poderosa Unión General de Trabajadores, los dos grupos descentralizados se desenvolvieron unidos y, cuando en 1910 los sindicalistas organizaron su Confederación Nacional del Trabajo para combatir a la más moderada UGT, los anarquistas se incorporaron a ella y, por medio de su destacada e intensa intervención, con frecuencia la dominaron. Pero al mismo tiempo los anarquistas mantenían su propia organización, la Federación Anarquista Ibérica, entidad secreta, ilegal, consagrada exclusivamente a la anarquía.
Pero ni los sindicalistas ni los anarquistas se habían incorporado al Frente Popular en las elecciones. Despreciaban el ideal de Azaña de la democracia representativa y, tras la consulta, permanecieron en la misma posición que habían mantenido bajo la monarquía: enemigos de la autoridad constituida.
Después de la liberación de los presos, reinó el orden en toda España, aunque aquí y allá ocurrieron algunos incidentes en los que intervinieron pocas personas, la mayor parte muchachos. Pero era claro como la luz que se había organizado una poderosa propaganda para dar la impresión de que el país se hallaba en un estado de anarquía: la técnica habitual por aquellos días. Aquí, en una disputa sobre cuestiones políticas, un hombre fue apuñalado en un bar; allí, a un centenar de kilómetros, una docena de jóvenes socialistas y fascistas se enzarzaron en una lucha y algunos de ellos fueron heridos; en otra parte, un grupo de campesinos entró en las tierras de un miembro de la nobleza y cortó algunos árboles; lejos de allí se convocaba una pequeña huelga que afectaba a una ciudad; en Pamplona, una iglesia fue saqueada por vulgares criminales forasteros. El relato de todos estos incidentes era cuidadosa y sistemáticamente compuesto a diario y publicado en los periódicos antidemocráticos bajo un titular permanente: «Desórdenes sociales en España». La prensa extranjera daba la mayor importancia a estas noticias. Era como si en los Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, huelgas, sin importar lo insignificante que fuesen, se anotaran y se publicaran en la primera página de The New York Times bajo el repetitivo epígrafe «Desórdenes sociales en los Estados Unidos».
Cuando no se encontraba nada se fabricaba algo; yo mismo —lo sé— figuré en algunos de los «incidentes». Se contaban historias acerca de los horribles peligros que existían en las carreteras del país, amenazas, golpes, caras feroces acechando de soslayo el paso de los coches. La propaganda era dirigida por agentes nazis como una justificación ante la opinión mundial de la rebelión fascista en la cual, en aquel momento, como ahora sabemos, Hitler y Mussolini estaban empeñados.
Me propuse ver la situación por mí mismo.
3
A principios de marzo de 1936, el general Fuqua, Biddle Garrison y yo nos encaminamos hacia los lugares donde, según la propaganda, existía peligro. Era un día fresco, radiante, y el aire que venía de las montañas cubiertas de nieve mientras avanzábamos en dirección a Valencia era frío. Comimos en un pueblo, en una taberna cuyo aspecto no era prometedor, pero el tosco comedor era limpio y el menú excelente. Al entrar atravesamos un patio cuyo embaldosado piso podría haber sido contemporáneo de Cervantes, y cuando salimos, una anciana, en la puerta, nos saludó con un «Vayan con Dios». Llegamos a Valencia por la noche, sin haber visto durante el camino un mal gesto ni un puño cerrado. Los pueblos estaban en calma y las gentes se mostraban benévolas. El cónsul de Valencia me informó de que en la celebración de las victoriosas elecciones la ciudad había estado llena de hombres alborozados, pero que no ocurrió ni un solo incidente. Ellos mismos se habían comprometido a mantener el orden, y así lo hicieron. La policía, fuera de las calles, escondida, se hallaba preparada en previsión de cualquier situación de peligro, que no se produjo. El cónsul no había visto aquel día ni un hombre embriagado.
Al día siguiente, por la tarde, continuamos nuestro viaje, dirigiéndon...