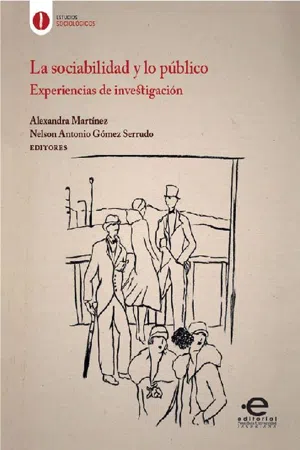![]() Sociabilidades en los espacios públicos
Sociabilidades en los espacios públicos
y la ciudad![]()
Las normas de policía en el ensamblaje de las movilidades urbanas a mediados del siglo XX en Colombia
Óscar Iván Salazar Arenas
Introducción
Puede afirmarse que gran parte de la vida diaria, así como muchos de los temas de interés público en la ciudad giran en torno a las movilidades de personas, vehículos, objetos e información en la calle y las vías públicas. Adicionalmente, el ensamblaje y estabilización de los sistemas de movilidades urbanas cotidianas es también un proceso histórico que supone permanencias y cambios en la mediana y larga duración. Sin embargo, en pocas ocasiones se han analizado las movilidades como lugares estratégicos para el control y la producción de las formas de sociabilidad. Aunque los trabajos de Simmel (2001), Goffman (1959, 1964) y más recientemente de Delgado (1999, 2007) plantean importantes propuestas aplicadas a las relaciones cara a cara y a la fluidez de las interacciones en la calle, es menos frecuente la reflexión sobre el papel de los poderes de policía en la apuesta por imponer unas formas específicas de relaciones entre personas, objetos y lugares para asegurar el orden público. De hecho, lo usual es que estos enfoques se aparten del análisis de las leyes y normas institucionales y que las entiendan como discursos estáticos que no reflejan la realidad de las interacciones. En contraste, este artículo apuesta por analizar los cambios en esas normas y su papel en la regulación y producción de movilidades urbanas específicas que intervienen en el moldeamiento de muchas de nuestras formas de sociabilidad en las vías públicas de ciudades populosas. Este trabajo se encuentra enmarcado en gran medida dentro del campo emergente de los estudios de movilidades, pero incorpora también un ejercicio de historia cultural para describir y comprender el papel de las movilidades urbanas en las relaciones entre las formas de gobierno y la vida cotidiana de las personas (Jensen, 2009, 2014; Sheller y Urry, 2006; Urry, 2007).
Específicamente, la policía constituye un campo muy poco investigado por fuera de los estudios jurídicos e institucionales de su competencia, que puede ser metodológicamente revelador de las relaciones entre formas de gobierno y prácticas cotidianas en la calle, o entre el Estado y las personas que usan a diario el espacio urbano. La policía juega un papel de mediación entre los discursos y prácticas de gobierno de la población y las prácticas y narrativas de las personas en la vida diaria. Entiendo aquí la idea de mediación en el sentido que propone Latour, es decir, como una relación que es efectiva y productiva, en donde los agentes no simplemente transportan un significado o una fuerza de transformación: “Los mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que se supone deben transportar” (2008, pp. 62-63). A diferencia del discurso jurídico de la ciudadanía y de las visiones abstractas de la planificación que apuestan por imponerle un significado y unos usos específicos al espacio urbano, la policía opera en un nivel práctico, en la calle, y pone en juego normas que a la vez buscan limitar y proteger las libertades. En tal sentido, la policía como institución y todas aquellas instancias, personas, oficinas y funcionarios que constituyen los poderes de policía, son agentes efectivos en la coproducción de las movilidades urbanas. Aunque los resultados de su acción no son transparentes ni siempre efectivos, precisamente esa falta de contundencia que se evidencia en los cambios o permanencias normativas y la reiteración de las campañas orientadas a educar a los ciudadanos, revela vacíos y preocupaciones constantes por el ordenamiento de las relaciones sociales que pueden analizarse a través de las normas.
Mi argumento central es que los poderes de policía intervienen en el moldeamiento de formas de sociabilidad en la calle, marcadas por la circulación peatonal y vehicular; sus normas y prácticas están necesariamente entroncadas con las movilidades de personas, objetos, vehículos y cuerpos, como uno de sus ámbitos más importantes de intervención. Aunque las normas de policía y circulación hacen parte de un ensamblaje más complejo del espacio urbano como sistema de múltiples movilidades, en este capítulo me centro casi exclusivamente en la dimensión discursiva de los códigos de policía y tránsito y en algunas de las campañas de ese periodo. Los veinte años transcurridos entre 1950 y 1970 fueron fundamentales para la transformación institucional más importante de la Policía Nacional de Colombia durante el siglo pasado, que corrió paralela a procesos políticos, económicos y urbanos bien conocidos y de gran trascendencia tales como la Violencia, la dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional, la aceleración de la urbanización y el crecimiento de las ciudades por efecto de las migraciones, y la reformas urbanas, pavimentación y ampliación de vías en varias ciudades del país. Específicamente en cuanto a lo que me compete en este texto, durante esos años se dio la última parte de un esfuerzo de nacionalización de la Policía iniciado en la década de 1930 y que culminó en 1970 con la expedición del primer Código Nacional de Policía y el primer Código Nacional de Tránsito. La importancia de estos códigos nacionales radica en que hasta ese año dichas normas eran responsabilidad de los departamentos y municipios.
En cuanto a la metodología y las fuentes, me concentro en el análisis de contenido y significados de los códigos de policía, con el propósito de identificar, describir e interpretar cambios, permanencias y conceptos propios de las normas que son claves para comprender las movilidades urbanas del siglo XX y las actuales. Para ello combino elementos del análisis de contenido propio de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), el análisis del discurso propuesto por Foucault (2005), y la atención a eventos y acontecimientos que pueden condensar el sentido de los procesos descritos (Ortega Martínez, 2012). El material incluido cubre desde el año 1932, cuando se expidió el Código de Policía del Atlántico, hasta 1970, cuando aparecieron los códigos nacionales de Tránsito y Policía. Como procuraré mostrar en el texto, hay ciertas continuidades entre los códigos del siglo XX y normas de otro tipo provenientes del siglo XIX, como la urbanidad de Carreño, que permiten describir procesos de mediana y larga duración en las prácticas y discursos normativos sobre las movilidades urbanas. Adicionalmente, la revisión de bibliografía sobre historia de la policía y el seguimiento de prensa permitieron ubicar información institucional y de las campañas de tránsito implementadas para educar a la población en el uso y conocimiento de las normas.
Discutiré estas ideas en dos partes: en la primera me concentro en el proceso de instauración del principio de circulación en los reglamentos como criterio fundamental para organizar las movilidades en la ciudad a través de la idea de circulación. Argumento que por esta vía las normas y acciones de policía buscaban hacer efectivo el llamado orden público, que constituye uno de los principios doctrinarios de la policía135. En la segunda parte, doy una mirada a las campañas de tránsito, que constituyen una estrategia constante de los poderes de policía para generar prácticas de movilidad acordes con los reglamentos. Ambos elementos permanecen en el campo de la producción del discurso de la movilidad, o en términos de Castro-Gómez (2009), del dispositivo de movilidad como herramienta para la gubernamentalización. Contrastar esta producción con sus formas de recepción, apropiación y resistencias en la vida cotidiana desborda el alcance de este artículo, pero es posible leer en las campañas algunos de los problemas de las normas para instaurarse como principios estabilizadores y ordenadores de la vida urbana, así como las resistencias o tensiones en la incorporación de unas prácticas de movilidad civilizadas por parte de los peatones y conductores de vehículos.
La circulación en las normas
Peatonalismo y circulación
Nicholas Blomley discute el papel central de la policía para el caso de los andenes en algunas ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Su asunto central es el análisis del sentido y las prácticas en relación con los andenes o las aceras, y concluye que existe una lógica denominada “peatonalismo”, consistente en la primacía de los flujos de peatones y el derecho a circular o pasar, por encima de cualquier otro uso o derecho que pudiera darse allí. Dice Blomley:
El peatonalismo entiende las aceras como recursos públicos finitos que están siempre amenazados por usos e intereses múltiples y en competencia. El papel de las autoridades, usando la ley como recurso, es organizar esos cuerpos y objetos para asegurar la función primaria de las aceras: ser el ordenador del movimiento de los peatones de un punto “a” a un punto “b”. (2011, p. 3)
De acuerdo con esta lógica, los objetos y cuerpos en los andenes que impiden los flujos de peatones son inherentemente sospechosos y deben ser limitados o ubicados cuidadosamente para minimizar el bloqueo. La ley provee el mecanismo de ordenamiento esencial para asegurar un flujo continuo y estructurado. El peatonalismo entonces no valora los méritos estéticos del espacio público o su éxito promoviendo la ciudadanía y la democracia, sino que opera en función de la eficiencia para la circulación y el flujo de cuerpos y vehículos por el espacio urbano. En lugar de impulsar la esfera pública habermasiana, el peatonalismo ve los andenes como una propiedad municipal que se confía al servicio de un público abstracto (Blomley, 2011, p. 4).
Esta lógica de primacía de los flujos ha sido con frecuencia interpretada en otros ámbitos como un efecto de la economía del libre mercado o del capitalismo. Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos de Blomley, el peatonalismo no responde a tales principios ideológicos, sino que hace parte de una racionalidad propia de la materialidad de los andenes. Esto implica que aunque la existencia de equipamientos urbanos específicos tiene relación con las decisiones políticas o de coyuntura, una vez materializados dejan de ser determinados exclusivamente por la voluntad de actores humanos específicos. Si bien puede decidirse si se hace o no un andén —si se destinan recursos para ello—, así como incidir en su diseño, nada de esto cambia el principio fundamental de circulación que esos objetos comportan una vez construidos. Específicamente, los equipamientos urbanos y las “armaduras para las movilidades” (Jensen, 2009) —tales como andenes, calzadas de vehículos o ferrocarriles— obedecen a principios que no pueden ser comprendidos únicamente desde el marco de las ideologías. Las normas de tránsito y de policía constituyen armaduras discursivas que buscan establecer bases para las relaciones de las personas y los objetos en las vías públicas. Una de las particularidades de estos reglamentos es que no se limitan a la sociabilidad humana, sino que involucran y ponen en el centro de las relaciones también a los objetos, las vías, la calle, los andenes y los vehículos. En suma, se trata de un tipo de sociabilidad entre cuerpos, objetos y máquinas, basado en el principio de circulación. A partir de la idea de Blomley respecto a los andenes, a continuación extenderé su argumento al principio de circulación como el ordenador privilegiado del espacio urbano y sus prácticas.
Instrucciones para caminar
Del análisis de los términos y conceptos de las normas de policía se deduce un conjunto de principios que refuerzan el papel de las movilidades urbanas y las vías públicas como lugares de acción privilegiados en la regulación, el control y las prácticas de la población en las vías públicas. La emergencia de uno de esos principios, el de circulación, puede ser comprendida mejor en la mediana y larga duración. Aunque mi énfasis es en las normas de policía y tránsito, las normas sobre las maneras de caminar en la calle de la urbanidad de Carreño sirven como base para comprender los cambios culturales que llevaron a la primacía de la circulación en el siglo XX. Los cambios en los códigos de policía y las normas de conducta muestran el ensamblaje constante de ciudades en donde la circulación de cuerpos (personas, objetos, vehículos) e información se volvió decisiva para asegurar el orden público. De este modo, estamos hablando de la instauración de un discurso de las movilidades y de unos dispositivos específicos de regulación que las estimulan o limitan.
Como referente de comparación comenzaré con el cuarto capítulo del manual de urbanidad de Carreño, que se refiere al “modo de conducirnos en diferentes lugares fuera de nuestra casa” (1966, pp. 110-137). Publicado por primera vez en el siglo XIX, este texto buscó e...