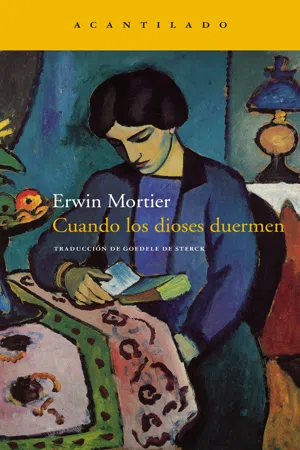![]()
III
![]()
La palabra guerra era, en la época en que mi cuerpo se hinchaba y se volvía maduro, una de las que almacenaba en una bombonera imaginaria alojada en mi cabeza; una memoria de juguete que albergaba los últimos retazos de mis poesías infantiles, así como una serie de vocablos que me fascinaban por su contumaz resistencia contra el demonio de mi curiosidad. Basta con que repitamos cualquier palabra una y otra vez para que tarde o temprano acabe desprendiéndose de cada una de sus connotaciones y se nos muestre, amenazante, en todo su desnudo misterio, pero la palabra guerra poseía esa cualidad en sí misma. La encontraba demasiado liviana, demasiado débil. Por más que su sonoridad sugiriera grandeza y pesantez, a mí se me antojaba ligera como una pluma: inmensa por naturaleza, pero incapaz de atraer un significado claro por lo diluido de su composición. Aun así, por momentos la consideraba infinitamente pesada, un agujero negro acústico que aspiraba todos los pensamientos para devorarlos como definiciones de su yo insaciable.
En aquel primer año la guerra se me presentaba esplendorosa, el pulso de un gran acontecimiento cuyo latido se palpaba en todo. Sentía vibrar el estampido de los cañones como ondas explosivas entre el pecho y el vientre, y veía las nubes de polvo suspendidas sobre los campos franceses cuando oteaba el horizonte por las ventanas de la buhardilla de nuestra casa de verano, clavando los ojos en el país de Artesia; mi amada Artesia, con sus ondulantes trigales extendidos por entre los setos vivos como sábanas cada vez más amarillas y deslumbrantes a medida que los tallos iban granando, atravesados por serpenteantes caminos medio enterrados cuyo trazado se deducía del paisaje por la vegetación que los bordeaba y por las copas de los árboles que los cubrían. Las nubes de polvo indicaban por dónde iban los soldados que se dirigían al frente.
Cuando mi tío, el hermano mayor de mi madre, me daba permiso para utilizar su telescopio, guardado bajo una lona en la buhardilla, acertaba a ver por momentos, allí donde los caminos alcanzaban la altura de los campos, bayonetas que reflejaban la luz del sol en aquellas nubes de polvo, cañones de fusiles finos como agujas cuyo brillo sobresalía de una masa de figuras que marchaban sobre adoquines o las esforzadas patas de las monturas de la caballería, y el polvo que arrastraban tras de sí como un velo deshilachado.
A veces los caballos tiraban de piezas de artillería pesada que me lanzaban breves salvas de luz desde la maleza, dejando pequeñas manchas verdes en mi retina.
—Fíjate bien—me decía mi tío—. Allí desfila la historia. —Y añadía con un suspiro—: Por enésima vez.
Sostenía la lona con ambas manos, preparado para volver a colgarla sobre el telescopio en cualquier momento. No era un instrumento libre de sospecha en unos tiempos en que, de pronto, cada cual veía espías por todas partes. Aun así, yo no ocultaba mi entusiasmo y me quedaba un buen rato mirando los caseríos con sus murallas de árboles de las que apenas sobresalía la flecha del campanario, los abrevaderos del ganado y las charcas llenas de patos, los tejados de las granjas circundantes ocultas tras espesas gorgueras de saúco y fresno, antes de buscar de nuevo el río plomizo de hombres, caballos, cañones y fusiles, la caravana de polvo sobre el intenso amarillo y verde del verano. Era como si la guerra estuviese compuesta ante todo por una sustancia mágica, una suerte de especia que, al mezclarse con la luz, confería a todo mayor intensidad. De hecho, recuerdo haberle comentado a mi tío, sin levantar la vista de la lente, que lo que estaba viendo era precioso.
Él sonrió, con la lona en las manos, una sonrisa confusa, cargada de pesar, de esas que iluminaban sus barbas.
—Magnífico—asintió—. Magnífico, pero lamentable.
Una mañana acompañé a mi madre a la vecina ciudad, en coche de caballos, a través de los campos. Ella tenía que arreglar algunos asuntos, hacer compras, pero también deseaba escaparse uno o dos días de la casa, convertida a la fuerza en nuestro hogar desde hacía ya casi un año. Debía de ser a finales de mayo, o quizá a principios de junio. Por entre las camisas soldadescas que se secaban colgadas de las ramas de saúco al borde del camino, las bayas inmaduras comenzaban a hincharse en las umbelas aún no del todo marchitas. Cuando, tras doblar una curva, el carruaje pasó de improviso bajo un baldaquín de ramajes y de camisas y jubones percibí la divertida ironía en los ojos de mi madre. Rodando bajo aquellas ropas puestas a secar parecíamos reinas medievales recibidas por los pendones de los patricios a su entrada triunfal en el burgo.
Por todas partes, en los campos y los matorrales del entorno, sobresalían penachos de humo de unas lumbres sobre las cuales pendían chisporroteantes calderos. Había soldados por doquier, tumbados ante sus tiendas de campaña sin hacer nada, lustrando sus botas o ayudándose unos a otros con el afeitado. No sabría decir qué es lo que ahora más me mortifica cuando rememoro aquellas escenas: si la desidia del verano, la despreocupación de los soldados mientras cocinaban, hacían la colada o ganduleaban, la sensualidad que flotaba en el aire, con tantos hombres de torso desnudo aguardando a que se secaran sus camisas, ¿o tal vez la confrontación con mi propia candidez?
Me emborraché con la visión de todos esos cuerpos, y con la viveza que la presencia de los ejércitos derramaba sobre las tierras de labrantío, la deliciosa irrealidad de una campiña inundada por el repentino bullicio de la urbe. En los pueblos, los niños se agolpaban en torno a los soldados acampados en las huertas o en los prados donde se blanqueaba la ropa al sol. Unos echaban una ojeada en los calderos colgados sobre el fuego, otros trataban de conseguir golosinas de los soldados o miraban atónitos los fusiles cada vez más brillantes de tanto bruñirlos y las esplendorosas monturas recién engrasadas.
Algunos soldados se levantaron de la cuneta al ver llegar nuestro carruaje y comenzaron a aclamarnos en broma. Alcé la mano entre risas. Mi madre sacudió la cabeza con una mueca risueña. Era poco dada a recrearse, pero la frivolidad de la situación debió de inspirarla incluso a ella.
—Hélène, hija—me reprendió—. Está bien que saludes, pero hazlo con dignidad. Mira, así…
Agitó con rigidez los dedos enguantados, al estilo de una gobernadora en un carro de triunfo, haciéndome estallar en carcajadas.
Si ésa era la historia, la que mi tío me animaba a contemplar con atención, la historia era una fiesta. Podía oler el cuero de las botas, el betún, la grasa, los cuerpos: pálidos, jóvenes, frágiles. Y veo de nuevo ante mí los rostros alegres de aquellos soldados, los párpados entrecerrados, los ojos llenos de traviesos destellos mientras nos vitoreaban, y el vello de sus axilas cuando levantaban el brazo para saludarnos. Sin embargo, le noté a mi madre el mismo asomo de pesar que percibía en mi tío cuando me dejaba observar a través de la lente del telescopio los vasos sanguíneos de la guerra, ocupada día y noche en bombear cuerpos hacia las máquinas de picar carne, hacia una muerte absurda en las trincheras o en el escotillón de un carro de combate.
Nada más llegar a nuestro destino tomamos café en el establecimiento donde nos hospedábamos, ubicado en una bocacalle cercana a la plaza del mercado, sobre una de las laderas de la colina a la que se encaramaba la ciudad. Por delante de las ventanas discurría el gozoso bullicio de una estación balnearia en temporada alta, aunque invadida por forasteros en su mayoría británicos, todos enfundados en el mismo tono pardo de sus uniformes.
Éramos casi las únicas civiles de la sala, y debíamos de tener un aire de lo más preciosista en medio de tanto caqui, con nuestros sombreritos, nuestras mangas abullonadas y puños vueltos, el broche que mi madre llevaba prendido en la solapa de su chaqueta de color beige, por no hablar de nuestros guantes, los míos de satén, los suyos de ganchillo, capaces de conferir cierto barroquismo hasta al simple gesto de llevarse una taza de café a los labios.
Llamábamos la atención. A nuestro alrededor, en las otras mesas, los oficiales—supongo, porque jamás me he aclarado demasiado bien con los grados y los rangos militares—nos lanzaban miradas furtivas, de reojo, mientras daban un sorbo a su copa o su taza, o levantaban la vista del plato, como por casualidad, cuando cortaban un pedazo de tarta.
Mi madre no se daba por aludida. Enhiesta en su silla. Echaba una ojeada al entorno. La veía con ganas de mecerse en la ilusión de que la rodeaba un orden de cosas más o menos normal: una vida cotidiana con sus rutinas habituales, si bien prácticamente todos los camareros que iban y venían entre la cocina y las mesas, con bandejas repletas de vajilla y pasteles, eran hombres entrados en años, mayores que el grueso de los clientes uniformados bajo cuyos bigotes disponían sobre el mantel jarritas de plata con crema, servían té, hacían juegos malabares con los vasos o llevaban una pila de platos vacíos sobre el antebrazo como si ejecutaran un número circense. En aquellas circunstancias, su diligencia, sin duda no más ostentosa ni más fingida que en otros tiempos, se volvía un tanto burlona, algo que los jóvenes militares apenas parecían advertir.
Veía a mi madre disfrutar. Veía cómo observaba, con los ojos bien abiertos, a la sirvienta que, pertrechada con un paño suave, sacaba lustre a los tenedores y los cuchillos y ordenaba las servilletas colocándolas en pequeños montones sobre un aparador. La chica, no mucho mayor que yo, pero sí bastante más baja—le sacaba fácilmente un buen palmo—, más esbelta y más rubia, lucía sobre su melena una cofia de franela tan grande que, de lejos, semejaba una medusa traída por el mar y encallada por accidente en su cabeza. Al parecer, le infundía temor la matrona de talla imponente instalada tras un alto pupitre en un rincón de la sala, junto a la puerta, y cuyo cometido—impedir a toda costa que los hambrientos clientes eligieran una mesa por iniciativa propia—se había convertido en una auténtica pasión. Ahí apostada, con el rostro emergiendo de ese generoso pecho y el impresionante lazo atado al cuello, en una mano la pluma con la que tomaba misteriosos apuntes en un registro abierto sobre el pupitre, mientras con la otra asignaba una mesa a los recién llegados, combinaba admirablemente bien la condición de guardiana y piedra angular: mitad cariátide, por ese peinado que se elevaba hasta casi rozar el techo, como si ella sola tuviera que soportar el peso del edificio entero, mitad esfinge de Tebas, decidida a no dejar pasar al otro lado de sus murallas más que a quienes balbucían las respuestas correctas a sus enigmas.
Veía cómo disfrutaba mi madre, y yo también disfrutaba, aunque en realidad es ahora cuando me doy cuenta, mucho después de que todo el decoro de la burguesía y sus convenciones se consumara en el almacén de los accesorios del tiempo. Los rituales más importantes son aquellos de los cuales sabemos que el simbolismo ha quedado desteñido por completo. El tejido de los signos, el mapa de nuestra alma si se quiere, donde se hallaban imbricados, se ha ido desgastando a su alrededor, pero aun así les atribuimos un significado efímero, negando la evidencia. Del mismo modo, yo sólo puedo creer de verdad en Dios sintiendo, hasta dentro de mis propias células y huesos, que el mundo exhala Su muerte: la muerte por la tarde, cuando Rachida bendice los suelos y los armarios de la planta baja, y la lejía salida de sus cubos «desbautiza» mi casa para tornarla impoluta y desnuda, colmada solamente de su propio vacío.
—Muestra un poco más de discreción, hija. Cierra esa boca, que vas a atraer un rayo—susurra mi madre por encima de la taza de café, que sostiene por más tiempo del necesario ante sus labios para poder examinar a su vez a la clientela.
Y cuando la miro indignada, la veo reír por lo bajo, en un excepcional arrebato de autoironía.
Podría ser uno de los innumerables incidentes que acaban en el olvido, uno de esos cientos de miles de instantes que pasan a través de nosotros sin dejar huella, o, al contrario, uno de esos escasos momentos que grabamos para siempre en nuestra memoria sin saber muy bien por qué: recuerdos impregnados de la vehemencia de una revelación, aunque sin otro mensaje que el consuelo de su trivialidad.
Si rememoro esa tarde con tal nitidez es porque, tan pronto como mi madre terminó de articular su jocosa reprimenda, los cristales comenzaron a vibrar en sus marcos. En todas las mesas, las cucharillas se pusieron de súbito a moverse dentro de las tazas y sobre los platos, al ritmo de un creciente temblor que, además de por el aire, parecía autopropulsarse a través del suelo, de las patas de las mesas, de nuestras sillas, por nuestras piernas, hasta llegar a lo más hondo de mi abdomen. A la par, estalló un estruendo inhumano, cada vez más sonoro. Como si en algún lugar se desquiciaran unas contraventanas gigantescas en medio de un descomunal estrépito, se cerrasen de golpe unas puertas de acero y, acto seguido, algo cayera ruidosamente, como cuando una granizada descarga todos sus granos de una vez.
Mi madre y yo intercambiamos una mirada, entre aturdidas y asombradas. Por un breve lapso de tiempo que no debió de durar más de siete u ocho segundos, la vida en torno a nosotras se paralizó por completo. Tenedores con trozos de tarta se congelaron a medio camino entre la mesa y la boca. Bajo el tintineo de la lámpara de araña, una cafetera colgaba en la nada, pendida de la mano inmóvil de una camarera. La matrona, de pie ante su pupitre, alzó los ojos al cielo, hacia el crujiente techo, como si de repente dudase de que su tocado con forma de obelisco pudiera aguantar el peso del tambaleante cosmos. Junto al aparador, la criada observaba los estantes, donde vibraban los platos, vibraban los vasos, vibraban las jarritas para la leche, y entre los cubiertos guardados en los cajones cundía un leve pánico. Con el semblante crispado, la muchacha contemplaba fijamente la plata y la porcelana confiadas a su cuidado, quizá con la esperanza de poder mantenerlo todo en su sitio con la sola mirada si en algún momento la vajilla echara a baila...