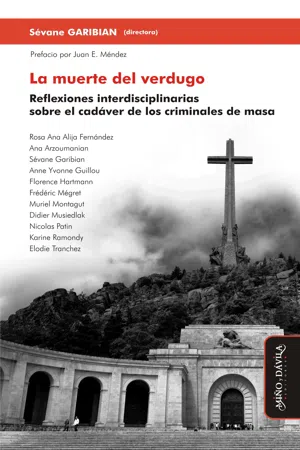![]()
— I —
MUERTE NATURAL,
MUERTE BAJO SOSPECHA
![]()
El “señor de la tierra”.
La rendición de cultos al cenotafio de Pol Pot
~ ANNE YVONNE GUILLOU ~
Nos encontramos en la aldea de Choam (“El Collado”), paso fronterizo entre Camboya y Tailandia en el distrito de Anlong Veng, en la meseta boscosa de los Dangrek, extremo norte del país.1 La radio de Phnom Penh (a cuatrocientos veinte kilómetros de distancia) emite las últimas informaciones acerca de la apertura del segundo juicio del “Tribunal del Jemer Rojo”, el cual debe juzgar –tras Duch2– a los principales dirigentes de la Kampuchea Democrática3 aún con vida: Nuon Chea, Khieu Samphane e Ieng Sary.4 Pol Pot, el “hermano número uno”, que dirigió el régimen maoísta entre 1975 y 1979, murió en 1998. Su cenotafio se encuentra ahí, en Choam.
I. El cenotafio de Pol Pot en Choam, una zona de entredós y de ambigüedad
La sepultura es curiosa, a imagen de esa región parecida a ninguna otra de Camboya. En ese marco de “Far North” camboyano, la jungla casi no está despejada y una gran ruta de tierra roja atraviesa la frontera, marcando la voluntad del gobierno de desarrollar una zona que hasta las últimas rendiciones de resistentes comunistas en 1999 era un bastión jemeres rojos prohibido a las tropas gubernamentales. No obstante, “desarrollo” significa ahí sobre todo la construcción de un inmenso casino por parte de un magnate cercano al poder, accesible desde Tailandia donde el juego está prohibido. Por una ironía del destino, Pol Pot, el revolucionario intransigente que ordenó dinamitar el Banco Central de Camboya en 1975 y la reeducación en campos de los “capitalistas” camboyanos, reposa simbólicamente cerca del templo del dinero fácil, sobre los cimientos del cual el nuevo lumpemproletariado jemer, que cuenta con antiguos combatientes jemeres rojos, se releva en dos turnos.
El monumento –si es que se puede llamar así– se encuentra en un calvero invadido por la maleza al cual se accede a través de un sendero. Está constituido únicamente por un montículo de tierra con forma de tumba con un perímetro de piedritas blancas y protegido por un techo de chapas oxidadas y horadadas. La extrema modestia y la falta de mantenimiento del lugar habla a las claras de quién conserva la memoria: de un vencido.
No obstante, el observador meticuloso desvela bajo esta aparente negligencia casi organizada una discreta atención, como comprenderemos más tarde: los aledaños del cenotafio improvisado se han barrido. Un tarrito de incienso y un ramito de flores frescas en una botella de plástico están dispuestos a sus pies. Restos de antiguas ofrendas de comida y bebidas a la manera ritual jemer yacen en un matorral vecino. La impresión de extrañeza se intensifica: el dispositivo funerario no obedece a las prácticas habituales pues el recogimiento ante las tumbas no es propia de los jemeres, menos aún si se encuentran vacías como lo parecería ésta. En efecto, Pol Pot fue incinerado y, según los ancianos acólitos que entrevisté en el lugar, poco antes de su muerte habría pagado a uno de sus hombres para esparcir sus cenizas en el Lago Tonle Sap. En lo tocante a los cultos practicados por los camboyanos de ascendencia china (un origen al que adscribe la familia de Pol Pot), éstos prevén una tumba poco mantenida atravesada por las bienhechoras fuerzas de la naturaleza. Este cenotafio no tiene nada de “chino” tampoco…
Hoy es 30 de octubre de 2011. Como todos los domingos, la frontera con Tailandia se abre. Los primeros visitantes son una familia de turistas tailandeses. Hacen rápidamente la visita del lugar, se toman mutuamente fotos ante la tumba, con gracia de paseo dominical y se alejan al cabo de unos minutos. Avanzada la mañana, llegan en fila india por el mismo sendero cinco militares de uniforme (dos camboyanos acompañan a sus homólogos vietnamitas provenientes de Hanoi). El tenor de esta visita es bien diferente pues los mandos vienen a ver al antiguo enemigo vencido en enero de 1979 por la invasión de las tropas vietnamitas y a la cual sucedió un régimen que perdura hasta hoy día en Phnom Penh. La mañana termina sin que otros visitantes se detengan ahí. Al ritmo del turno de los equipos, solamente pasan unos obreros de la obra del casino y sus hijos para sacar agua del único pozo de la cercanía. Es cierto que las recientes reyertas fronterizas, a comienzos de 2011, entre Camboya y Tailandia por el templo angkor de Preah Vihear (situado más al este) espantaron a los raros turistas occidentales que se aventuraban hasta ahí. Sin embargo, ninguno de los antiguos combatientes jemeres rojos entrevistados y que viven en el lugar se queja de ello: “Una vez conduje a un turista italiano hasta la tumba de Pol Pot. Me dejó pasmado: ¡escupió sobre la tumba! Me impactó mucho y le dije que no podía hacer eso, que Pol Pot era alguien que había construido muchas cosas en Camboya: canales, presas…”, me explica un conductor de mototaxi cuya familia está compuesta por “seguidores” (literalmente “hijos y nietos” –kūn cau) de Pol Pot, y que tenía una posición bastante más crítica respecto de la obra del jefe maoísta. La misma incomprensión indignada se lee en su cara ante los graffitis groseros (escritos en francés y que yo le traduzco) que adornan otro lugar de la memoria polpotiana: una sala de reuniones clandestina –hoy en ruinas– bajo un deslustrado cartel del Ministerio de Turismo a algunos kilómetros de allá, en pleno bosque.
Este reino del entredós y de la ambigüedad, tanto en la organización actual de la antigua base de los jemeres rojos de Anlong Veng como en los ritos funerarios y las prácticas memoriales del cenotafio de Pol Pot, no es comprensible sino a la luz del desenvolvimiento de los hechos históricos de los últimos treinta años, tras la caída del régimen de los jemeres rojos. Durante ese lapso de tiempo, los emprendimientos memoriales vinculados al genocidio se han sucedido, incluso pugnando, sin que ninguna se haya revelado definitivamente dominante en el interior de la sociedad camboyana. Describiré en un primer momento las condiciones de la muerte de Pol Pot (1998) en el contexto de la sociedad camboyana posgenocidio (desde 1979), después las especificidades rituales funerarias de las cuales fue objeto y finalmente su lenta transformación en figura ancestral ambivalente de “señor de la tierra” en Anlong Veng, cuya función religiosa y ritual general en Camboya pasaré a analizar antes de explicar en qué esa invención procede de una memorialización popular.
II. La muerte del verdugo
1. La Kampuchea Democrática (1975-1979)
Los comunistas camboyanos que el príncipe Sihanouk había denominado con sorna “jemeres rojos” son producto de la Guerra Fría. Camboya, un pequeño país de menos de seis millones de habitantes en los años sesenta, juega entonces un rol de Estado-tapón sacudido en el plano geopolítico aunque también ideológico por los grandes actores de la Guerra Fría (Estados Unidos, China y URSS) relevados éstos por las potencias regionales (Vietnam y Tailandia). El movimiento comunista camboyano nace durante la colonización francesa, en el seno del Partido Comunista Indochino, fundado en 1930 por Ho Chi Minh. Estos primeros comunistas, muy cercanos de los vietnamitas, cederán diez años más tarde la preeminencia al grupo de estudiantes formados en París en círculos próximos al Partido Comunista Francés, entre ellos Pol Pot,5 Ieng Sary, Khieu Samphan y Khieu Thirith (futura esposa de Ieng Sary).
El partido, que toma el nombre de Partido de los Trabajadores de Kampuchea en 1960 desarrolla, a la par de las corrientes análogas de la época, una tensión entre un ideal comunista universalista y un nacionalismo exacerbado, el cual se manifiesta en los camboyanos ante su vecino vietnamita, quien de aliado se transformará en enemigo al final de la Kampuchea Democrática, hacia 1978.
Las condiciones de la lucha armada por el poder no aparecen antes de 1970, año en el que el príncipe Sihanouk es derrocado por el golpe de Estado del general Lon Nol, apoyado por los Estados Unidos. El príncipe, en su exilio en Beijing, llama al levantamiento popular, tras lo cual funda un gobierno en el exilio, uniendo a los opositores al régimen de Phnom Penh, entre los cuales estaban los comunistas. Aprovechándose de esta alianza táctica, estos se emplearán en una intensa propaganda en los poblados con el fin de hacerse con el apoyo del campesinado, utilizando la imagen del príncipe, jefe oficial de su movimiento. Las fuerzas de choque estadounidenses, desalojadas de Vietnam tras los Acuerdos de París, es concentrada en su totalidad en Camboya a partir de 1973. Cientos de miles de bombas se abaten sobre el país hasta agosto de ese año. Esto acentúa en los jóvenes reclutas jemeres rojos y en sus jefes, todos viviendo en condiciones casi inhumanas, una dureza personal que influenciará la manera en la que muchos de entre ellos tratarán acto seguido a sus enemigos tras la victoria, incluida la población civil. Los comunistas camboyanos toman Phnom Penh el 17 de abril de 1975 con ayuda de combatientes revolucionarios vietnamitas.6 El grupo más extremista, el de Pol Pot, no terminará su dominación del conjunto de las zonas militares administrativas de la Kampuchea Democrática hasta 1977. La República Popular de China se convertirá en su sustento político y técnico indefectible, así como en inspirador principal de su política agraria.
La revolución maoísta aplicada en Camboya consiste en implantar la dictadura del proletariado buscando reencontrar la grandeza de Angkor, época gloriosa del siglo VIII al XIII en la que el Imperio Jemeres se extendía sobre una gran parte de la península indochina. El Angkar –la organización secreta que dirige el país, esto es, el Comité Central del Partido– piensa llegar a ello aumentando la producción arrocera que proveerá la base de la prosperidad nacional y dará el primer impulso a la producción industrial. La revolución de los jemeres debe darse con los medios al alcance, sin otros recursos: los arrozales son reorganizados y cultivados sin descanso, se realizan grandes trabajos de desmonte para la construcción de canales y presas –de los cuales algunos aún funcionan–. Cientos de miles de camboyanos morirán por el agotamiento causado por el trabajo, agravado éste por la malnutrición y las enfermedades no curadas.
El conjunto de la población camboyana es deportada –y no únicamente la urbana, como a menudo se cree– aunque el desplazamiento no implique más que unos pocos kilómetros. Las deportaciones masivas de población urbana poco acostumbrada a la vida ruda del campo hasta las cooperativas rurales donde se practica la colectivización más radical en condiciones de extrema falta de preparación, provocaron terribles hambrunas, las cuales se acentuaron a medida que la producción arrocera se extraía de las cooperativas para ser encaminada a Phnom P...