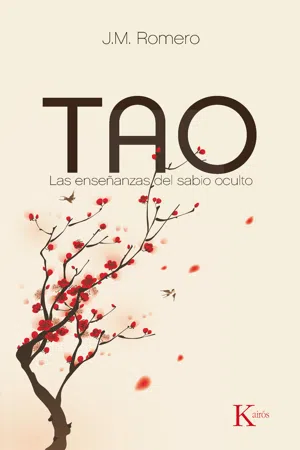![]()
El efecto nocivo de las palabras
Rectificar nombres
Cuando a Confucio se le preguntó por la primera medida que tomaría tras asumir su cargo de administrador del estado de Wei, el maestro respondió que lo más urgente era rectificar nombres.
Ante la sorpresa del interlocutor, Confucio explicó que si los nombres no son apropiados, el lenguaje no concuerda con la realidad de las cosas y, en consecuencia, difícilmente puede darse una gestión eficaz de los asuntos de Estado. Así pues, no se podrían establecer los mecanismos adecuados para el funcionamiento de la sociedad, con sus retribuciones y sanciones correspondientes, y la gente no sabría cómo comportarse. Por lo tanto, insistió, era esencial poner el mayor esmero en usar la palabra precisa en cada caso.
La doctrina de la rectificación de los nombres, que es toda una referencia en la filosofía china, generó una gran controversia en aquellos tiempos turbulentos. A los Cien Filósofos les faltó tiempo para vertir sus opiniones y matices al respecto.
A los occidentales, la doctrina de la rectificación de nombres no nos ha de resultar extraña. De hecho, la aplicamos constantemente. A quienes ayer llamábamos negros, hoy llamamos personas de color o de origen africano; la vejez es la tercera edad; la tienda de saldos es el outlet, y el gimnasio, el club de fitness; los niños de una escuela se dividen ahora inexorablemente en niños y niñas, y los trabajadores de una empresa en trabajadores y trabajadoras; el bachillerato superior es el bachillerato a secas, eso sí, tras haber sido el bachilleraro unificado polivalente, mientras que el Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Marino ha pasado a ser, mientras se redactaba este libro, el Ministerio de la Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Etcétera, etcétera, etcétera.
La pregunta es: ¿mejora la vida del negro, el viejo o el gimnasta con el cambio de denominación? ¿Mejora el ministerio su gestión? ¿Mejora el alumnado su preparación? ¿Mejora el género de la tienda de saldos por el hecho de llamarse outlet?
Si la respuesta es negativa, ¿no habría entonces que hablar de engaño, en lugar de progreso? ¿porqué entonces malgastar tiempo, energía y dinero rectificando nombres permanentemente?
Y sobre todo, ¿por qué no ocuparse en abordar el problema real? La marginacion de determinados grupos sociales. La ineficiencia del ministerio. El fracaso escolar. La calidad de los saldos.
El taoísta considera que la doctrina de la rectificación de nombres, y la consecuente mudanza de conceptos y valores, es una trampa para eludir los problemas reales. Para Zhuangzi, Confucio ofrecía muy poca credibilidad:
«Confucio, a sus sesenta años, había mudado de opinión sesenta veces. Siempre acababa por estimar falso lo que al principio tenía por verdadero. No podía afirmar que lo que ahora tenía por verdadero no fuera lo que tenía por falso a sus cincuenta y nueve años».
ZZ, Libro LXXVII
Frente al confucionista, el taoísta sostiene que la palabra es sencillamente una herramienta, como el bíceps, el vaso o la bicicleta. Si el bíceps sirve para levantar un objeto, el vaso para contener líquido y la bicicleta para trasladarse, la palabra sirve para expresar una idea. Eso es todo. Nos confundiríamos, por tanto, si consideráramos que puede atrapar la realidad compleja y dinámica:
«La red sirve para atrapar peces; atrapado el pez, olvídate de la red. La trampa sirve para cazar conejos; cazado el conejo, olvídate de la trampa. La palabra sirve para expresar la idea; comprendida la idea, olvídate de la palabra. ¿Cómo podría yo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras para poder hablar con él?»
ZZ, Libro XXVI
Etiquetar es encarcelar
Tengo un amigo aficionado al buen comer. Todos solemos pedirle opinión y consejo. Una tarde, una compañera de trabajo le sorprendió en una hamburguesería, y exclamó espontáneamente: «¡Vaya, no esperaba encontrarte en un lugar así!». La etiqueta de buen gourmet, que tan excelente consideración le otorgaba, resultó ser al mismo tiempo una cárcel.
Tarde o temprano, la mayoría de nosotros nos sentimos encarcelados por las etiquetas, aunque sean positivas. La mujer-guapa acaba lamentando que sea esa cualidad todo lo que se aprecia en ella. Lo mismo que el profesional-impecable, el soltero-empedernido o el colega-siempre-dispuesto-a-echar-una-mano. No digamos ya si las etiquetas son negativas.
¿Y qué decir en el caso de los personajes públicos? El peso de las etiquetas aumenta en proporción a la fama. A Bob Dylan, la etiqueta de cantante-protesta, que tanto le favoreció en sus inicios, le llevó a soportar durísimos abucheos cuando decidió electrificarse. A Lennon y McCartney, la etiqueta de Beatle les pesó como una losa en el inicio de sus carreras en solitario. Obama ha mantenido una lucha persistente contra la etiqueta de primer-presidente-negro. Michael Douglas, Jane Fonda y tantos descendientes de famosos fueron hijos-de durante años. La lista, aquí, es interminable.
Las etiquetas por nacionalidad, por otra parte, resultan una auténtica condena para los individuos. El brasileño de Río Grande del Sur se ve obligado a justificar repetidamente su desinterés por la samba, el malagueño rubio y melancólico tiene que escuchar una y otra vez que no parece andaluz. No se puede ser ruso que deteste el vodka, ni catalán espléndido, ni alemán desorganizado, ni argentino silencioso.
Adoramos etiquetar. ¿Por qué? Porque así logramos definir el mundo de modo simple y rápido. Con las etiquetas conseguimos clasificar todo lo que nos rodea en diáfanas categorías, lo cual nos proporciona una reconfortante sensación de control y, consecuentemente, de seguridad. En realidad, pues, el afán de adjudicar etiquetas hunde su raíz en el miedo.
A cambio, pagamos pena de cárcel: no podemos movernos.
Y, por supuesto, cualquier otro aspecto o matiz de nuestra personalidad queda oscurecido.
Desde su idea gaseosa de la vida, el yinshi, sencillamente, renuncia a etiquetar. La rectificación de palabras confuciana, ese intento por corregir lo que se movió, no es más que una torpeza que elude el problema de fondo, y crea más confusión, pues la palabra jamás puede contener el movimiento continuo:
«Las palabras son como las olas levantadas por el viento. Cuando se transmiten, unas veces procuran ganancia y otras causan pérdida. Las olas se levantan fácilmente, y fácilmente surge el peligro de que la ganancia se vuelva en pérdida».
ZZ, Libro IV
Hablando no siempre se entiende la gente
Esa misma ligereza con que clasificamos a las personas, la aplicamos a los conceptos. Tal práctica, cuando se trata de conceptos que definen valores, termina provocando significativas tergiversaciones de la realidad, de las que a menudo derivan grandes injusticias.
¿Qué expresa, por ejemplo, la etiqueta “tradicional”? En los últimos años, este calificativo ha engordado de manera notable su valor positivo, ejerciendo de contrapeso a la modernidad desatada que habitamos. Lo cierto es que todos estamos dispuestos a desembolsar algún euro de más por un producto etiquetado como tradicional, o alguna de las variantes heterónimas, sea el pan artesanal, el vestido hecho-a-mano o las judías elaboradas según-la receta-de-la-abuela, sin hacernos demasiadas preguntas técnicas al respecto. Otro tanto sucede con etiquetas como orgánico, ecológico, natural o comercio-justo. Ni que decir tiene que los departamentos de marketing de las empresas implicadas están encantados con el mecanismo en cuestión.
El valor positivo del término “tradicional” funciona también muy bien en el campo de las costumbres. Esta es la etiqueta escogida para justificar el amplio catálogo de salvajadas para con los animales que mantenemos en el mundo, desde las peleas de gallos hasta la decapitación de cuajo de aves vivas, desde las corridas de toros hasta esos rodeos en que se marean burros, cabras o novillos, sin olvidar el trato recibido por las ocas destinadas a la producción de paté. Es también el término que cobija abundantes prácticas sexistas, racistas o clasistas, incluidas todo tipo de segregaciones y también la ablación, la inmolación de viudas o el sacrificio de niñas vírgenes (sí, aún hoy en día) para propiciar una buena cosecha.
Cuando los conceptos se refieren a valores morales, el asunto adquiere singular trascendencia. La etiqueta de cristiano, por ejemplo, o su variante matizada, buen-cristiano, se han utilizado habitualmente en Occidente para calificar la calidad moral de las personas. Sobre ese soporte, el Papa medieval se vio legitimado para llamar a la Cruzada contra el infiel, el inquisidor para torturar al hereje, el misionero victoriano para forzar a los polinesios a corregir sus relajadas costumbres, la gente de bien para afear la conducta de sus vecinos y amargarles la vida.
En la actualidad, las injusticias cometidas bajo el cobijo de la etiqueta de cristiano son criticadas abiertamente, pero solo porque el cristianismo ha perdido centralidad moral; en realidad, las cosas no han cambiado tanto, pues la mecánica se mantiene, y otros términos ocupan su espacio.
Consideremos, por ejemplo, la prestigiosa etiqueta de demócrata. ¡Ay de quien se atreva a cuestionar el valor absoluto de la voz-del-pueblo! O, peor aún, a confesar su preferencia por otro tipo de régimen político. No tardarán en emerger pontífices llamando a la Cruzada, y los inquisidores engrasarán su maquinaria, los misioneros se dispondrán a la conversión del descarriado, los bienpensantes a su linchamiento.
Como sucedió antes con cristiano, la etiqueta de demócrata ha alcanzado un valor positivo absoluto, al menos en Occidente. La democracia es el Bien, y punto. Tan incontestable nos parece, que no dudamos en exportarlo a todos los confines del mundo y por todos los medios, sea la propaganda, la diplomacia, el chantaje económico o incluso la guerra. Imponemos la urna con la misma convicción con que nuestros antepasados impusieron el crucifijo. Lo sorprendente es que no advirtamos el perfecto paralelismo entre ambas actuaciones. ¿No lo advertimos, o nos hacemos los suecos para no agrietar nuestra impecable descripción del mundo?
En 1979, por ejemplo, el mundo democrático recibió con alborozo el derrocamiento del sah de Irán, un dictador con pocos escrúpulos, pero luego el proceso acabó desemboca...