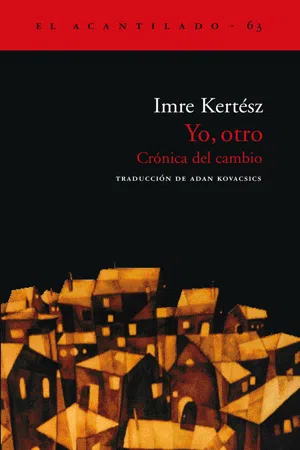![]()
IMRE KERTÉSZ
YO, OTRO
CRÓNICA DEL CAMBIO
TRADUCCIÓN DEL HÚNGARO
DE ADAN KOVACSICS
ACANTILADO
BARCELONA 2013
![]()
«... porque me retrato a mí mismo.»
MONTAIGNE
«... yo no existía, yo era otro [...] Hoy volví a ser de pronto el que era o el que soñaba ser.»
PESSOA
«“Yo”: una ficción de la que a lo sumo somos coautores.»
I. K.
«Yo es otro.»
RIMBAUD
![]()
Mil novecientos noventa y uno, otoño en la fría ribera del Danubio. El incipiente crepúsculo inundaba con el color acre de la manzana verde los palacios de la ribera de Pest, desgastados ya por tanta ostentosa mentira.
Todo duerme profundamente, inmóvil en mi interior. Remuevo mis sentimientos y pensamientos como una carga de alquitrán tibio.
¿Por qué me siento tan perdido? Porque estoy perdido, sin duda.
Todo es falso (por mí, a través de mí: mi existencia lo falsifica).
Si el vacío (mi vacío interior) provoca un sentimiento de culpa, tal vez me permita sacar conclusiones respecto a lo que es el origen. La angustia precedió a la Creación: el horror vacui es un hecho ético.
Ayer, en una sala pública—con ocasión de algo estúpidamente llamado congreso, con el título igualmente estúpido de Coexistencia Húngaro-judía—, un caballero ya mayor se me acercó sin rodeos, con un rostro pastoso y deforme, con manchas considerables de pelo ralo que parecían las zonas raídas de un canapé de felpa: ni uno solo de sus rasgos me resultaba conocido. Para mi asombro, me abrazó sin mediar palabra y se presentó: era un amigo que llevaba treinta y cinco años sin verme. Vivía en el extranjero, dijo. Había oído de mí, leía mis libros. No entendía, dijo, mi «transformación». En aquel entonces no había percibido nada especial en mi persona, señaló, no había dado yo muestra alguna de mis «dotes superiores», por así decirlo. Me disculpé un poco por esta inesperada evolución mía, pero, a decir verdad, sus palabras me conmovieron. Siempre, y ahora no menos, había tendido a considerarme un «cualquiera», que en un sentido, sin embargo, no escatima ningún esfuerzo: en el sentido de mantener ante todo la lucidez. ¿Cuáles han sido mis «dotes superiores»? No obedecer a la única inspiración de este país: a la eterna tentación de los cantos de sirena que invitan al suicidio psíquico, intelectual y, finalmente, físico. Lo cual ya pone de manifiesto cierta vitalidad. No obstante, interpretar este mínimo avance como una victoria sería una enorme imprudencia o, es más, una falta absoluta de previsión. ¿Qué ha cambiado ahora con el «cambio» de régimen? ¿Ha dejado de existir la servidumbre? ¿Me han liberado de mí mismo? Lo único que ocurrió es que me devolvieron la conditio minima, mi libertad personal... Aunque chirriando, se abrió la puerta de la celda en que me tuvieron detenido durante cuarenta años, y quizá esto fuera suficiente para confundirme. No se puede vivir la libertad allí donde hemos vivido nuestra esclavitud. Habría que marcharse a algún sitio, muy lejos de aquí. No lo haré.
Entonces tendría que renacer, transformarme... pero, ¿en quién, en qué?
Llueve. A la mesa de un café, un hombre explica algo a una mujer, algo inexplicable. Le gustaría abandonar los intentos de conseguir la felicidad, siempre abocados al fracaso. Se ha hartado de perseguir la felicidad por el laberinto de promesas que no conducen a nada. No es otra mujer, no, Dios me guarde. Es la libertad. Emerger a la superficie, salir del turbio remolino de las relaciones que se van sucediendo año tras año. Se ha aburrido de descubrir su propio descontento en cada relación. Vislumbra en su interior una breve e intensa vida creativa. La fidelidad, el cumplimiento desganado de los deberes, son el fuego que alimenta la permanente depresión. Este fuego es frío como el hielo, aunque en su interior arde una intensa satisfacción. Was wussten sie, wer er war.1 Nadie sabe quién es él, y lo único que él quiere es que lo dejen solo con su secreto. El rostro de la mujer mientras lo escucha. Ahora debería incorporarse, erguirse orgullosa y alejarse reprimiendo a duras penas el llanto. No se levanta. Entonces el hombre debería levantarse de un salto, besar fugazmente los ojos de la mujer y salir a toda prisa del café. No, no lo hace. Llama al camarero, paga. Se levantan al mismo tiempo. Por la ventana batida por la lluvia se los ve salir a la calle. El hombre abre un paraguas. Dan unos pasos juntos, la mujer se cuelga del brazo del hombre, y después de unos torpes intentos, ambos se ponen a caminar a compás. Por la puerta ha entrado una ligera corriente de aire que atraviesa el local como la risa fugaz de la vanidad.
Llueve. Antiguos dirigentes del partido aparecen en la televisión. «Creían» en el partido. «Creían» que se cometieron «errores», «fallos», pero «creían», por ejemplo, que «Stalin no sabía nada» de todo ello. Etcétera. No hay que pensar, sin embargo, que no confundieran estos lugares comunes con ciertos contenidos verdaderos, sus llamadas «creencias» con pensamientos o sentimientos verdaderos. La conclusión que puede sacarse es la siguiente: estos hombres basaron sus vidas en un falso uso del lenguaje. Y, lo que es peor, dieron a este mal uso del lenguaje el rango de un consenso válido para todos. Se marcharon y dejaron atrás a los lisiados del falso empleo del lenguaje, obligados a recurrir ahora a los primeros auxilios morales, como si las palabras, que han perdido su valor debido al mal uso y que han quedado como trozos de papel deshilachados, hicieran aflorar de pronto sus heridas morales. Adondequiera que mire, crujen las prótesis morales, traquetean las muletas morales, transitan las sillas de ruedas morales. No es cuestión de que olviden una época como si fuera una pesadilla: pues la pesadilla eran ellos, deberían olvidarse de ellos mismos si quisieran vivir. De hecho, nadie ha investigado si es posible y si resulta atractivo volver a vivir después de una larga muerte. ¿Quién ha resucitado alguna vez, pero no para anunciar un milagro, sino con la mera intención de seguir viviendo, de seguir tirando básicamente por los mismos motivos que hasta entonces (o sea, por nada), y sin tomar conciencia siquiera de la vivencia de la resurrección? ¿Puede uno imaginar a Lázaro en el papel de Chaplin?
Aúlla el viento húmedo y erosivo de la tragedia. Se abre la tierra, se precipita el cielo. Los hombres se transforman de golpe, se derrumban, envejecen. El aliento del infierno les ha descolorido la cara. Caminan por las calles figuras blancas y grises, cadáveres. Metamorfosis del apocalipsis. En el , al pasar por delante de la estatua de Béla Kun pintarrajeada con estrellas de David, comprendí de pronto que aquello que en mi juventud consideré cobardía, estupidez, ceguera y, en el fondo, una variante inconcebiblemente tragicómica del suicidio era, en realidad, una forma de impotencia convertida en dignidad. Hay cierta dignidad en el hecho de ejecutar la orden asesina y de tolerar con indiferencia el ser señalado y sacrificado. Hay cierta generosidad en la comodidad, en la comodidad de la víctima. En cuanto a mí: yo ya intuyo que aguantaré en mi puesto, que a lo sumo se irá intensificando mi náusea. Una vida larga nos guarda cada vez más sorpresas, que nos deparamos a nosotros mismos.
«Hemos de aceptar nuestra existencia con la máxima amplitud posible»: Rilke. Kafka: «Tengo que estar solo mucho tiempo. Lo que he conseguido es únicamente consecuencia de la soledad.» Nietzsche: «El pathos de la distancia...»
¿Cuál es la vida correcta? Un eterno secreto (para mí).
Anoche traté de imaginar largo tiempo, con gran esfuerzo, mi no-existencia. La nada subjetiva. Percibía, por así decirlo, cómo me escabullía de mi cuerpo, pero allí concluía la aventura. Cuando dejo el envoltorio, desaparece también el contenido; todo acaba. Estoy atado a mi cuerpo de por vida; este lugar común resulta a veces casi inconcebible. Sería un error suponer que mi vida es mía. Pero un error todavía más grave sería abandonarla, estropearla, echarla a perder. Esta vida me ha sido confiada. No pregunto por quién, puesto que conozco la respuesta y sé, por tanto, que la pregunta está mal planteada; sólo puedo fiarme de mi propia e indiscutible percepción de la responsabilidad (en cuanto única experiencia perceptible). Mantengo una relación de reciprocidad con mi vida. ¿El nombre de esta relación? Servidumbre. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué partícula de esta vida fragmentada se refiere a sí misma con la palabra «yo»?
«Yo»: una ficción de la que a lo sumo somos coautores. «Yo es otro.» (Rimbaud).
«9-IV-1951. “¿Sabes o sólo crees que te llamas L. W.?” ¿Es ésta una pregunta con sentido?» (Ludwig Wittgenstein: Sobre la certeza).
¿Qué hacía yo el 9 de abril de 1951? ¿Hace cuarenta y un años y medio? Creo que trabajaba en la fábrica de metalurgia y maquinaria MÁVAG, en calidad de intelectual marginado. ¿Sabía o sólo creía que me llamaba I. K.?
Ni lo sabía ni lo creía. Simplemente obedecía cuando me llamaban por este nombre.
Siempre he odiado mi nombre. Lleva adherida demasiada infamia desde mi más temprana edad.
Para ser preciso: mi nombre me inspiraba miedo. Y ahora también lo temo un poquito.
Cada vez que oigo pronunciar o veo escrito el nombre de I. K., he de obligarme a salir del pacífico escondite de mi anonimato, pero nunca me identificaré con él.
(Cuentan que, ya en la adolescencia, Tolstoi se embriagaba con su nombre, como un cachorro.)
Llegué a Viena como si huyera de mi vida. Y traduzco a Wittgenstein (Aforismos: Cultura y valor) como si huyera de mis obligaciones.
El suave invierno de 1992. Paseos en el incipiente crepúsculo. El parque del Belvedere. La zona de la Karlskirche, la Argentinierstrasse, cuyo nombre se asocia a un tintineo plateado. Los palacios de formas equilibradas, una misteriosa tienda oculta en un portal, donde se venden joyas indonesias, adornos exóticos, cimitarras. Antes de ponerse el sol (se me ocurren aquí palabras arcaicas tales como «víspera»), en la hora de la víspera, pues (¿cuándo será esa hora?), aún echo un vistazo al jardín del palacio de Schaumburg, al que da mi ventana. El aire de olor acre, los escasos peatones, los colores crepusculares, la soledad, el ligero olor a humo... todo, todo como las tardes largas, melancólicas, soñadoras de mi infancia.
¿Dónde está la ciudad que el silencio y la antigüedad de esta noche vienesa, por así decirlo, invocan en mi interior como una metáfora?
Creo que siempre he querido vivir así: en un agradable piso alquilado (que no sea mío), entre muebles acogedores (que no sean míos), sin un hogar, con independencia, haciendo lo que me toca (en este momento, traducir a Wittgenstein), sin preocupaciones sustanciales de tipo económico, en el extranjero, en un lugar donde me acompañan recuerdos de hechos que imagino, pero que tal vez nunca existieron...
Wittgenstein. No encuentro ninguna huella suya en Viena. Pero en él—en Wittgenstein—me topo con Viena por doquier. La precisión llevada hasta la perversidad; el odio judío a sí mismo (de hecho, aquí se puede estudiar la gestación y el funcionamiento del antisemitismo en su grado más alto, más noble); en general, la inseguridad en la autovaloración como consecuencia funesta de la bota paterna y estatal, que en un punto determinado de la caída hacia la destrucción se vuelve inesperadamente fecunda y productiva... El pensamiento como intento de imponerse, el pensamiento como venganza, como última mirada atrás del fugitivo, llena de desprecio y lucidez.
Mahler, dice, era un mal compositor. Mientras traduzco esta estupidez, pongo el casete de la Sexta Sinfonía. Thomas Bernhard afirma en una entrevista que Ludwig Wittgenstein—en contraposición a su sobrino Paul—era duro de oído (unmusikalisch). Pero no se trata sólo de esto. «Una cosa es sembrar pensamientos, otra, cosecharlos», traduzco de Aforismos: Cultura y valor. Pues bien, Wittgenstein no estaba dispuesto a cosechar los pensamientos de Mahler, a mi juicio porque Mahler era judío. Así de fácil es malinterpretar una obra. O bien: ¿así de frágiles son las obras? No, mucho más frágiles. Todo entender es un malentendido. ¿Podemos decir entonces que el malentendido mantiene con vida una obra? No, no podemos decirlo así sin más.
La primera vez que tengo en Viena un sueño lleno de plasticidad, capaz de dejar un recuerdo definido. Maligno, denigrante, angustioso. Probables nexos con mis lecturas de anoche («Der antisemitische Retter» en la revista Transit) y, además, con la desdichada relación de Wittgenstein con su ser judío. Esta mañana he descubierto un error significativo en mi traducción: «Una contradicción es de esperar—escribía yo—, la contradicción de que alguien mantenga su sentido estético de siempre respecto a su cuerpo y dé, al mismo tiempo, la bienvenida a un chichón.» (W. califica de chichón su ser judío). Por supuesto, el texto correcto reza así: «Es una contradicción esperar que alguien mantenga el sentido estético de siempre respecto a su cuerpo y dé al mismo tiempo la bienvenida a un chichón.» Mi error de traducción es un evidente lapsus freudiano y demuestra qué espero yo de él en realidad...
¿Pero qué espero yo de mí? ¿Y cómo tratar ese sueño, que contempla el asunto desde la perspectiva única del chichón?
Tan pronto como me recupero de la noche, vuelvo a pasar esta mañana—como todos los días—ante la placa conmemorativa de Moritz Schlick que adorna el muro de un edificio de la Prinz-Eugen-Strasse. Más que un edificio normal, parece un gran edificio de viviendas de alquiler. La placa conmemorativa me llamó la atención desde el primer día por su relación con Wittgenstein. Además, resulta chocante toparse con estos nombres que en Budapest no pasan de ser conceptos abstractos. A Moritz Schlick simplemente lo mató en el aula de la universidad un alumno al que no le gustaban los judíos (y que tal vez no era buen estudiante). Como por aquellas fechas (1936) un acto así no encajaba del todo con las normas de comportamiento civilizado ni siquiera en Austria, el estudiante fue condenado a diez años de prisión; al cabo de tan sólo dos años, cuando se produjo la anexión, lo pusieron rápidamente en libertad (quizás a raíz de un buen puñado de peticiones de clemencia). Durante la vista oral, el alumno adujo como motivo de su acto la filosofía «pérfida y dañina» de Schlick (es decir, la crítica del lenguaje y el positivismo lógico, considerados sumamente sospechosos de ser de origen judío—junto con la fenomenología—... con razón, admitámoslo: ¿pues quién, sino el judío, está interesado en destapar la charlatanería metafísica sobre la que el blablá ideológico construye luego su torre inclinada?). No tengo ni la menor idea de por qué vuelvo todas las benditas mañanas sobre esta historia para deprimirme. Schlick vivía en un bonito lugar de Viena, sus ventanas daban a la rosaleda del Belvedere. Junto a la casa han abierto ahora una bodega: entran y salen hombres extranjeros de acento carrasposo, el zócalo del altivo palacio está adornado con sospechosas manchas húmedas, ayer por la mañana tuve que apartar bruscamente la mirada ante un vómito. Desde 1989, desde hace tres años, pues, cuando estuve viviendo por última (y primera) vez en Viena, la ciudad ha decaído de manera considerable. Pero, ¿por qué me quejo de esto como un pequeñoburgués vienés cualquiera? Por lo visto, estoy luchando con problemas de identidad. ¿Con quién me solidarizo? En el momento decisivo, las fuerzas vienesas del orden sin duda me meterán a empellones en el grupo de los hombres de acento carrasposo, a los que, sin embargo, no quiero, porque llenan de vómitos la cultura occidental. A estas alturas, no obstante, sólo queda esta pregunta: ¿existe aún la cultura occidental? Sólo merece la pena solidarizarse con Moritz Schlick, porque pensaba y lo asesinaron por ello, que es, en definitiva, un destino muy propio de un filósofo.
Wittgenstein: «El sentido musical es una manifestación vital del ser humano.»
No sé por qué, pero me persigue una imagen recurrente, la de una chelista de una orquesta de cámara de Budapest que en más de un golpe de arco particularmente marcado volvía la cabeza hacia un lado con un movimiento agitado, desenfrenado, y la dejaba caer sobre el hombro izquierdo como si se tratase de un objeto que no le perteneciera. Como si cada nota, cada arqueada, exigiera de ella tal sacrificio, tal éxtasis de su cuerpo—físicamente inviable, por otra parte—, que atormentaba al espectador con la dolorosa imagen de un continuo incumplimiento. A todo esto, sin embargo, se oía una música clásica del todo racional, si se me permite la expresión; si mal no recuerdo, era Bach.
Las numerosas señoras ancianas, frágiles y delicadas, que se encuentran en Viena. Estiro la mano, ayudo a una a bajar del tranvía o de la acera. Algunas me lo agradecen, otras me miden con una mirada suspicaz; nunca, sin embargo, con la suspicacia con que me miro a mí mismo.
La pre...