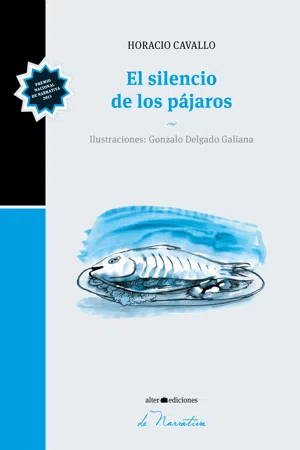![]()
A la hora de la siesta
A la memoria de Alberto Cavallo
Mientras volvíamos de la costa se desató la tormenta. No empezó a llover hasta que llegamos a la casa del abuelo y los cuatro nos dejamos caer en el banquito de material. Más de una vez quise saber los nombres de los árboles para recordar aquel que estuvo siempre en el frente y que en esa noche recién encendida parecía hablarnos con el batir de las ramas. Cacho cruzó porque la madre lo estaba llamando desde un rato antes.
Fue la tía quien notó la ausencia del abuelo… «¡Y ustedes qué están haciendo ahí, bajo el agua!, ¡¿será posible?!», chilló mientras llegaba, doblada como un gajo, con las bolsas del almacén. Ninguno de nosotros hizo un gesto. A la vuelta, cuando salió de la casita modesta que alquilaba el abuelo en Salinas, empezó a llamarlo con la certidumbre de que era imposible que se hubiera ido solo. Volvió a gritar, a sacudirnos de la ropa, primero a Lara, después a mí, hasta que se puso a caminar hacia cualquier lado por la calle de balasto, agarrándose la cabeza con las manos para poder mirar hacia adelante.
Nosotros mantuvimos el silencio, sin mirarnos, con los ojos puestos en la tierra, en el barro que empezaba a formarse. Lara dijo que el ruido que hacían los árboles con el viento le daba un poco de miedo, así que me acerqué y le acaricié el pelo, enganchándome la mano.
—Si no estuvieran las nubes, podríamos verlo —dijo apretándome la cintura.
—Mamá dice que no se ven —argumentó Pablo, pero lo dijo como si nos escuchara desde muy lejos—, que se sienten en el corazón.
—Algún día vamos a encontrarnos todos de nuevo —dije, sin creer del todo lo que decía, haciendo hincapié en una frase que de tanto repetirla se había convertido en toda una verdad.
—Si Dios quiere —agregó Ana besándose la rodilla.
Estuvimos así, en silencio y sin movernos, durante un buen rato. Dejó de llover y el viento, que se mantenía, consiguió que cuando llegara la tía con el hombre del boliche y la madre de Cacho todos estuviéramos temblando.
Sabíamos que vendría papá también, aunque iba a demorar un rato.
—¡Raúl! ¡Raúl! —gritaban los tres desde una punta a la otra de la calle. Juan movía la linterna buscando entre los matorrales que se formaban entre una casa y otra. Nosotros seguíamos ahí, inmóviles, en una penitencia autoimpuesta, como una delgada línea recta, pensaba entonces, si es que al abuelo se le ocurría mirar a través de esos pedacitos de cielo que solían abrirse entre una nube y otra.
*
Extrañamos al abuelo ese verano. Bastaron dos días para que los cuatro entendiéramos que el cangrejo del que hablaba la tía era una forma de nombrar la enfermedad que tenía el pobre viejo, recién devuelto del hospital, con unas flemas gordas que a veces se le anudaban como si fueran hilos de la virgen, babas del diablo amontonadas, y la tía, casi siempre, o papá, cuando estaba, nos empujaban hacia el comedor poniéndonos el cuerpo delante. Si era de día, nos decían que jugáramos un rato en el fondo del vecino, que tenían ganas de comer níspolas, sabiendo que Pablo o yo nos treparíamos enseguida, o que debíamos hacer la canaleta alrededor de las carpas porque habían escuchado que se venía la lluvia. Si era de noche, nos encerrábamos todos en el estar diminuto, buscando algo en el televisor o revolviendo la colección Robin Hood, al menos entretenidos con las carátulas.
Pero nosotros queríamos ver al abuelo. Escucharlo reírse hasta el llanto con aquella risita aguda y contenida que anunciaba la llegada del pañuelo escocés con el que se arrastraba las lágrimas. Al otro solo podíamos verlo en silencio mientras dormía, cuando la tía o papá salían a hacer un mandado y nos mirábamos sin decir palabra para convocarnos a su alrededor. Lara siempre se acercaba a agarrarle un brazo. Lo miraba de una punta a la otra y lo apretaba despacio. Ella esperaba sentir cangrejos dentro del abuelo. Incluso pensaba que esa enfermedad se debía a que alguna vez, pescando, uno lo había mordido inyectándole los huevos. O bien, que al nadar con los ojos cerrados un cangrejo diminuto se había metido dentro de su boca. Lo cierto es que la enfermedad del abuelo hizo que Lara no volviera a meterse despreocupada en el agua de la playa. Pablo había explicado que no era que tuviera cangrejos adentro, sino que él creía que el abuelo se volvería progresivamente un cangrejo. Por eso siempre levantaba esas sábanas blancas que tendía la tía para mirarle las piernas. Unas piernas flacas que cuando era el otro, y no ese, terminaban en un par de medias bajas y alpargatas.
Para Ana y para mí, el abuelo estaba enfermo. Sabíamos que la enfermedad era grave, más allá de cómo la llamaran. Y sabíamos, también, quizás por ser los más grandes, que el abuelo estaba sufriendo.
Un domingo que papá vino a traerle los medicamentos, decidió hacer un asado en el fondo e intentó llevarlo en el sillón con ayuda de la tía. No pudieron, porque el abuelo apenas tenía fuerzas para moverse, así que como estaba despierto lo enderezaron en la cama y todos comimos a su alrededor mientras papá, que quizá notaba en los cuatro una mezcla de tristeza y extrañamiento, no dejaba de hablar y de hacer bromas. Oí, camino al baño, que papá y la tía discutían en la cocina. Él quería servirle grappa en una de esas botellas que el abuelo, antes, cuando era el otro, ataba a la rama del limonero para que el limón creciera adentro. Pero la tía decía que era imposible, que a lo sumo medio vasito de vino cortado. Igual el abuelo se volcó el vino en el pecho apenas le vinieron las toses y Pablo salió a los gritos y Lara se puso a llorar y Ana y yo nos quedamos al borde de la cama, mirándole los pies, agarrados uno a la mano del otro.
Ese día descubrimos con Ana que el abuelo seguía teniendo el mismo olor que había tenido siempre. Y aunque lo conversamos en el banquito de material, en la calle casi, superponiendo esa anécdota a otras mucho más lejanas que ni siquiera incluían a la familia, fue como entrar en lo que a la larga sería un pacto de dos, seguido por los otros tres.
Al otro día, apenas la tía salió a hacer los mandados, nos encontramos junto a la cama del abuelo mientras dormía y cada uno hundió la cara en su barba blanca. Respiramos hondo con los ojos cerrados. Se me llenaron de lágrimas. Intentando que Ana no me viera, giré hacia la ventanita por la que se veían las carpas y me arrastré los lagrimones con el puño. Ella, que entendió todo lo que yo intentaba ocultar, se acercó a abrazarme. El abuelo tosió de repente y los dos salimos corriendo del cuarto. Pablo y Lara jugaban en un pedazo de tierra con unos platitos y vasos de plástico. Una cigarra sonaba sobre el árbol.
*
Que la tía nos permitiera ir a la playa solos por primera vez dejaba al descubierto su necesidad de estar tranquila, de ordenar, de atender al abuelo, de sentarse a llorar incluso, en una banqueta en medio del baño, espantando las moscas con la mano libre y conteniendo los hipos con la otra. Ana y yo nos pusimos bien derechos al escuchar la noticia. Era un desafío demostrar que podíamos cargar esa pesada mochila que éramos nosotros cuatro frente a los peligros de la costa o de la avenida principal. Cada uno de la mano del otro en un lento transcurrir, envueltos en la resolana, las ramas de los árboles y el repetido sonido de las chancletas por el pedregullo. Seis cuadras largas oyendo los imperativos de Ana, el silencio, la sumisión de los más chicos unas veces, la rebeldía otras.
Como la tía nos había pedido que saludáramos al abuelo antes de salir, nos amontonamos los cuatro a los pies de la cama y aprovechamos que no dormía para mirar sus ojos claros. Sonrió, de seguro admirando nuestra excitación, que se extendía desde las viseras de los gorros hasta las palas de plástico que asomaban por la mochila.
—¿Cómo te sentís, abuelo? —preguntó Ana dando la vuelta, acercándose hasta la cabecera para apretar su manito diminuta con aquella otra, temblorosa, que parecía uno de esos mapas de distintos colores que aparecían en los libros de la escuela.
Los cuatro nos dimos cuenta de que por un rato había vuelto, de que ese era el abuelo de los otros veranos, el abuelo de siempre, el que intentaríamos retener a partir de entonces y hasta nuestra propia muerte, como una cicatriz invisible que deja el sol en la retina.
—Lo más bien —dijo el abuelo acomodándose unos pelos sueltos de la cabeza que parecían telas de araña—. Tengan mucho cuidado y, si encuentran, cosa difícil por estos lados, tráiganme un caracol. Tengo muchas ganas de oír las cosas que dice el mar. Y ramas de eucalipto o ramitas de pino. Estoy aburrido de los nísperos.
Miró por la ventana mientras salíamos de la pieza.
No encontramos caracoles, aunque fue prácticamente lo único que estuvimos haciendo los cuatro aquella tarde en la playa. Pablo y Lara —que al principio no se quería acercar al agua por miedo a los cangrejos— pudieron olvidarse por un rato del encargo y sentados en la orilla gritaron como las gaviotas hasta que descubrimos que el sol estaba cerca del agua y dimos, una vez Ana y otra yo, la última vuelta por la costa antes de volver. Sí juntamos ramas, piñas, flores, claveles del aire, orejas de negro y pinocha, los cuatro, deteniéndonos cada tanto en los terrenos baldíos o en las casas de los alrededores.
Ninguno de nosotros pudo olvidar la imagen de la comadreja agusanada entre los pastizales cercanos a la casa del abuelo. El grito de Pablo y la fascinación de todos: el olor dulce de la muerte, los gusanos amontonados en el vientre y las hormigas en el colchón de hojas, y las patas rosadas, y la cola larga y reseca. Las arcadas y la piedra que le tiraba Pablo a los gritos. Discutimos detenidos en la puerta si era eso lo que le pasaba a los hombres. Ana y yo, más que nada. Los otros escuchaban sin decir palabra, cerrando los ojos porque no podían cerrar los oídos. No queríamos eso para el abuelo, porque nuestra muerte no tenía lugar, éramos inmortales en aquel verano y así seguiríamos siendo los siguientes. Lo que queríamos para él era el cielo, el cielo prometido, el cielo revelado por mamá, por las abuelas y por algunos libros. Él merecía un cielo lleno de árboles, de flores, de espuma de mar.
Cuando entramos, el abuelo estaba dormido, así que tuvimos que contener la excitación hasta el otro día. Desde la carpa lo escuché toser y desperté a Lara. Ella hizo lo mismo con los primos y nos aparecimos en el cuarto con aquel ramaje. Había visto que Lara se detenía en la cocina y supuse que tenía hambre, que buscaba galletas o pan. Lo que buscaba era un vaso, un vasito de plástico que le dio al abuelo asegurándole que ahí adentro también se podía oír el rumor del mar. Él acomodaba las ramas en la mesita de luz, y para cada una tenía un nombre. Y otro para cada flor. Cuando empezó a reírse con la idea de Lara, todos lo imitamos porque en definitiva ese, el de ese rato, era también el abuelo de siempre. Todo conspiraba para simular un cumpleaños y nos obligaban al beso sus brazos extendidos. Ana me miró respirando hondo mientras lo besaba. Hice lo mismo, aspiré intentando quedarme también con ese olor guardado sin tener claro que solo estaba ahí, en el verdadero o en el impostor, pero que el tiempo iría borrándolo para siempre porque no había otro igual en ningún lado.
*
Dejaré entrar a Cacho en esta historia. Porque aunque no estaba con nosotros en ese final del banco de material y la lluvia, estuvo presente siempre y el grito de su madre se lo llevó de esa comunión del silencio de los cinco solo un rato antes de que llegara la tía.
Cacho era el hijo de los vecinos. Un niño en el cuerpo de un adulto. Encorvado, con el rostro cubierto de pústulas y las manos enormes y ennegrecidas por los trabajos con la tierra, algunas veces podía escaparse de las tareas más infelices para acercarse a nosotros con su voz grave y confesar su amor por Ana. Es cierto que al principio lo preferíamos lejos, podando el jardín o gritándonos algún disparate mientras pasaba de un lado al otro de la calle con la carretilla llena de tierra. Pero de a poco aprendimos a quererlo, y mucho más cuando a Ana y a mí se nos ocurrió poner a salvo al abuelo y concluimos que sería imposible sin su ayuda.
Si el pasado solo fuera una sucesión de fotografías a las que nos acercamos un domingo de lluvia, en muchas de esas fotos estaría la sonrisa idiota de Cacho, su espíritu lúdico, las muecas, las morisquetas con las que entretenía a Lara y a Pablo, su ferocidad a la hora de patear la pelota y dejarla en los techos vecinos, a los que se subía sin ayuda frente a nuestras bocas abiertas. Los corazones en cartulina que pintaba durante horas para dejarlos escondidos en el frente de la casa del abuelo, en el fondo, entre los libros o en la heladera. Esos corazoncitos mal recortados donde dibujaba su nombre y el de Ana, sabiendo que ella los haría pedazos y que esos pedazos quedarían por ahí, entre la base de los árboles, en la calle, en los pastos más altos, para romperle el corazón —el otro— cuando pasara cargando rolos de leña y pusiera la cara más triste que le conocíamos y llorara, llorara sin esconderlo en un viaje y otro. O cuando lo veíamos agacharse frente a la ventana del abuelo improvisando un diálogo entre dos muñecos con los brazos estirados; dos muñecos que conversaban con sus voces graves y chillonas para que el abuelo los mirara desde la cama, también con su sonrisa idiota, y apenas se perdieran los títeres le gritara como podía:
—Vení un cachito, Cachito.
Cacho sabía que el viejo lo esperaba con una natilla, una de esas que tenía escondidas solo para él en el cajoncito de la mesa de luz y que premiaban su buena voluntad, todo su afecto. Cacho la desenvolvía, la tiraba al aire y la perseguía con la boca abierta. Pocas veces debía usar las manos. Y cuando el abuelo estaba mejor, él mismo se la disputaba con un acuerdo tácito de no usarlas. Con las bocas abiertas al techo de la pieza, pugnaban por la natilla a fuerza de empujones. Al final los dos reían abiertamente: Cacho con su voz gruesa, como un mastín agitado; el abuelo, con la risita aguda...