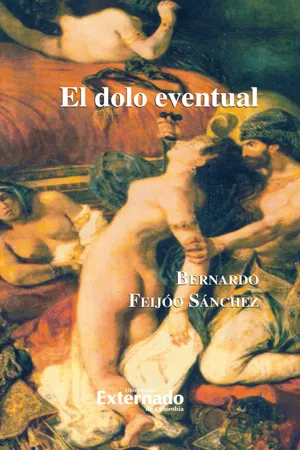
- 146 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El dolo eventual
Descripción del libro
Sin pretender clasificar el delito doloso como el mayor o menor agravante de delito, aunque considerándolo un elemento de tipo, el dolo viene determinado por muchas variantes doctrinales. En el presente trabajo se resalta el papel decisivo como elemento intelectual y delimitador entre imputación de un resultado lesivo a título de dolo e imputación de resultado lesivo a título de imprudencia.
Cuenta con la confianza de 375,005 estudiantes
Acceso a más de 1 millón de títulos por un precio mensual asequible.
Estudia de forma más eficiente usando nuestras herramientas de estudio.
Información
Categoría
Corrupción política y mala conductaI. CONSIDERACIONES GENERALES
1. La subsunción de un hecho en el tipo objetivo no es suficiente para imputarle ese hecho a alguien como obra suya. Para poder imputarle jurídico-penalmente cualquier hecho a una persona es preciso que ese tipo o ese elemento objetivo suponga la objetivación o realización de una decisión previa de esa persona o, lo que es lo mismo, una objetivación o realización de su voluntad{1}. De acuerdo con lo dipuesto en el artículo 5° del C. P., esa decisión sólo será relevante para el derecho penal cuando se pueda calificar como dolosa o como imprudente. Sólo si se da alguno de estos elementos subjetivos se podrá calificar una conducta como típica.
El injusto doloso supone la modalidad más grave de injusto. El ordenamiento jurídico-penal considera en general que el hecho doloso es más insoportable para la convivencia y más perturbador para la vida social; por ello contempla siempre una penalidad mayor para el injusto doloso que para el imprudente equivalente en caso de que no varíen el resto de los requisitos de la imputación{2}. Los autores que consideran que el dolo y la imprudencia no forman parte del injusto (en concreto del tipo) sino de la culpabilidad consideran que el delito doloso supone la modalidad más grave de delito{3}. Para el análisis del problema que se pretende tratar en este trabajo la ubicación del dolo en un lugar u otro carece de relevancia, aunque aquí se considere que se trata de un elemento subjetivo del tipo{4}.
2. Para la doctrina mayoritaria el dolo consiste en conocer y querer los elementos objetivos del tipo. Como se sabe de sobra, la concepción doctrinal del dolo viene determinada por la polémica entre los partidarios de la "teoría de la representación" y los partidarios de la "teoría de la voluntad"{5} aunque en realidad no exista una única teoría de la voluntad o de la representación sino multitud de variantes. Sin embargo, la discusión actual no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que se desarrolló durante el siglo XIX ya que el marco dogmático es completamente diferente. Los criterios de distinción entre dolo e imprudencia se han visto condicionados desde entonces por el cambio de perspectivas doctrinales como el paso de una teoría psicológica a una teoría normativa de la culpabilidad o la objetivación del injusto que lleva a cabo en los últimos años la denominada "teoría de la imputación objetiva". En este trabajo no se pretende, de forma primordial, exponer el estado de la cuestión en la actualidad sino tomar partido por una posición que, sin renunciar al elemento volitivo como elemento necesario para que exista una infracción de la norma de conducta, resalte el decisivo papel del elemento intelectual para delimitar entre imputación de un resultado lesivo a título de dolo e imputación de un resultado lesivo a título de imprudencia.
II. UNA CONCEPCIÓN NORMATIVA DEL DOLO
1. El dolo y la imprudencia no son conceptos ontológicos o psicológicos, sino conceptos normativos que deben ser determinados por la ciencia dogmática y por la jurisprudencia mediante la interpretación del derecho positivo. Dolo e imprudencia son, en definitiva, conceptos cuya determinación depende de las normas penales{6}. Es cierto que el Código Penal de 1995, al igual que el anterior, no aporta muchos datos sobre lo que hay que entender por dolo o imprudencia; sin embargo, marca unas reglas generales que determinan los límites de la interpretación. El Código Penal español, a diferencia de otros ordenamientos{7} -como el suizo o el austriaco-, sólo nos dice que hay que distinguir entre dolo e imprudencia sin ofrecer información expresa de lo que se debe entender por dolo y lo que se debe entender por imprudencia. La distinción tiene gran relevancia práctica, ya que no sólo la imprudencia tiene contemplada siempre una pena inferior sino que en muchos casos la falta de dolo determina la impunidad de la conducta.
2. La primera idea que me gustaría resaltar antes de entrar de lleno en los criterios de delimitación es que el delito doloso, al igual que el imprudente, tiene su fundamento en la infracción de un deber como concreción de la norma de conducta{8}. La infracción de un deber no es un elemento que diferencie al injusto (delito) imprudente del doloso, sino que caracteriza a ambos{9}. Tiene razón Münzberg{10} al señalar que se ha acentuado tantas veces el aspecto del incumplimiento del deber sólo en el delito imprudente, que "de ello se ha originado la equivocada impresión de que el hecho doloso no es antijurídico a causa de su discordancia con la conducta debida, sino per se". "El incumplimiento de un deber no es ningún criterio especial del hecho imprudente sino un criterio general del hecho antijurídico"{11}. En realidad lo que sucede es que la infracción del deber es tan palmaria en el dolo que no hace falta detenerse o insistir sobre este aspecto normativo del delito doloso. Es evidente que cuando el legislador define una conducta como típica establece el deber de evitar su realizaurach/gosselación. En el delito imprudente, en sentido contrario, se hace continua referencia al deber de cuidado como un deber menos evidente que, además, sirve como criterio para limitar los límites del injusto específicamente penal. El autor doloso tiene el deber directo o inmediato de evitar un hecho típico, mientras el autor imprudente se ve afectado por un deber de evitación más indirecto o mediato: el deber de cuidado. En nuestro Código Penal el injusto doloso es el prototipo de injusto penal, suponiendo el injusto imprudente un supuesto excepcional{12}.
3. Esta perspectiva normativa en realidad se ha defendido siempre mediante la figura del "espectador objetivo" en el lugar del autor que enjuicia desde una posición ex ante {13}. Este hombre racional y prudente ha servido como criterio flexible de valoración desde el punto de vista de las exigencias de la norma. Por esto la doctrina exige para poder imputar un hecho a una persona una perspectiva ex ante que contemple el hecho objetivamente{14}. De esta manera no sólo la perspectiva ex ante del autor determina la imputación del hecho valorado como injusto{15} sino que esa perspectiva es valorada por el derecho penal de acuerdo con reglas generales. Esta es la idea que subyace en la exigencia de un pronóstico posterior objetivo, presente en la teoría del injusto desde el desarrollo de la "teoría de la adecuación", que inició el proceso de objetivación del tipo que ha desembocado en la denominada "teoría de la imputación objetiva". El autor no es el que determina con su decisión qué es injusto, y a título de qué se le ha de imputar el hecho típico, sino que las decisiones individuales han de ser siempre valoradas objetivamente por el juzgador de acuerdo con los criterios recogidos de forma expresa o tácita en el Libro I del C. P.{16}. El comportamiento no es enjuiciado desde el prisma de la voluntad individual, sino bajo el prisma de la voluntad general plasmada en las normas{17}. Para constatar la existencia de un injusto, el juzgador tiene que valorar objetivamente si una determinada persona ha infringido una norma de conducta penalmente relevante. Injusto equivale a infracción de la norma de conducta. Y ello es igual de válido tanto para el delito doloso como para el delito imprudente.
4. Desde mi perspectiva{18}, ese "espectador objetivo" que se utiliza como método auxiliar no es un "hombre medio" que se determine empíricamente, si se tienen en cuenta las características de todos los ciudadanos españoles. La doctrina insiste, de forma convincente, sobre todo en el ámbito del delito imprudente, en la idea de que esta figura ideal no es un estándar configurado estadísticamente conforme a un método inductivo-sociológico o empírico. La doctrina mayoritaria ha dejado siempre claro que el baremo del "hombre medio" no debe reducirse simplemente a un criterio estadístico que se saca de la realidad{19}. Se trata de un patrón genérico de medida que nos sirve para valorar si la decisión del autor previa al hecho es una decisión que cabe esperar en un ciudadano que se presupone motivado para cumplir las normas (medida normativa). Si no es así se habrá infringido la norma de conducta (dolosa o imprudente -en este caso la norma de cuidado-), porque esa persona no debía comportarse de esa manera en esa situación. El comportamiento de esa persona se considera, de acuerdo con este baremo objetivo, desvalorado por el derecho penal. En este juicio, evidentemente, no se tiene en cuenta si el autor podía comprender la ilicitud del hecho o se podía motivar para comportarse de acuerdo con esa comprensión. Estos requisitos de la imputación no afectan a la infracción de la norma de conducta sino al reproche propio del juicio de culpabilidad (reproche por haber infringido la norma de conducta). Aquí sólo nos preocupa la imputación del hecho valorado como injusto penal, como presupuesto positivo de la culpabilidad, pero no la declaración de culpabilidad con la consiguiente imputación de la pena. Aunque, desde luego, la declaración de culpabilidad tiene como presupuesto la imputación del hecho típico a título de dolo o imprudencia, para determinar la infracción de la norma de conducta se puede prescindir de los motivos que tuvo el autor para alejarse de lo prescrito por el derecho.
III. LA IMPUTACIÓN A TÍTULO DE DOLO
1. De acuerdo con lo dicho hasta ahora, el injusto doloso se caracterizaría porque una persona toma la decisión de realizar un hecho a pesar de conocer (abarcar intelectualmente) todas las circunstancias fácticas que convertirán ese hecho en un hecho típico{20}. En el injusto doloso el autor se decide con conocimiento del alcance de su decisión por una actuación jurídico-penalmente relevante. Todo ciudadano que "tiene la realización del hecho típico ante los ojos" está en el deber de evitar que se produzca ese hecho. Si alguien sabe que va a hacer algo lesivo para los intereses ajenos, lo que se espera de un ciudadano que tiene en cuenta las normas como máxima de conducta es decidir no llevar a cabo ese comportamiento{21}. o si aquel que es garante conoce la situación concreta que le obliga a actuar, se espera de tal ciudadano que decida llevar a cabo el comportamiento correcto. En los delitos de resultado lesivo que aquí nos interesan, el autor no puede conocer, desde luego, el resultado, ya que cuando éste se produce el ordenamiento no le puede exigir que planifique nada{22}. Sólo es posible conocer el pasado o el presente, nunca el futuro, ya que éste sólo se puede calcular, prever o predecir. Antes de la realización del tipo, sólo se puede pronosticar que el resultado se producirá o que se puede producir. Por lo tanto, para imputar un tipo de resultado a título de dolo basta con que una persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un resultado de muerte, lesiones o daños y, por ende, que prevea el resultado como consecuencia de ese riesgo. Es decir, que abarque intelectualmente el riesgo que permite explicar el posterior resultado{23} o el riesgo idóneo, adecuado o suficiente para producir el resultado{24}. En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado{25}, y, desde luego, la decisión del autor está vinculada a dicho resultado. Actúa con dolo el que conociendo el riesgo lo omite (y es garante en los casos de comisión por omisión). Si bien no se puede hablar de un "conocimiento" seguro con respecto a hechos futuros, sí se puede hablar de un cálculo con base en el conocimiento de una serie de datos que se encuentran al alcance del autor. Para imputar la realización de un tipo a título de dolo no hace falta tener un perfecto conocimiento de la situación, sino simplemente saber que la realización del hecho típico queda en manos del azar y que se ha hecho o se hará lo suficiente o necesario para lesionar a otro.
2. Esta posición es, desde luego, compatible con el derecho positivo. Como ya he señalado más arriba, el Código Penal no nos ofrece una definición de lo que es dolo, sino que sólo ofrece una definición negativa en el artículo 14, el cual dice lo que no es dolo, es decir, lo que no supone la forma más grave de injusto. Y no existe dolo cuando nos encontramos con un error sobre la realidad que da lugar a una prognosis errónea por parte del autor; es decir, cuando el hecho realizado por el autor no lo abarca el conocimiento de éste. Por tanto, una determinada conducta sólo se considera un injusto doloso (la modalidad más grave de injusto penal) cuando el autor tenía un conocimiento suficiente para planificar el futuro hecho típico. El autor doloso es, al menos, alguien que conoce los elementos objetivos que pertenecen al tipo; es decir, que conoce las circunstancias concretas de un suceso real que se corresponden con la abstracta descripción del tipo penal.
3. Sin embargo, el Código Penal no hace ninguna referencia al elemento volitivo del dolo como elemento característico, lo que obliga a plantearse su relevancia como criterio determinante para diferenciar entre las dos formas de responsabilidad subjetiva: dolo e imprudencia. En mi opinión, más allá de la decisión de realizar un hecho a pesar de que se conocen los elementos objetivos que pertenecen al tipo, no es necesario acudir a un elemento volitivo para imputar un hecho a título de dolo{26}. El derecho positivo no exige ese elemento volitivo ni positiva ni negativamente (como hace, por el contrario, con el conocimiento que es una exigencia del art. 14 C. P.{27}). Mientras el Código Penal contempla expresamente una atenuación de la pena por la menor relevancia del injusto cuando falta el elemento intelectual, no establece ninguna consecuencia para la ausencia de un "querer" relacionado con el tipo objetivo (en lo que aquí interesa, con el resultado). Lo que el sujeto intente, quiera o persiga, sólo cobra relevancia cuando es expresamente exigido por un tipo de la parte especial{28} (por ejemplo, art. 408 C. P.). El ordenamiento manifiesta cuáles son los hechos que no se pueden realizar, y presupone que los ciudadanos con esa declaración ya se ven motivados para no tener en cuenta esa posibilidad y planificar sus futuros comportamientos de acuerdo con lo prescrito por el ordenamiento. Si deciden realizarlos siendo conscientes del alcance de su conducta no hace falta nada más para considerar que hay un injusto doloso. Se puede afirmar, si se quiere, que el que sabe que va a crear un riesgo y sigue adelante con su comportamiento, o el garante que no hace nada por evitar un riesgo que ya existe asume, acepta, aprueba o consiente el resultado (en sentido jurídico o normativo). Pero este requisito, más emocional que volitivo, es un "adorno" o una quantité négligeable a efectos de imputación{29}, o, en realidad, desde una perspectiva normativa, se quiere decir que la persona que tiene esa representación asume el resultado o no tiene más remedio que aceptarlo (es decir, como afirma un sector de la doctrina, no hay aceptación del resultado en sentido psicológico sino en sentido jurídico o normativo). Por otro lado, el querer irracional, es decir, el querer que no se basa en el conocimiento del riesgo no fundamenta la imputación a título de dolo. Por esto la doctrina intenta desligar del "querer" la realización del tipo el "desear" la realización del tipo como algo irrelevante para la imputación del hecho{30}. Por ejemplo, CORCOY BIDASOLO{31} señala que "para que sea posible hablar de 'querer' es necesario que se reconozca la existencia de factores de riesgo que hacen posible la realización típica, si el sujeto no conoce el riesgo inherente a su conducta, no es posible hablar de 'voluntad de realización típica', sino únicamente de 'deseo de realización típica' ". Pero la distinción se basa única y exclusivamente en lo que el autor en realidad conoce (la materia de referencia del dolo), que es lo que determina la existencia de un injusto doloso. Por todo esto considero que, además de lo que conozca, lo que el autor "espere", "confíe" o "no desee" carece de relevancia{32}. El hacer que la imputación dependa, a título de dolo, exclusivamente de estos datos psíquicos incurre en la arbitrariedad y obliga a tratar de forma desigual supuestos valorativamente idénticos. El confiar, esperar o ansiar que el resultado no se produzca a pesar de saber que se hace todo lo necesario para matar, lesionar o dañar es algo irracional que no se puede tener en cuenta intersubjetivamente, y, por el contrario, una vez que se tiene dicho conocimiento lo que el sujeto espere o confíe no aporta nada a la valoración de un hecho como injusto doloso{33}.
No es admisible la confianza irracional o no fundamentada en los datos de la realidad que el autor procesa correctamente en su cabeza. La imputación, de acuerdo con las reglas generales, no puede depender de si el autor es un optimista empedernido o un temerario{34}. Las "teorías de la voluntad" conducen a privilegiar de forma injustificada al autor especialmente temerario frente a otros más prudentes{35}. El derecho sólo puede asumir de manera racional como relevante la confianza en la ausencia del resultado cuando el autor emprende unas medidas de evitación mínimas o carece de información suficiente sobre la lesividad de su comportamiento, pero no cuando a pesar de saber que va a crear un riesgo se limita a confiar en el azar o que el resultado no se producirá por razones que ya no tienen que ver con su actuación{36}. El que "tiene el hecho típico ante los ojos" ya no es digno de verse exonerado de responsabilidad por "haber confiado"{37}. Por ejemplo, si alguien circula con su automóvil en sentido contrario bajo el lema "ya se apartarán los que vienen de frente" se está comportando de forma dolosa. Si el autor conoce o calcula la situación concreta de riesgo que es imputable a él ya no es admisible desde el punto de vista de un ciudadano correctamente motivado que "confíe en la ausencia del resultado" o "no tome en serio" dicho riesgo. Utilizando una expresión afortunada de Herzberg, la distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente no depende de que el autor se tome en serio un riesgo conocido, sino de que conozca un riesgo que se tiene que tomar en serio{38}. El partir de una perspectiva normativa permite superar una visión demasiado psicologicista del dolo. La persona que de acuerdo con los datos fácticos que se encuentran a su alcance enjuicia o procesa de forma correcta (coincidente con la realidad) el riesgo o la situación de riesgo debe tomar en serio la producción del resultado, por lo que la mera confianza en la ausencia del resultado no le exonera ni total ni parcialmente de responsabilidad. De acuerdo con la concepción normativa defendida aquí, lo decisivo es que una persona conozca un hecho que, por ser típico, debe ser evitado. No hay razón alguna atendible para que desde un punto de vista normativo el autor "no contara con" o "no tomara en serio" el resultado en casos como estos. Por ejemplo, contagiar conscientemente de forma típica con el sida a otro no puede dejar de ser calificado como un injusto doloso por la mera razón de que el que contagia, optimista impenitente, confía en que la ciencia encontrará en poco tiempo un remedio para la enfermedad{39}. Esta persona toma la decisión de realizar algo que ya permite explicar la muerte de una persona o es suficiente para matar a la otra persona dejando la producción del resultado en manos del azar y no en manos de algo que él todavía pueda planificar{40}. Por ello infringe la norma de conducta y comete un injusto doloso. Con el siguiente ejemplo se pueden apreciar los problemas de las "teorías de la voluntad" desde un punto de vista normativo o valorativo: imaginémonos que un empresario deteriora los frenos de un camión en el que viajan dos trabajadores suyos, porque es amante de la mujer de uno de ellos y quiere librarse del marido de su amante. ¿Ha de haber un homicidio doloso y otro imprudente porque "quiere" que sólo muera el marido de su amante y "desea" fervientemente que al otro le pase lo menos posible ? Cuando varios objetos son atacados mediante una misma modalidad de conducta con una posición interna distinta por parte del autor frente a cada uno se pone en evidencia lo arbitrario que resulta, desde el punto de vista del título de imputación, el tomar en consideración elementos volitivos (o, quizás, emotivos){41}.
Así mismo, si alguien configura su acción de forma atípica y "espera", "consiente o aprueba internamente", "asume", "aprueba", "acepta", "ratifica", "toma en serio o en consideración", "ansía", "está de acuerdo con", "se resigna a", "se conforma con" o "cuenta con"{42} el resultado no se le podrá imputar en nada a esa persona{43}. Son tradicionales los ejemplos en la literatura en los que se propugna la no imputación del resultado a título de dolo porque el médico emprende una operación de alto riesgo o un ingeniero emprende una complicada obra de ingeniería y se comporta de acuerdo con la lex artis, sin tener en cuenta cuál es su posición personal frente a una posible lesión como consecuencia de dichas actividades{44}. ¿Por qué unas veces el elemento volitivo cumple un papel decisivo y otras no?
5. Me gustaría hacer una breve referencia a la posición de ARMIN KAUFMANN en un artículo publicado en ZStW 70{45}, ya que resulta de utilidad para lo dicho hasta el momento y por tratarse de un intento fallido de objetivación del dolo. Además, la posición de KAUFMANN aún tiene relevancia en la discusión doctrinal de nuestro país, ya que en ella se ha inspirado CUELLO CONTRERAS{46}. El autor alemán consideró que no puede haber dolo cuando la "voluntad de realización" se ve contrarrestada por una "voluntad de evitación". De una lectura detenida de los argumentos de KAUFMANN se puede concluir que la cuestión no tiene que ver directamente con el contenido de la voluntad del autor, sino con la manera de configurar el hecho. Si las medidas que adopta el sujeto son suficientes, la conducta será atípica al no incrementar el riesgo general de la vida. Y si las medidas no son idóneas, la cuestión se reduce a averiguar si el autor conocía el alcance lesivo de su conducta. Si no lo conocía, ya no se podrá hablar de dolo. No se trata, pues, de lo que el sujeto quiera o no quiera (¿cómo se pueden ejecutar a la vez dos voluntades que se contraponen?), sino de cómo configura éste su conducta. Con un ejemplo con variantes se pueden mostrar claramente, en mi opinión, cuáles son los criterios que KAUFMANN en realidad utiliza para su teoría: a) si alguien entra en un establo lleno de paja seca con un quinqué que pierde combustible y del que saltan chispas, y es consciente de esto, realiza un incendio doloso; b) si coloca el quinqué en una bandeja para que el aceite no se derrame, de tal manera que no resulte más peligroso que una utilización de un quinqué normal, la conducta será atípica (riesgo permitido, cuidado necesario en el tráfico), siendo indiferente el contenido de la voluntad; c) si la medida resulta insuficiente (por ejemplo, la bandeja no tiene suficiente capacidad para retener el aceite) sólo nos plantearemos a lo sumo la imputación del incendio a título de imprudencia. Por ello las conclusiones de ARMIN KAUFMANN son perfectamente compatibles con lo argumentado en este trabajo: "La delimitación de la voluntad de realización no se hace depender del motivo de la acción ni del punto de vista ni de la representación del autor, sino de un criterio objetivo; pues la voluntad de realización que persigue la evitación de la consecuencia secundaria y con ello excluye la producción de dicha consecuencia como contenido posible de la voluntad de realización tiene que consistir en una voluntad configuradora que se manifieste en un suceso exterior"{47}. A la exposición de KAUFMANN, sin embargo, se le pueden realizar las siguientes objeciones y puntualizaciones:
a. KAUFMANN no ofrece ningún fundamento material para la imputación a título de dolo o imprudencia, sino simplemente una exposición casuística y fenomenológica{48}. El trabajo de KAUFMANN sólo cobra interés para un determinado tipo de casos.
b. El único criterio de delimitación entre dolo e imprudencia acaba siendo la representación del autor o su procesamiento del riesgo residual de su actuación{49}. KAUFMANN hubiera defendido una "teoría puramente intelectual del dolo" si no fuera porque contradecía sus premisas ontológicas{50}. Para KAUFMANN la confianza en la ausencia del resultado no puede asumirse por el ordenamiento, de acuerdo con criterios puramente subjetivos, sino que debe basarse en el conocimiento de datos objetivos: "la 'voluntad de evitación' excluye la aceptación de una 'voluntad de realización' sólo, en verdad, si se trata de una voluntad eficaz; es decir, si la puesta en marcha de los contrafactores para la evitación del efecto accesorio realmente se ha realizado"{51}.
c. Sólo se delimita el dolo del no-dolo, sin tener en cuenta si en ese caso el no-dolo es relevante o no a título de imprudencia.
d. No toda medida de evitación puede servir, sin más, para negar la imputación a título de dolo. Sobre todo si, como afirma KAUFMANN , la duda sobre la efectividad de la medida adoptada beneficia al autor. Por ejemplo, no varía la calificación de homicidio o asesinato doloso el hecho de que el autor, décimas de segundo antes de disparar, avise a la víctima o de que al estrangularla para que pierda el sentido no apriete con toda la intensidad con la que podría apretar y cese en cuanto la víctima pierde el sentido o que el enfermo de sida realice un contacto sexual con coitus interruptus cuando sabe que de todas maneras ha hecho lo suficiente para contagiar la enfermedad. Si conocer y querer realizar un hecho que encierra un 50% de probabilidad de producir un resultado es un hecho doloso, conocer y querer realizar un hecho que en principio encierra un 100% de probabilidad de producir el resultado, tomando una medida de evitación que elimina un 50%, también debe ser un hecho doloso. En definitiva, lo decisivo es la relación del autor con el riesgo residual que se mantiene a pesar de la medida de evitación. Si hay dolo con respecto a ese riesgo residual, la conducta será dolosa. La única forma de negar el dolo en los ejemplos mencionados es exigiendo que el autor consienta o asuma la producción del resultado. Por tanto, al final, volvemos a la discusión de partida. ¿Basta con que el autor conozca el riesgo que crea o, además, debe asumirlo de alguna manera?
e. Quedan supuestos en los que no hay medidas de evitación y que, sin lugar a dudas, son imprudentes. Por tanto, la teoría de KAUFMANN no agota las posibilidades de delimitación, sino que se ocupa de una problemática muy concreta, como señalé al principio.
6. En muchas ocasiones las actitudes personales frente al resultado más que determinar la modalidad de infracción de deber desvaloran los motivos de esa infracción{52}. De esta manera se puede correr el peligro de introducir en el injusto (juicio sobre la infracción de la norma de conducta) elementos que pertenecen a otros ámbitos de la teoría jurídica del delito. De lo que no cabe duda, en mi opinión, es de que estos elementos psicológicos o emotivos pueden tener relevancia, a efectos de determinación de la pena (norma de sanción), una vez que se constate la existencia de dolo (infracción de una determinada norma de conducta){53}. Es decir, los jueces pueden tener en cuenta si el autor ha actuado con dolo directo (de primer o segundo grado) o con dolo eventual para imponer una mayor o menor pena dentro del marco legal correspondiente. En los supuestos de dolo directo la desautorización de la norma es más evidente y el autor se aleja todavía más del ordenamiento. Por ejemplo, adoptar la decisión de ejecutar un hecho conociendo con seguridad sus consecuencias nocivas es más reprochable, en principio, que tomarla sin disponer de dicho conocimiento seguro. Pero el fundamento de la imputación a título de dolo desde una perspectiva normativa es en todos los supuestos el mismo{54}, ya que se infringe la misma norma de conducta.
7. En conclusión, toda posición que se pueda entender comprendida dentro de las "teorías del consentimiento o del asentimiento" o que hagan depender la imputación a título de dolo de la actitud del autor frente al resultado es rechazable, ya que no es más que una consecuencia de una visión psicologicista de la imputación que da lugar a resultados arbitrarios{55}. Por otro lado, nuestro derecho positivo no determina que para imputar un resultado típico a título de dolo el autor tenga que asumirlo o aceptarlo de alguna manera. Lo mismo cabe decir de aquellas "teorías de la voluntad" más eclécticas y más extendidas en la actualidad tanto en Alemania como en nuestro país -cercanas en muchos aspectos a las "teorías de la representación- que basan la imputación a título de dolo en que el autor se tome o no en serio el riesgo{56}. ¿Qué pasa si el autor no se toma el riesgo en serio pero tampoco lo considera despreciable o controlado{57}? ¿La persona optimista o temeraria se sigue beneficiando en relación con el ciudadano sensato y razonable? Como ha señalado PUPPE{58}, la teoría de "tomarse en serio el peligro" coincide con las "teorías de la voluntad" en que determina la diferencia entre dolo e imprudencia de forma psicológico- descriptiva, como diferencia en la posición interna del autor con respecto al peligro que conoce. Por esta coincidencia, precisamente, es por lo que se rechaza esta posición en el texto.
Desde mi punto de vista, al lado de un elemento intelectual que va referido al riesgo, no es preciso un elemento volitivo dirigido al tipo objetivo, como considera la doctrina mayoritaria. Incluso aunque éste se encuentre ya muy desdibujado{59} (o precisamente por esa razón que atenta contra la seguridad jurídica). El elemento del querer se agota en querer realizar una determinada acción o una omisión{60}, a pesar de tener un conocimiento suficiente sobre el riesgo o sobre la situación de peligro concreto para un determinado bien jurídico. El elemento volitivo dirigido al resultado o a la situación de peligro puede operar, a lo sumo, como un indicador de la existencia de dolo{61}. Las teorías que exigen un elemento psicológico además de la previsión de la realización del tipo suelen ser teorías que intentan describir el sustrato psicológico del hecho. Sin embargo, esa descripción de un proceso psicológico no tiene que implicar una determinada valoración por parte del derecho penal, sino que es éste el que determina cuáles son los procesos psicológicos que le interesan para definir un hecho como típico. El punto de partida adoptado al principio del trabajo tiene como consecuencia que se pueda prescindir de todas aquellas "teorías de la voluntad" que sólo tienen un anclaje naturalista-psicológico, pero que carecen de un anclaje normativo. Como veremos más adelante, las "teorías de la voluntad" tienen un fondo de corrección, pero lo incorrecto es entender el "querer humano" como un elemento psicológico que determina por sí mismo la imputación y su modalidad{62}. Esta cuestión material es lo que me hace rechazar las "teorías de la voluntad" en todas sus variantes y no sus dificultades de concreción, de cara a la práctica que, aunque evidentes, no son más que un dato accidental{63}.
8. Las "teorías hipotéticas del consentimiento" que se basan en la consideración de lo que el autor hubiera hecho si hubiera tenido la realización del tipo por segura carecen ya de relevancia en el panorama doctrinal actual{64}. Sus defectos son evidentes: a. es imposible saber lo que el autor hubiera hecho; b. el reproche jurídico-penal debe ir dirigido a lo que el autor efectivamente ha realizado y no tener como punto de referencia lo que el autor quizás hubiera hecho en otras circunstancias{65}. El sustrato de la imputación no parte para estas teorías hipotéticas de una relación real del autor con el hecho, sino de una relación ficticia, irreal, inexistente. Este método hipotético es conocido sobre todo mediante la primera fórmula de FRANK, que luego se modificó ante las múltiples objeciones que recibió, y que este autor alemán propuso y que se conoce como segunda fórmula de FRANK ("teoría positiva del consentimiento"): "Si el autor dijo: sea así o de otra manera, suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, entonces su culpabilidad es dolosa"{66}. A partir de esta segunda formulación FRANK consideró la primera fórmula como un simple medio de prueba. Sin embargo,...
Índice
- PORTADA
- PORTADILLA
- CRÉDITOS
- ABREVIATURAS UTILIZADAS
- I. CONSIDERACIONES GENERALES
- II. UNA CONCEPCIÓN NORMATIVA DEL DOLO
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a El dolo eventual de Feijóo Bernardo,Bernardo Feijóo en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Corrupción política y mala conducta. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.