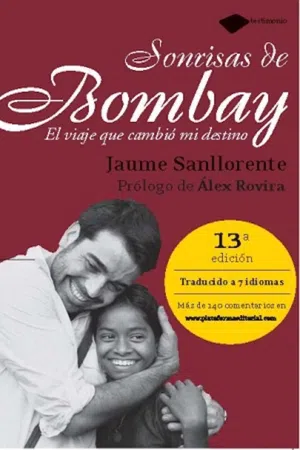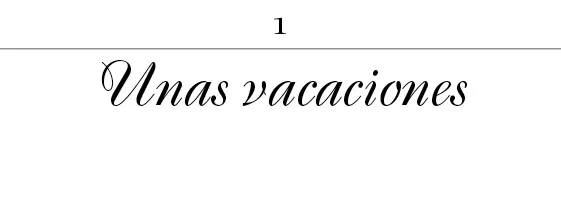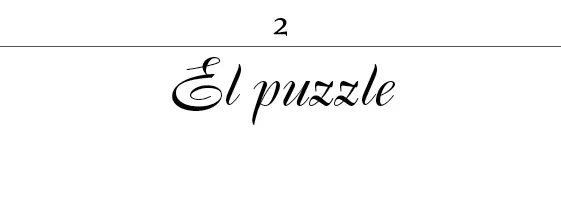![]()
Pensamos que nuestro sufrimiento es personal.
Estamos cerrados al sufrimiento de la humanidad.
KRISHNAMURTI
Aquella noche de marzo miles de estrellas iluminaban la bóveda celeste. El Mediterráneo, cuyo borde espumoso me acariciaba los pies descalzos, estaba calmado y desprendía paz. Detrás de mí las dos torres Mapfre, símbolos indiscutibles de la Barcelona olímpica, se imponían al resto de la ciudad. «Es como estar en una postal», pensé. Más adelante aprendería que el secreto no radica en estar en la postal, sino en sentirse parte de ella. No se trata de observar un cuadro, sino de ser un pigmento más.
Acababa una noche sin descanso. Los Rolling Stones y todo su séquito habían estado en el restaurante donde trabajaba para ganarme un sobresueldo. Aquélla era mi ocupación de fin de semana: atender a celebridades en uno de los mejores locales de la ciudad.
Al restaurante acudían músicos internacionales, políticos, príncipes y princesas, aristócratas (genuinos e impostores), y un sinfín de personajes variopintos que componían la flor y nata de la esfera social barcelonesa e internacional. Mi función consistía en arreglar situaciones complicadas, conseguir que los clientes más irritados abandonaran el lugar con una sonrisa y procurar que todo el mundo se sintiera a gusto. Controlar las reservas, conocer las mesas favoritas de cada cliente, recibirlos…
Tengo recuerdos maravillosos de esa época. Reía mucho con mis compañeros, con los que hablaba horas y horas. Así transcurrían muchas noches, compartiendo alegrías y sinsabores con aquellos que, como yo, debían trabajar hasta las tantas de la madrugada y aguantar las petulancias y caprichos de unos pocos para poder llegar a final de mes. Si alguna cosa puedo afirmar con rotundidad acerca de esa etapa, es que jamás me aburrí.
Combinaba ese trabajo con el de periodista —carrera que estudié— en una revista económica. Muchos días me acostaba a las cuatro de la madrugada para levantarme a las seis. Pero me gustaba. Sabía con certeza que aquel ritmo tan febril no duraría siempre, y tal vez por ello aún lo disfrutaba más, por aquella extraña sensación de conformidad, entre ilusión y expectativa, que tenemos a veces los humanos cuando nos sabemos en una etapa transitoria.
Mi rutina consistía en escribir artículos de comercio exterior, análisis de mercados, movimientos portuarios, acuerdos y consorcios en el sector del transporte y la logística… ¡y andar siempre encorbatado! Aquélla era una especialización del periodismo a la que había llegado casi por accidente, pues me licencié sin tener muy claro en qué sector de la comunicación quería trabajar. Con el tiempo aprendí a valorar el tipo de periodismo que estaba ejerciendo, a pesar de las conferencias aburridas y grises y de las peleas absurdas entre directivos por dinero y poder, y que yo debía plasmar —o no— en mis artículos.
Se podría decir que lo tenía todo: trabajo, familia, amigos, juventud… Estaba muy a gusto con mi vida y no la quería cambiar, pero el frenético ritmo de trabajo de los últimos meses, aunque no quisiera aceptarlo, empezaba a hacer mella en mi salud. En las últimas semanas se habían incrementado los ataques de asma, enfermedad que sufro desde pequeño, y varias personas de mi entorno más cercano me hicieron ver lo que estaba claro: aunque estuviera a gusto con mis ocupaciones y aparentemente me sintiera bien, necesitaba unas vacaciones.
Esa noche, sentado en la playa y escuchando el mar, me embargó un sentimiento nuevo: «nostalgia de lo que aún no vino», como describirían muchos literatos con gran acierto al referirse a este tipo de sensación.
Al día siguiente iría a alguna agencia de viajes y compraría un billete a Ciudad del Cabo. Sí, ya lo había decidido: Sudáfrica sería mi destino. O si no, algún país del África subsahariana. En la universidad realicé una breve tesina acerca del genocidio ruandés y la responsabilidad internacional en las matanzas que tuvieron lugar en 1994 en el hermoso país de las mil colinas. Desde entonces sentía verdadera pasión por los temas relacionados con el devenir del panorama político del África negra y había exprimido libros y artículos acerca de la historia de muchos de sus países, en especial la zona de los Grandes Lagos.
Cogí la moto y di una vuelta por Barcelona. Me encantaba recorrer sus calles en aquella bonita moto negra; era una sensación única. Me gustaba circular por la Gran Vía, la calle Marina, la Diagonal, y observar la ciudad a distintas horas del día. Esa noche me dirigí a las fuentes de Montjuïc. Había oído que la Fuente Mágica, con sus formas cambiantes, estaba en funcionamiento, como sucede en verano o con motivo de la celebración de alguna feria en la ciudad. Recuerdo cuando solía ir allí con mi amigo londinense Carl Berrisford. A Carl le encantaba aquel espectáculo de música y color. Lo mirábamos, reíamos y comentábamos, divertidos, la espectacular belleza de las españolas, que en aquellas noches de verano, morenas y perfumadas, parecían princesas sacadas de algún cuento de mitología hindú.
Un frío día de enero, mientras estaba comiendo con unos amigos frente al mar, recibí una llamada que ojalá no hubiese llegado nunca: Carl había sido atropellado en el Soho londinense y se encontraba en el hospital en estado de coma. Cuando llegué a Londres en el primer vuelo que pude encontrar, Carl ya se había ido, esta vez para siempre, a otro lugar mejor, posiblemente con fuentes de luces de colores y hermosas chicas de pelo oscuro a las que poder contemplar eternamente.
Desde entonces, todos los años visitaba las fuentes como homenaje a mi amigo. Esa noche sentí ganas de ir allí y quedarme sentado viviendo aquel hermoso espectáculo. Ya estaban apagadas, era de madrugada, y los vigilantes de la feria me miraban con cara de extrañeza, así que volví a coger la moto para recorrer de nuevo la Gran Vía hasta llegar a casa.
Al día siguiente no tenía trabajo en la revista, y aproveché la mañana para hacer las gestiones del viaje. Hacía años que no me iba de vacaciones porque me pasaba media vida trabajando, así que, con lo poco que había ahorrado, me podía permitir viajar sin demasiadas limitaciones económicas durante un par de meses.
Entré en la primera agencia de viajes que encontré. Los chicos que atendían a los clientes eran simpáticos y risueños, y me produjeron una muy buena primera impresión. A medida que pasa el tiempo, creo más en las primeras impresiones y en las intuiciones surgidas ante según qué personas y en determinadas situaciones. Deberíamos hacer más caso de nuestra intuición, la más primaria, la que tiene lugar incluso antes de pensar.
—¿En qué podemos ayudarte?
—Veréis, estoy de vacaciones y no tengo un destino fijo. Me atrae África, pero tampoco me importa que sea otro lugar. Vamos, que si es Estados Unidos o los países nórdicos, pues tampoco pasa nada.
Nos reímos mucho los tres, posiblemente hacía tiempo que no tenían un cliente con tanto despiste. Entre Marta, Ramón y yo se estableció un entendimiento muy bueno, y rápidamente entablamos amistad.
Aun sin tener muy claro adónde iría, esa semana acudí a la agencia un par de veces más. Pasábamos largos ratos hablando y riendo. Eran profesionales excelentes a la vez que amables. Marta me introdujo al raja yoga, una modalidad de yoga muy practicada por la asociación Brahma Kumaris, y que se consideraba el yoga de la concentración interiorizada. Acudimos varias veces a sesiones de meditación en su centro de Barcelona.
—¿Y por qué no la India? —me decía Ramón—. Te encantaría, yo he estado y me gustó mucho, te hablaría de lugares que conozco y de amigos que tengo allí.
—¿La India? —me horroricé—, ¡ni hablar! Seguro que todo aquello es precioso, pero no me apetece, la verdad. Me han dicho que es tan sucio, que hay tanta pobreza… No sé, de verdad, no me apetece.
—Yo también creo que te gustaría —añadía Marta—, te interesa el yoga y el yoga sale de ahí.
—¡Huy, no! —les decía—, ¡por ahí no paso! No soy ningún hippie que quiera ir a la India para encontrarse a sí mismo y todas esas cosas. ¡No me salgáis con ésas!
Unamuno decía que quien viaja lo hace buscando su destino o huyendo del lugar del que parte. Yo no quería ni una cosa ni otra. Pero la cuestión es que, no sé muy bien ni cómo ni por qué, Marta y Ramón me convencieron: cogí un paquete turístico llamado «India en libertad», que al cabo de unos días me llevaría por el Rajastán, bajando hasta Benarés. La India sería mi destino.
![]()
Siempre debemos tener presente
que no va...