
eBook - ePub
Obras escogidas
Narrativa y teatro
- 204 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Obras escogidas
Narrativa y teatro
Descripción del libro
La obra de ficción de Guillermo Jiménez es prácticamente imposible de conseguir, el lector común o el estudioso de la literatura se enfrenta a esta carencia que ni la panacea de internet puede solucionar. Exceptuando un volumen que publicó la UNAM, otro par a cargo del Archivo Histórico de Zapotlán el Grande, por cierto con escasa o nula distribución en las librerías, y una novela corta en la web, sólo se puede constatar la existencia de la obra de este zapotlense por referencias bibliográficas especializadas. Ante esta realidad el Centro Universitario del Sur y la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara abrazaron el proyecto de conjuntar en un volumen la obra de ficción, narrativa y teatro, de Guillermo Jiménez para contribuir así a la divulgación de una obra que, a decir de muchos ha sido injustamente relegada.
Se incluyen en este volumen nueve títulos que fueron publicados entre 1914 y 1940, las plaquets con un solo cuento, ¿Quién es el autor de la Imitación de Cristo? (1914) y Visita a Giovanni Papini (1933); el relato breve Constanza (1921); los libros de cuentos Almas inquietas (1916), Del pasado (1917), La canción de la lluvia (1920) y Zapotlán, lugar de zapotes (1933); y las novelas breves La de los ojos oblicuos (1919) y Zapotlán (1940). Hemos optado por presentarlos en orden cronológico para que el lector pueda apreciar el desarrollo de la prosa claramente modernista en los primeros textos hasta la búsqueda en los experimentos narrativos del siglo XX en Zapotlán.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
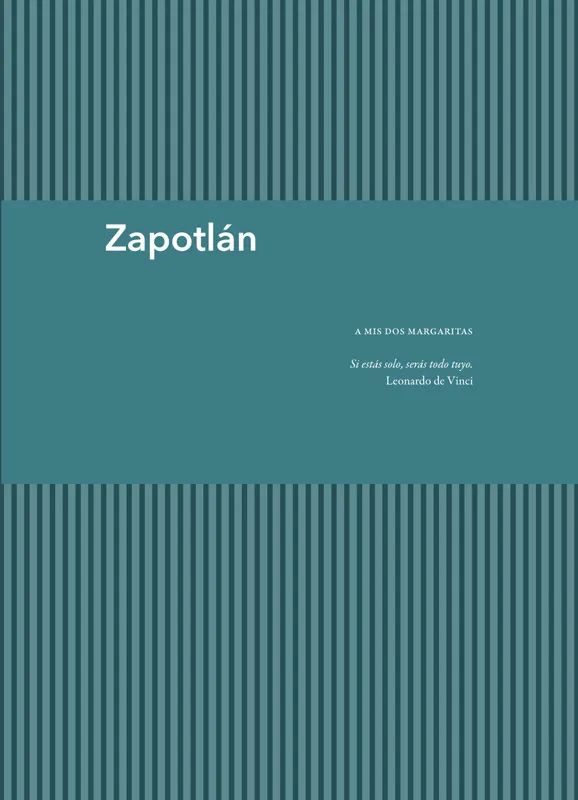
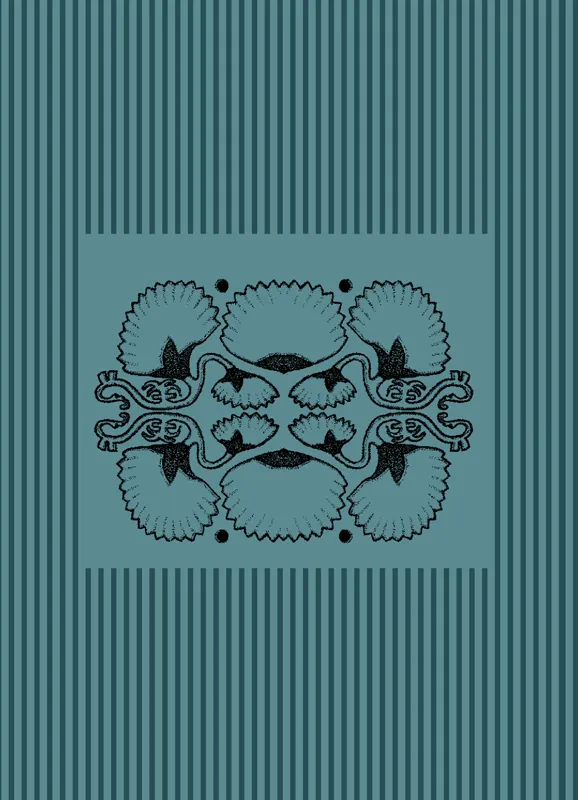
1
Gozoso deslicé las plantas de los pies en la sábana tersa. Hundí la cabeza en los cojines y apenas tuve aliento para apagar la luz. Había asistido al entierro de un amigo y todavía sentía el olor de las coronas fúnebres y de cera quemada. Al acostarme olvidé apretar la llave del baño y una gota de agua caía como un martirio. Me levanté para cerrarla y al acurrucarme nuevamente en la cama recordé que, cuando niño, soñaba una gota que se desprendía en espiral del infinito, una brizna de agua que se balanceaba en la inmensidad y, luego, silenciosamente, se fundía en un mar grueso, como de lava; después se desprendía otra brizna, frágil como una pluma y lentamente volvía a fundirse en la lobreguez de un océano de plomo. Cerré los ojos y comencé a sentir en la oscuridad grandes, temblorosas flores rojas que se tornaban en listones, como esas serpentinas que en las noches de fiesta se deshacen en la sombra; se perdían las cintas y como en un caleidoscopio volvían a surgir los bellos rododendros. Me acordé de un árbol de clavellina que había en el atrio de una capilla de indios de mi pueblo, situada al pie de la montaña. (Después de largo tiempo los instantes vividos vuelven a embriagarnos y adquieren la magia de una admirable realidad: un perfume, una melodía, un paisaje, el rumor del agua que corre, la silueta fugaz de una mujer, la tersura de unas manzanas, hacen que nuestro espíritu se exalte y torne a vivir momentos de sensualidad y de tristeza.) Vi cómo las clavellinas llenas de sol, grandes gotas de sangre, borlas de seda, resplandecían puntuando de rojo la serenidad del cielo. En Zapotlán había muchas capillas: la de Nuestra Señora del Platanar, la de los Reyes, la de la Soledad, la de la Candelaria, la del Pastor, la de la Reja; pero la capilla de Todos Santos, un cuarto de adobe con una espadaña pintada de cal, era la más olvidada. La campana estaba colgada de un zapote. El interior de la capilla, muy oscuro, olía a copal, a goma de limón quemada, y a flor de cempasúchil. («Veinte flores» le llamaba los aztecas aludiendo a las muchas flores que revientan en cada planta.) El altar miserable adornado con rosas de papel ajadas, descoloridas. Apenas un rayo de luz se colaba por una claraboya e iluminaba tenuemente en enorme Cristo colgado en la pared. Cristo empolvado, lleno de miserias y de llagas, donde el piadoso imaginero había exagerado las purulencias y la sangre. (El don de púrpura que ponía frenética y después en desmayos, en abismos de delicias celestes, a Santa Catalina, quien llegó a sentir el olor a sangre al recibir la Eucaristía. Sangre que le llenaba las venas como un raudal dulcísimo y hacía que pasaran por su vista nublada luminosas siluetas angélicas, entonando celestiales melodías.) Cristo con la cabeza inclinada, la boca entreabierta con un lamento, con un suspiro apagado lleno de infinitas pesadumbres. He visto cristos más humanos, más dolientes, más llenos de angustia, más dulces, que revelaban en el gesto la suavidad del perdón; cristos pálidos en los que la red azul de sus venas era el trasunto de su clemencia; cristos blancos y fríos, de una perfección celeste como el de Benvenuto Cellini, que existe en el Monasterio de El Escorial; pero el de la capilla de Todos Santos, ultrajado por el olvido, era el más patético, el más absurdo que he contemplado: parecía que de sus llagas salía un tufo de carne podrida, como ese tufo que sale de los anfiteatros de los hospitales. La única nota alegre de la vida, de cantos, era un nido que las golondrinas habían hecho sobre el INRI de la cruz, golondrinas que al defecar ponían gotas blancas en la cabellera del Cristo. Un gran potrero servía de atrio a la humilde capilla; en él había un jacal sombreado por la clavellina, por un zapote donde estaba colgada la campana, y por dos grandes mezquites donde, al caer la tarde, los zopilotes plegaban sus alas; el resto del terreno estaba lleno de huizaches. (De la vaina del huizache, el maestro de la escuela hacía un cocimiento que producía una tinta negra que era la que usábamos para escribir las planas. De ahí también el nombre de «huizacheros» que se da a los litigantes sin título en los juzgados.) Al mediodía la atmósfera reverberaba el sol, y el zumbar de los mayates, verdes como joyas, adormecía el ambiente, mientras del jacal salía un olor de humo y de tortillas calientes que acariciaba el olfato. En el jacal vivía Hilario Luis Juan, un indio viejo que cuidaba la capilla. Vivía con Jacinta, su mujer, herbolaria que vendimiaba borrajas, huesos del fraile, romero, hierba del comanche y amuletos para el «mal de ojo». Hilario era a manera de santón, había heredado de sus abuelos, tlayacanques del pueblo, el secreto de desbaratar las trompas de agua. Cuando se ponía la tromba, «culebra», como se llama popularmente, salía Hilario impasible con su machete en la mano, avanzaba majestuoso, hierático, por los campos sembrados, y en sus labios temblaban palabras cabalísticas, frases de brujo, mientras hacía ademán de cortar la nube con el machete, que relucía siniestro en el gris del cielo. Como por milagro, la «culebra» se cortaba y comenzaba a caer una lluvia fina, clara, de cristal, que trasmutaba los matices en rosas, azules y verdes, tornándose en un espléndido arco iris. Los surcos comenzaban a vaporizar y un olor sensual a tierra mojada se difundía en el pueblo como una bendición; entonces Hilario entraba en la capilla y ponía en el sahumerio encendido unas perlas de copal. Una tarde, a eso de las cuatro, comenzó a nublarse el cielo, los nubarrones se hicieron más densos. «¡La culebra!» —murmuraban los labradores—. Hilario salió al campo con el machete en la mano haciendo señales al cielo y, danzando como un poseído sobre la milpa tierna, deshizo la tromba y en lugar de caer una lluvia menuda comenzaron a caer del cielo, azotándose en los templos, en los tajados y en los árboles, grandes, maravillosos pájaros de suaves plumas y largos picos; pájaros marinos, azorados, perdidos, ciegos, que caían con las alas rotas; pájaros rosados, azules, blancos, de picos amarillos; pájaros que no pesaban, que no tenían carne, que eran la sola pluma, ala y pico; caían borrachos, fatigados, con los ojos abiertos, entumecidos; no lograban ni plegar las alas. No pudieron vivir en tierra y prendidos quedaron en las copas de los árboles como lívidos despojos, como ropa que arrebata el viento. Nací un 9 de marzo, frente a la capilla de Todos Santos; en la esquina había un tendejón que se llamaba «El mundo al revés», el rótulo tenía las letras de cabeza abajo. Recordé la influencia del número 9 en mi vida: el año de mi nacimiento tiene 9; Zapotlán, mi pueblo, era la cabecera del 9º cantón de Jalisco; el nombre de mi madre tiene 9 letras lo mismo que el de la mujer que más he querido en la vida: Margarita. (El 9 es número esotérico desde la antigüedad, según los textos hebreos, Dios ha bajado 9 veces a este valle de lágrimas: 1ª al Paraíso; 2ª a Babel; 3ª a Sodoma; 4ª al Monte Horeb, entre una zarza ardiendo; 5ª a entregar en el Monte Sinaí las Tablas de la Ley; 6ª cuando lo vio el profeta Elías; 7ª cuando nació en Belem; 8ª al Tabernáculo; 9ª al Templo de Jerusalem, y la 10ª y última vez que venga a la tierra, ésta se acabará. El día 9, entre los antiguos, era consagrado a los muertos. Jesús murió a la hora nona. En matemáticas el 9 es el único número que multiplicado por cualquier otro se reproduce a sí mismo. Los números son 9. El hombre espera 9 meses para llegar al mundo. A los nacidos el día 9 les corresponde el misterio que encierra el versículo 18, capítulo 13 del Apocalipsis.) Repitiendo el 9 comenzaba a dormirme, cuando de repente tuve la sensación de caer en el vacío. Mi fantasía volvió a apoyarme en la espadaña humilde de la vieja capilla. Las sombras se colgaban de la clavellina, del zapote y de los mezquites, cual velos de seda. Las lechuzas fatigadas volvían a replegarse en el alero de la capilla; de pronto se escuchaba un alarido y una blasfemia; era la loca Chavira, que en la quietud de la noche se paseaba, como fantasma, bajo el fulgor de las Cabrillas. Las estrellas, en Zapotlán, parece que están muy bajas; tanto, que en las noches serenas, subiendo a la cumbre de la montaña, se diría que es posible cogerlas con la mano. Isabel Chavira era alta, delgada, de ojos zarcos. Tendría unos cuarenta años; de joven padeció congojas de amor; un aceite fue el misticismo para su pena, pero una noche se echó a la calle, casi desnuda, con el pelo suelto, gritando obscenidades. Cuando pasaba frente a la capilla de Todos Santos, las aves nocturnas agitaban siniestramente las alas. Los zopilotes sintiendo el pavor del grito, se estremecían en el zapote, y la campana que estaba colgada en sus ramas tocaba suavemente; su voz era como el eco de otra campana distante, era como un rezo de campana que se derramaba en el viento, como el rumor del agua que corre en las noches de lluvia por las calles pobres, de esa agua vagabunda que se pierde, que se ahoga en los pantanos. Comenzó a llover. El golpear de las gotas en los cristales del balcón fue arrullándome poco a poco. ¡Si pudiera contar las gotas de la lluvia! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve… nueve, nueve, nueve, nue…
2
Una canción callejera envuelta en el tic-tac de la lluvia volvió a despertarme. Había dormido sólo unos instantes. No abrí los ojos, para escuchar con más devoción la voz que me adormecía hundiéndome en una ola de beatitud; era una voz lejana desprendida de una estrella: suave, apenas perceptible, igual que la voz de un retrato antiguo. Casi era un céfiro que se enredaba en mis dedos; sentía que envolvía mi cabeza como se siente la placidez de las almohadas. A pesar de la oscuridad, veía afilados ángulos de luz que luego se ahogaban en movedizos círculos. La voz se perdió poco a poco; era el final de un disco de fonógrafo que se ausentaba; sólo escuchaba algunas palabras difusas y el rumor de la aguja rayando la pasta giratoria. Si abriera de par en par el balcón, entraría con la claridad de la noche la modulación, podría separar las palabras y comprenderlas cual prácticamente de telegrafía; el aire las dejaría en mi balcón lo mismo que el mar deja la espuma sobre la playa y, entonces, las pobres voces de la canción vendrían a acurrucarse igual que pájaros friolentos o como, en el otoño, las hojas que se repliegan en las arrugas de las montañas y en las zanjas de los caminos; pero si en la calle hubiera otras ventanas abiertas, muchas palabras quedarían perdidas, fatigadas entrarían a guarecerse en el primer hueco tibio que encontraran y el ordenamiento de las frases de la canción sería imposible; era necesario una potente concentración espiritual para atraerlas; hacer un acopio de fuerzas mentales lo mismo que los videntes; como se hace en la física un acopio de electricidad o de aire. Apenas adivinaba las sílabas; las últimas letras eran alfileres que se metían en los oídos y me taladraban el cráneo. Hice deducciones, proyectos metafísicos y absurdos: los pensamientos debían enviarse directamente; señalándoles una onda llegarían a su destino con la precisión del radio o, cuando menos, como palomas mensajeras. Se acabarían las cartas, que después de todo una carta es cosa muerta: las ideas que en ellas se escriben, pasando algún tiempo, siguen en el mismo lugar cuando ya cambiaron, tal vez, los sentimientos y murieron las personas. Sería todo espiritual y a corazón abierto; los teléfonos serían una fábula; así los pensamientos, antes de dejarse clavar en el papel, llegarían más vivos. Los veía sobre la blancura de la página como están las mariposas y los insectos en los cuadros de Historia Natural; asaeteados lo mismo que el San Sebastián de Pietro Vanncci a quien Afrodita le hubiera regalado la más dulce de sus sonrisas y la más ardiente de sus caricias. Vannucci puso en el santo todo el paganismo y toda la sensualidad de Dionysos; sólo el candor y el sufrimiento cantan en los dulces ojos del mártir; la ingenuidad del paisaje no alcanza a neutralizar el deseo que encienden las curvas equívocas del efebo. De nuevo escuché la canción lejana que fluía con el sortilegio de un hilo de agua; a veces las palabras eran azules como turquesas y en derivación luminosa se volvían verdes como esmeraldas, después de un verde fosforescente igual que el de los ojos de los gatos y luego de un verde apacible de jade. Comencé a jugar con los colores de las palabras poniéndolas sobre una pradera como las praderas que soñaron el Giotto y el beato de Fiésole o sobre el verde tenue del mar; pero el verde de las palabras era más suave; el color se volatilizaba al modo de un perfume y lentamente se volvía topacio. Acariciaba las palabras como si fuesen piedras preciosas de un joyero fantástico y las extendía sobre la negrura de un terciopelo; era un mágico juego de colores y de luces que fingía una constelación del jardín celestial. En la puerta de la capilla de Todos Santos había un San Sebastián acribillado de flechas, y en otra capilla, en la de Reyes, en el altar, San Sebastián sonreía a sus verdugos. Con melancolía recordé el viejo barrio donde estaba esta última capilla. En la esquina había una tienda: «La Copa de Oro», y a la vuelta vivía una amiga de mi madre que se llamaba Lydia. La veía en un espléndido retrato: esbelta, fina como corza, de pelo suelto, muy largo, muy sedoso, estaba de pie junto a una pequeña mesa; en la mesa había un ramo de flores y varios libros; sobre los libros la mano pálida y desmayada de Lydia. Un corpiño muy ajustado denunciaba la maravilla de sus senos jóvenes, y la crinolina de tafeta ocultaba las líneas y las suavidades de sus piernas. Ese retrato estaba dedicado a mi madre: «Constanza, cuando veas este retrato piensa lo mucho que te quiere el original. Zapotlán el Grande, 10 de enero de 1890». Luego, con letra en rojo, muy inglesa, y circuido de medallas de varias exposiciones internacionales, sobre la brillante cartulina gris, el nombre del fotógrafo: O. de la Mora. Era un fotógrafo magnífico y de gran moda, imitador de P. Nadar, aquel soberano artista parisiense que con Murger y los grandes artistas de su época vivió una bohemia deslumbrante; periodista, aeronauta, dibujante, novelista y que retrató a todas las celebridades del siglo XIX, desde Stendhal hasta Stéphane Mallarmé, desde George Sand hasta Sarah Bernhardt. Una noche, al regresar del barrio de «La Copa de Oro» al del «Mundo al Revés», mi madre, en voz muy baja, tarareaba una canción: «Céfiro que por las tardes…» Era una canción llena de pesar que me enternecía hasta las lágrimas. Mi madre rara vez cantaba, pero cuando lo hacía ponía en su voz toda su emoción, todas las vibraciones de un deseo insaciado, el zumo de la amargura de un dolor aprisionado en su propio destino. Cantaba con voz tan suave, tan tenue, que parecía un velo que envolviera su mismo corazón. La que sí cantaba era una amiga de mi madre: Laura, morena electrizante que tenía alma de gitana; le gustaba vestir con amplias faldas de percales estampados, de colores chillantes, con dibujos de tulipanes, llenas de pliegues; vestuario que completaba con un rebozo de Santa María, de seda dorada y con unas flores en las trenzas lacias y muy negras. En el cuello llevaba una sarta de corales o un hilo de cuentas de vidrio de todos colores. Su debilidad eran los merceros, esos hombres que venden baratijas, piedras falsas, aretes con baño de oro y arracadas enormes; y su perfume predilecto el benjuí, bálsamo con el cual untaba su cutis moreno. Tenía los ojos relampagueantes siempre muy húmedos y la voz ronca. «¡Pareces cantadora de tapadas de gallos o de la partida!» —le decía mi madre burlándose de sus vestidos escandalosos—. Laura reía y comenzaba a cantar la más ardiente de sus canciones. Laura tenía gran temperamento: tierna, apasionada, romántica, leía largas novelas francesas y le encantaba contestar cartas de amor; su pecho era un volcán lleno de fuego. Su boca sensual, de labios gruesos, estaba hecha para todos los deleites. De verdad hubiera sido cantaora en la partida o en las tapadas. De buena gana se hubiera casado con un gallero o con un guitarrista, de esos líricos vagabundos que dejan una herida en cada pueblo y que van deshojando en las ferias su vida hecha canciones. Su posición de «niña bien», sus antecedentes religiosos y de familia intransigente le impidieron realizar, por de pronto, todos sus anhelos. Le embriagaban las corridas de toros y le gustaba que le echaran las cartas; jugaba brisca y tute. La amiga le obsesionaba: ¡lo que hubiera dado por ser dueña de un secreto para preparar filtros de amor! Por las tardes, su placer era salir al campo, entrar a las huertas y cortar las frutas de los árboles. Las huertas estaban anegadas en frescor y encantos; las hojas relucían esmaltadas al sol; en las zanjas el agua corría luminosa, helada, copiando en sus hilos el verde de las frondas. El gorjeo de los pájaros se perdía en el rumor de las copas de los árboles que jugaban con el viento. Laura brincaba para alcanzar los frutos; su cuerpo era ágil, duro, y cuando alzaba los brazos, los senos querían reventar el corpiño; más de una vez tronaba un broche; por fin, colgada de una rama, arrancaba un membrillo que mordía con salvaje placer; ni un gesto mostraba al hincar los dientes en la fruta ácida. Al comenzar a abrir la noche regresaba cantando en la soledad de las orillas del pueblo: «Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar…» El verso rodaba en el azul gris del atardecer y se perdía en el horizonte de fuego del crepúsculo. Laura se casó contra la voluntad familiar, abandonó el pueblo, y fue muy desgraciada. Muy de tarde en tarde se sabía de ella. En sus cartas, la pobre, siempre decía que era la mujer más feliz de la tierra; ¡ah!, pero allá en el fondo, sus palabras, escritas con mano temblorosa, denunciaban la más cruel de las tribulaciones.
3
Errante una noche por los arrabales de México, mientras se apagaban las luces de las altas ventanas, mientras por esas perdidas calles las pobres Magdalenas, onduladas al agua, se untaban en los marcos de las puertas de sórdidos hoteluchos, ofreciendo a los noctámbulos las más dulces ternuras, poniendo en sus palabras las melosidades de una vieja querida; caminando por esos barrios llenos de recodos, donde los amantes pobres esperan que se pierdan en las sombras los perfiles de las cosas para darse un beso, y los truhanes están prontos a dar una cuchillada; al pasar por una esquina, de un tugurio salió el embeleso de una canción. La voz cálida, un poco ronca, me recordó la voz de Laura, que hacía más de veinte años no escuchaba. Por curiosidad abrí la mampara de la pulquería; no me había equivocado: era ella, vieja, fea, con la greña alborotada; una tremenda cicatriz le partía la mejilla izquierda; los andrajos no lograban cubrir sus hombros; en el pecho un escapulario de la Virgen del Carmen; un delantal lleno de agujeros, la cabeza empiojada y en las manos huesosas, sortijas de cobre. Ella me reconoció y, echándome los brazos al cuello, entre avergonzada y gozosa, apenas pudo pronunciar mi nombre. Dos fuentes fueron sus ojos marchitos. Repitiendo mi nombre, que yo escuchaba lo mismo que cuando era niño, me oprimía entre sus brazos como algo muy suyo; una sonrisa, mueca de dolor y de pena, le descubría un diente de oro. «Soy Celia Durán» —murmuró entre sollozos. «Al fin he llegado a lo que quería, lo mismo es el éxito que la derrota; he caído hasta el fondo de todas las miserias y de todas las abyecciones. El triunfo es lo mismo que el aniquilamiento absoluto. Ahora canto y recito en las pulquerías, para divertir a estos estúpidos borrachos». Me abrazaba con fuerza mientras hablaba y me pasaba las manos sucias por la cabeza; me acariciaba las mejillas con ternura maternal y me besaba las manos, besos que yo esquivaba emocionado. «Es mi protector» —gritó a los parroquianos de «Las Glorias de la Campana» que, llenos de azoro, contemplaban la escena. La ternura ahogaba la ronquera de sus palabras; el llanto anegaba sus ojos. «No me llames Laura, aquí soy Celia Durán, hace muchos años cambié de nombre». Nos hicimos a un rincón de la pulquería y en una mesa llena de vasos vacíos, entre la fetidez abominable de orines y de pulque y del sudor ácido de los borrachos, ella comenzó a platicarme en voz baja. En sordina rodaron las amargas confidencias. Para refugiarse, el rumor de la noche entraba en la pulquería; de cuando en cuando palabras obscenas brotaban de las bocas hediondas de los ebrios. Abriendo la mampara, un hombre, todo hecho mugre, gritó insolente: «Don’tá esa Celia pa’que me entone La Perjura». Celia se levantó como una fiera, los ojos brillantes, las manos en puño y abofeteó al borracho; la sangre brotó de la nariz chata, como un torrente, cuajándose en los pelos hirsutos de los belfos y chorreando en los negros harapos de la camisa. «Vámonos de aquí» —dijo ella con serenidad de mujer superior, cogiéndome del brazo. Afuera, la noche estaba envuelta en placidez; la diafanidad del cielo confortó mi espíritu. Al decirnos adiós, ella trazó una cruz sobre mi frente murmurando: «Que Dios te bendiga». De las casas de vecindad comenzaban a salir «leones de cabaret» que iban a bailar, que iban a marcarse el más plebeyo de los danzones. Pocos días después, una mañana, al abrir el periódico leí en Notas de Policía: «En la madrugada de ayer fue encontrada muerta Celia Durán, en la puerta de la pulquería «Las Glorias de la Campana». Celia era la artista del barrio. Nadie reclamó su cadáver; fue llevado al Hospital Juárez para la autopsia que señala la ley». El silbato de una locomotora rompió el ritmo de mi recuerdo. Bien se podría hacer una linda antología de los ruidos y rumores nocturnos, a pesar de que hay noches tan calladas que parece escucharse la luz de las estrellas. También se podrían catalogar las emanaciones, el lujo de la noche: sus perfumes. Así como el mar y la lluvia tienen su aroma, la noche tiene sus fragancias. Los labradores conocen la hora al ver el sol y saben el nombre de los árboles en los bosques por la música que entonan sus copas en el viento; ¿por qué no conocer la hora al sentir las ondas embalsamadas del amanecer? En Niza, donde los perfumistas de París tienen sus sembradíos, no o se puede dormir con las ventanas abiertas porque el alma de los jazmines y de las violetas, que se diluye en la noche, produce dolor de cabeza. Lo mismo pasa en Sevilla: el olor de los claveles, que sube envuelto en el temblor de una copla, marea cual si fuese una droga. En Ávila, desde que se oculta el sol, asciende como nube de incienso el aroma de Teresa; se siente, se palpa, cual un cendal, la santidad y el frenesí de la fundadora. En la gasa de un sueño se mece mi primer encuentro con Teresa de Ahumada. Fue en la sala del tío Justo. Era yo tan pequeño que de puntillas apenas lograba tocar con la yema de los dedos la cubierta de mármol de una consola en la cual estaba la santa; un ángel con una flecha de oro le atravesaba el corazón. Desde entonces se me grabó aquel rostro cuajado de arrobamiento. Al empinarme para contemplar el éxtasis de Teresa, lo hice con ese gesto que hacen los niños alargando sus ojos curiosos hacia las cosas que no alcanza. Muchos años después crucé el Adaja siguiendo la ruta que trazó la inquieta y andariega niña para que llegar con la morisma en busca del martirio. Atardecía. Ávila estaba cubierta de nieve. El son de las campanitas de los monasterios se quebraba en la muralla, lo mismo que en otros tiempos la voz alegre de Teresa se estrellaba en la resequedad de Castilla. Teresa cantaba en los caminos para divertir a las monjas y hacer más cortas las jornadas. Hay horas para el cilicio y hay horas para cantar. «Cuando perdiz, perdiz, y cuando penitencia, penitencia» —escribía la doctora andariega. «Hay tiempo para endechar y tiempo para bailar» —canta el Eclesiastés. De pronto, las campanas de San Vicente, las de Santo Tomás, las de San Segundo, las de San Esteban, las de la Catedral, y las de todos los rumbos comenzaron a envolver en una mística sinfonía de bronce el paisaje congelado, y desde « La Puerta del Puente» vi cómo en el rosa del crepúsculo subía, hecho bruma, el arrobo místico de Teresa de Jesús.
4
Horadando el tiempo, horadando la noche, un mágico reflector baña la noble figura del tío Justo Urzúa (tío carnal de mi madre), quien murió siendo yo muy niño. Era un hombre admirable, misántropo y misógino; vivía absolutamente solo, y solo murió en una gran casa rodeada de portales, en la plaza del pueblo. Alto, de ojos azules, de larga y abundante barba blanca. Ahora, siempre que contemplo el San Jerónimo de Alberto Durero, surge ante mis ojos como un espectro, la figura envejecida del tío Justo, a los sesenta años, la edad en que se empieza a perder el respeto a la muerte. En su rostro tenía marcado el infinito placer de gozarse en la vida, ese lujo de los viejos que es su mejor juego. Conocía al dedillo la genealogía de las familias de Zapotlán; su trato era agra...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Créditos
- Portada
- Índice
- Prólogo
- ¿Quién es el autor de la Imitación de Cristo?
- Almas inquietas
- Cuentos
- Prosas
- Del pasado
- Teatro
- La de los ojos oblicuos
- La canción de la lluvia
- Constanza
- Visita a Giovanni Papini
- Zapotlán, lugar de zapotes
- Zapotlán
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Obras escogidas de Guillermo Jiménez,Ricardo Sigala Gómez,Milton Iván Perarlta Patiño en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Colecciones literarias. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.