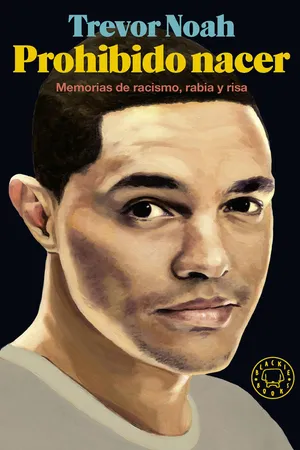![]()
Tercera parte
![]()
15
¡Ale, Hitler!
Cuando estaba en noveno curso, se cambiaron a la Sandringham tres chicos chinos: Bolo, Bruce Lee y John. Eran los únicos chicos chinos de una escuela de mil alumnos. A Bolo le cayó ese apodo porque se parecía a Bolo Yeung, el de Contacto sangriento, la película de Jean-Claude Van Damme. Bruce Lee se llamaba Bruce Lee de verdad, lo cual nos flipaba. Nos llegaba a la escuela un chino callado, apuesto y superatlético, y se llamaba Bruce Lee. Pensábamos: Esto es magia. Gracias, Jesús, por traernos a Bruce Lee. John era simplemente John, lo cual resultaba raro en comparación con los otros dos.
A Bolo lo conocí porque era uno de mis clientes del quiosco. Sus padres eran piratas profesionales. Pirateaban videojuegos y los vendían por los mercadillos. Como buen hijo de piratas, Bolo seguía la tradición familiar y empezó a vender juegos de PlayStation piratas por la escuela. Los chavales le llevaban sus PlayStations y él se las devolvía al cabo de unos días con un chip dentro que les permitía jugar con juegos pirateados, que luego les vendía. Bolo era amigo de un chaval blanco llamado Andrew, que también vendía CD pirateados. Andrew iba dos cursos por encima de mí y era un friki total de la informática. Hasta tenía una grabadora de CD en su casa cuando nadie tenía una.
Un día que estaba haciendo mi reparto de comida del quiosco oí a Andrew y a Bolo quejarse de los chicos negros de la escuela. Los chicos negros se habían dado cuenta de que podían pedir mercancía a Andrew y a Bolo, decirles: «ya te pagaré» y luego no pagarles, porque a Andrew y a Bolo les daban demasiado miedo los negros como para ir a reclamarles su dinero. Interrumpí su conversación.
—Escuchad —les dije—. No os preocupéis. La gente negra no tiene dinero, así que intentar conseguir más por menos es lo normal en nosotros. Pero dejadme que os ayude. Yo os puedo hacer de intermediario. Vosotros me dais la mercancía, yo os la vendo y me encargo de conseguir que la paguen. A cambio me dais una comisión de la venta. —Les gustó la idea inmediatamente y nos hicimos socios.
Mi trabajo de repartidor de comida del quiosco me otorgaba la posición perfecta. Yo ya tenía una red de clientes. Lo único que necesitaba era usarla. Con el dinero que ganaba vendiendo CD y videojuegos pude ahorrar y añadirle componentes y más memoria a mi ordenador. Andrew el friki de la informática me enseñó a hacerlo; dónde comprar las piezas más baratas, cómo montarlas y cómo repararlas. También me enseñó cómo funcionaba su negocio: cómo descargar música y dónde comprar CD vírgenes al por mayor. Lo único que me faltaba era la grabadora de CD, el componente más caro. Por entonces una grabadora de CD costaba tanto como el resto del ordenador, casi dos mil rand.
Estuve un año trabajando de intermediario para Bolo y Andrew. Luego Bolo se marchó de la escuela; se rumoreó que habían detenido a sus padres. A partir de entonces trabajé para Andrew hasta que él, ya a punto de graduarse, decidió retirarse del negocio.
—Trevor —me dijo—, has sido un socio leal.
Y a modo de agradecimiento me legó su grabadora de CD. Por entonces la gente negra apenas tenía acceso a los ordenadores, empecemos por ahí. Pero ¿una grabadora de CD? Aquello era algo legendario. Mítico. El día que Andrew me la regaló, me cambió la vida. Gracias a él, pasaba a controlar la producción, las ventas y la distribución: tenía todo lo que necesitaba para hacerme con el negocio de las copias pirata.
Yo era un capitalista nato. Me encantaba vender cosas y ahora estaba vendiendo algo que todo el mundo quería y que nadie más podía suministrar. Cobraba treinta rand por disco, unos tres dólares. En la tienda un CD normal costaba entre cien y ciento cincuenta rand. En cuanto la gente probaba mi mercancía, ya no volvían a comprar un CD de verdad. Mi precio era demasiado bueno.
Yo tenía instinto para los negocios pero no sabía nada de música, lo cual era raro en alguien que llevaba un negocio de piratería musical. Toda la música que conocía era la música cristiana de la iglesia, la única que estaba permitida en casa de mi madre. La grabadora de CD que Andrew me había regalado era una grabadora 1x, lo cual significaba que copiaba a la misma velocidad a la que el disco se reproducía. Todos los días salía de la escuela, me iba a mi habitación y me pasaba entre cinco y seis horas copiando CD. Tenía mi propio equipo de sonido envolvente, que me había montado con altavoces viejos reciclados de los coches para desguace del taller de Abel. Pero la verdad es que, aunque a mí me tocaba quedarme allí sentado mientras sonaban todos aquellos CD, durante mucho tiempo ni siquiera los escuché. Yo sabía que aquello iba en contra de la regla del camello: nunca te coloques con la droga que vendes.
Gracias a Internet, podía conseguirle a todo el mundo lo que quería. Yo nunca juzgaba el gusto musical de nadie. Si querías el nuevo de Nirvana, te conseguía el nuevo de Nirvana. Si querías el nuevo de DMX, te conseguía el nuevo de DMX. La música local sudafricana era popular, pero era la música negra americana la que volvía loca a la gente. A mis clientes también les gustaba el hip-hop y el R&B. Jagged Edge era lo más. 112 era lo más. También vendía montones de discos de Montell Jordan. Montones enormes.
Empecé con una conexión telefónica y un módem de 24k. Con aquel equipo tardaba un día entero en descargar un álbum. Pero la tecnología no paraba de evolucionar y yo no paraba de reinvertir en el negocio. Cambié el módem por uno de 56k. Me compré grabadoras de CD más rápidas y grabadoras de CD múltiples. Empecé a descargar más, a copiar más y a vender más. Fue entonces cuando me hice también con dos intermediarios, mi amigo Tim, que iba a la Northview, y mi amigo Sizwe, que vivía en Alex.
Un día Sizwe vino a hablar conmigo y me dijo:
—¿Sabes con qué ganarías un montón de pasta? En vez de copiar álbumes enteros, ¿por qué no grabas los mejores temas de cada álbum en un mismo CD? Al final la gente solo quiere escuchar las canciones que más le gustan.
Me pareció una gran idea, así que empecé a grabar CD de temas mezclados. Y se vendían bien. Al cabo de unas semanas, Sizwe vino de nuevo y me dijo:
—¿Puedes hacer que los temas se fundan entre sí para que de una canción se pase a la siguiente sin interrupción y sin cortar el ritmo? Será como cuando un DJ pincha un set toda la noche.
También me pareció una gran idea. Me descargué un programa llamado BPM, «Beats por minuto». Su interfaz gráfica imitaba dos discos de vinilo uno al lado del otro y me permitía mezclar temas haciendo fundidos, básicamente lo mismo que puede hacer un DJ en directo. Empecé a grabar CD para fiestas y a venderlos como churros.
El negocio iba viento en popa. Para cuando llegué a mi último año ya me estaba forrando, sacándome quinientos rand por semana. Para que se entienda: hay empleadas domésticas en Sudáfrica que ganan menos que eso hoy en día. Es un sueldo de mierda si necesitas mantener a tu familia, pero con dieciséis años, viviendo en casa y sin gastos, estaba viviendo el sueño dorado.
Por primera vez en mi vida tenía dinero, y me pareció lo más liberador del mundo. Lo primero que descubrí es que tener dinero te da opciones. No es que la gente quiera ser rica. Lo que quiere es poder elegir. Y cuanto más rico seas, más opciones tienes. Esa es la libertad que te da el dinero.
Gracias al dinero experimenté un nivel completamente nuevo de libertad: ir al McDonald’s. Los americanos no lo entienden, pero cuando una cadena americana abre un establecimiento en un país del Tercer Mundo, la gente se vuelve loca. Pasa incluso hoy en día. El año pasado abrió el primer Burger King de Sudáfrica y la cola daba la vuelta a la manzana. Fue un gran acontecimiento. Todo el mundo iba por ahí diciendo: «Tengo que comer en el Burger King. ¿Te has enterado? Es americano». Lo irónico es que la cola del Burger King estaba formada por gente blanca. Los blancos perdían la puta cabeza por el Burger King. La gente negra pasaba del tema, no necesitaba un Burger King. Nuestra devoción estaba reservada a KFC y McDonald’s. Sabíamos que existía McDonald’s gracias a las películas. En Sudáfrica nunca soñamos con un McDonald’s, lo veíamos como algo exclusivo de los americanos. Incluso antes de haber probado sus hamburguesas sabíamos que las adorábamos. Y las adorábamos. Llegó un punto en que en Sudáfrica se abrían más McDonald’s, que en cualquier otro punto del planeta. La libertad llegó con Mandela, y con la libertad llegó McDonald’s.
Poco después de mudarnos a Highlands North abrieron un McDonald’s a dos manzanas de nuestra casa, pero mi madre jamás nos hubiese llevado allí a comer. En cuanto tuve dinero, sin embargo, me dije: «Vamos allá». Y fui a tope. Por aquella época no tenían tamaño extragrande; lo máximo era grande. Me dirigí al mostrador, sintiéndome muy impresionado conmigo mismo, puse encima mi dinero y dije:
—Quiero un número uno grande.
Me enamoré de McDonald’s. Para mí McDonald’s sabía a América. McDonald’s era América. Veías los anuncios y eran impresionantes. Ansiabas su comida. La comprabas. El primer mordisco te volvía loco. Era incluso mejor de lo que habías imaginado. Luego, cuando ibas por la mitad, te dabas cuenta de que no era aquello que prometía. Al cabo de unos cuantos bocados pensabas: Hum, esto no es perfecto ni mucho menos. Pero luego terminabas y lo echabas de menos con locura y volvías a por más.
En cuanto probé el sabor de América, dejé de comer en casa. Solo comía en McDonald’s. McDonald’s, McDonald’s, McDonald’s, McDonald’s. Mi madre intentaba hacerme la cena todas las noches.
—Esta noche tenemos hígados de pollo.
—No, voy a cenar del McDonald’s.
—Esta noche tenemos huesos para el perro.
—Creo que voy a cenar del McDonald’s otra vez.
—Esta noche tenemos patas de pollo.
—Hummmmmm... vale, me apunto. Pero mañana vuelvo al McDonald’s.
El dinero seguía entrando y yo me estaba forrando de mala manera. Tanto que me compré un teléfono inalámbrico. Esto fue antes de que todo el mundo tuviera móvil. Mi inalámbrico tenía el alcance suficiente como para dejar la base en la repisa de la ventana, caminar las dos calles que me separaban del McDonald’s, pedir mi número uno grande, volver a casa, subir a mi habitación y encender el ordenador sin dejar de conversar en ningún momento. Yo era ese tipo que caminaba por la calle con un teléfono gigante pegado a la oreja y la antena extendida del todo, hablando con su amigo en plan: «Sí, estoy yendo al McDonald’s...».
La vida me trataba bien y nada de todo esto habría pasado sin Andrew. Sin él yo nunca habría llegado a dominar el arte de la piratería musical ni a llevar una vida de McDonald’s infinitos. Lo que él hizo, a pequeña escala, me enseñó la importancia de dar poder a los desposeídos y a los marginados en los días posteriores a la opresión. Andrew era blanco. Su familia tenía acceso a educación, recursos y ordenadores. Durante generaciones enteras, mientras su gente se estaba preparando para ir a la universidad, mi gente estaba apelotonada en chozas con techo de paja cantando: «Dos por dos es cuatro, tres por dos es seis. La la la la la». A mi familia le habían negado las cosas que la suya siempre había dado por sentadas. Yo tenía un talento natural para vender cosas a la gente, pero sin conocimiento ni recursos, ¿adónde iba a llegar? La gente siempre está dando sermones a los pobres: «¡Responsabilízate de ti mismo! ¡Sal adelante en la vida!». Pero ¿con qué materias primas van a salir adelante los pobres?
A la gente le encanta decir: «Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y podrá comer toda su vida». Lo que no te dicen es: «Y estaría muy bien que también le regalaras una caña de pescar». Esa es la parte del dicho que siempre falta. Trabajar con Andrew me permitió darme cuenta por primera vez en mi vida de que es necesario que alguien del mundo privilegiado venga y te diga: «Ten, esto es lo que necesitas y así es como funciona». El talento por sí solo no me habría llevado a ninguna parte si Andrew no me hubiera regalado la grabadora de CD. La gente dice: «Bah, es una limosna». Pues no. Seguía teniendo que trabajar para sacarle provecho, pero sin ella no habría tenido nada que hacer.
Una tarde, mientras estaba en mi habitación grabando un CD, Sizwe vino a recoger su pedido y me vio mezclando temas en el ordenador.
—Esto es una locura —me dijo—. ¿Lo estás haciendo en vivo?
—Sí.
—Trevor, creo que no lo entiendes. Lo que tienes ahí es una mina de oro. Necesitamos hacer esto con público. Tienes que venir al municipio y hacer bolos de DJ. Nadie ha visto nunca a un DJ pinchar con un ordenador.
Sizwe vivía en Alexandra. Mientras que Soweto es un gueto gigantesco y planificado por el gobierno, Alexandra es un reducto de chabolas diminuto y superpoblado, un residuo de la era previa al apartheid. Filas y más filas de chabolas de hormigón y uralita, prácticamente apiladas las unas encima de las otras. Su apodo es Gomorra porque allí se celebran las fiestas más salvajes y se comenten los peores crímenes.
Lo mejor de Alexandra son las fiestas en la calle. Coges una carpa, la plantas delante de tu casa, ocupas la calle y ya tienes una fiesta. No hacen falta invitaciones formales ni lista de invitados: se lo dices a unas cuantas personas, circula el boca a boca y aparece tu público. No hay permisos ni nada parecido. Si tienes una carpa, ya tienes derecho a montar una fiesta en tu calle. Cuando el tráfico pasa por tu calle y los conductor...