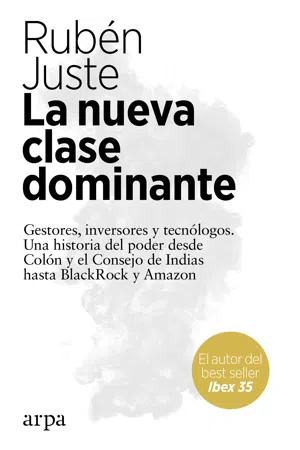![]()
CAPÍTULO 1
EL LARGO CAMINO DEL MONOPOLY
Pocos identificarán a Cristóbal Colón y a Isabel de Castilla como empresarios, promotores y gestores de los primeros viajes comerciales a América, organizados desde estructuras estatales como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. También fueron empresas los primeros asentamientos en Norteamérica y en la India, constituidos por colonos enviados por las primeras grandes corporaciones privadas de acciones, que eran a su vez las gestoras del territorio colonizado. En ambos casos fueron viajes los que consolidaron unas estructuras que se perpetúan hasta hoy, aunque han ido cambiando de naturaleza. Las estructuras políticas y empresariales se entremezclaban hasta no distinguirse unas de otras.
El sociólogo alemán Werner Sombart fue uno de los primeros en poner juntos a Isabel y a Colón al dar una visión histórica y amplia del empresario poniendo el acento en el «espíritu de empresa» que lo define, asociado a un «plan de largo alcance cuya ejecución requiere de la colaboración de ciertas personas bajo el signo de una voluntad de empresa». De ahí que en esta definición quepa tanto el empresario moderno más calculador, que hace acopio de capital para levantar un negocio, como el aventurero del siglo XVII que reunía capital y personas para conquistar nuevas tierras. Sin embargo, a ambos les une un tipo de «empresa capitalista» que surge entonces, diferente de las empresas anteriores, y que tiene su razón de ser en la «relación que existe entre el afán de lucro y el espíritu de empresa». En esta categoría de empresarios capitalistas Sombart incluye a corsarios, señores feudales, burócratas y especuladores. Su similitud se basa en la coincidencia del lucro como principal objetivo. Es lo que hará, por ejemplo, que la nobleza tradicional se transforme en empresariado capitalista y utilice la copiosa mano de obra a su disposición con un objetivo de acumulación, mediante la creación de compañías industriales (principalmente fundiciones).
Tanto él como Max Weber universalizaron el concepto de «espíritu capitalista». No obstante, Weber pone mayor énfasis en el proceso de burocratización creciente que encierra. Poner el foco en los medios y no en los fines lo llevó a resaltar elementos como el cálculo racional, ejemplificado en la existencia del balance en la empresa, los mecanismos de control o las normas jerárquicas. A diferencia de Weber, para Sombart el afán de lucro es lo que domina este espíritu capitalista, pues surge «en el momento en que se dispone de una suma considerable de dinero para adquirir en el mercado los medios de producción necesarios (que se convierten en capital)». Es desde este afán de lucro que se desprenden el resto de atributos necesarios, pues «el empresario ha de ser también buen negociador, gestor y comerciante».
Estas habilidades necesarias, que incluían protocolos y avances en los sistemas de contabilidad, las encontramos hoy en día tanto en la empresa como en el Estado. Es el caso del método de contabilidad de partida doble, que diferencia entre activo y pasivo (entre haber y deber), descrito por Benedetto Cotrugli en su obra El arte del comercio (1458) y que aún hoy forma parte del temario de los manuales de oposiciones para el servicio público o en la bibliografía de la carrera de administración de empresas. El sistema de contabilidad de partida doble y el balance de las cuentas es parte de un procedimiento que ningún empresario o gestor público puede desestimar, con independencia de la tendencia ideológica y la práctica empresarial más o menos arriesgada que siga.
Si seguimos la línea planteada por Max Weber y Ernest Sombart, se pueden encontrar otros elementos de las empresas y el Estado que los definen y los relacionan, y que están vinculados con el espíritu de la sociedad capitalista y sus medios (empresas, actividades, protocolos, reglas). Según Sombart, el espíritu que guió a Colón y llevaría a la reina Isabel de Castilla a financiar las expediciones no fue muy distinto del espíritu que empujó un siglo después a Isabel I de Inglaterra a otorgar el monopolio del comercio con la India a una empresa formada por doscientos quince hombres y que quedaba fuera de su control. En los dos casos, se crearon instituciones que regulaban el lucro y establecían un horizonte común a largo plazo.
La sociedad que conocemos tendría así elementos constitutivos (creativos y burocráticos) que permitieron que surgiera un tipo de empresario y una forma de «ser» que define la sociedad capitalista: la racionalidad capitalista. Un aspecto que define la psicología de los empresarios y también el tipo de estructuras que constituyen la sociedad moderna. Joseph Schumpeter desarrolló posteriormente esta idea con el tipo ideal de «empresario innovador», que es aquel que supera anteriores estructuras y crea otras nuevas que desafían los negocios tradicionales. En esta definición es fácil incluir al fundador de Apple, Steve Jobs, o al fundador de Amazon, Jeff Bezos. En ambos casos, su planteamiento del negocio, basado en un modelo tecnológico disruptivo (ordenador de mesa en un caso, distribución online en otro), ha dado lugar a un cambio profundo en el mercado y en la competencia.
También existe otra esfera relacionada con la gestión del poder, que Galbraith definió como «tecnoestructura». Estaría relacionada con la estructura de las instituciones públicas y privadas modernas y su forma de ser administradas. Según la visión del economista John Kenneth Galbraith, el poder en las sociedades industriales residiría en una amplia capa de altos funcionarios y gestores que dirigen empresas públicas y privadas. También en el Estado, cuyo vínculo común es una alta especialización y la ocupación de puestos estratégicos en la toma de decisiones. Estos puestos serían los cargos ejecutivos del Estado y las empresas, el caso por ejemplo del consejero ejecutivo de una empresa (CEO), cuya función es representar a la empresa y al mismo tiempo mantiene atribuciones directivas y ejecutivas. Es decir, le permite tomar decisiones que por ejemplo un consejero no ejecutivo no puede realizar, o un accionista, que simplemente representa un conjunto de votos. Estas atribuciones han permitido a muchos presidentes de empresas eximir su responsabilidad. Al no tener funciones ejecutivas, carecen de responsabilidad en las decisiones polémicas que se hayan tomado. Es el caso del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que dijo ignorar todo el operativo de las tarjetas black, señalando al ejecutivo Ildefonso Sánchez Barcoj como único responsable encargado de ello. En el caso del Estado, podríamos asociar este papel a los funcionarios de alto rango que se ocupan de tomar y ejecutar decisiones, como los subsecretarios o los secretarios generales técnicos, sin que su poder se derive de la elección por parte de un partido, sino de unos determinados conocimientos evaluados por una oposición y los poderes correspondientes al puesto directivo que ocupa.
Además de esta función de la administración de las empresas y el Estado, existe otra función históricamente definida pero que suele pasar desapercibida: la que obliga a Ana Botín a salir de la discreción de su despacho y la comodidad de su finca de 4.600 hectáreas en Ciudad Real, crear una cuenta en Twitter y un perfil de Instagram en apenas tres meses, erigirse como representante del feminismo y acudir al Ártico con el aventurero telegénico Jesús Calleja. Esta función representativa de los órganos de gobierno hace de los empresarios altavoces de una «razón común» o de representación amplia de intereses. Es lo que desde el marxismo se ha denominado «ideología» o «hegemonía», o desde ámbitos liberales la «opinión pública», una estructura que incorpora y promueve una amalgama de pensamientos que forman un «sentido común» entre extensas capas de la población y que permite no solo tener «buena imagen», sino también liderar corrientes de opinión que les convierten en «representantes públicos». Jeff Bezos o Elon Musk son para mucha gente sus máximos referentes; mucho más que Obama o Trump.
El hecho de que Estado y empresa compartan funciones parecidas (administrar, liderar y representar) se debe a que han ido de la mano en su relativamente larga existencia. Los primeros asentamientos en América del Norte durante el siglo XVII son un claro ejemplo de interrelación entre los consejos de las empresas y los órganos de representación política en las ciudades (town councils). En este caso, el gobernador de la empresa promovía el viaje al asentamiento y también ejercía la autoridad en el asentamiento de destino. Por ejemplo, la compañía Massachusetts Bay Company gobernó los asentamientos de la actual región estadounidense hasta 1691. Otras compañías, como Plymouth Company o London Company, también utilizarán su propia estructura para formar corporaciones municipales (town councils).
No es casual, por ello, que las empresas tengan una estructura y unas funciones parecidas a las del Estado (presidente, consejo, elector), pues en su desarrollo se influyeron mutuamente y conformaron un ecosistema común: un conjunto de personas que lo representan; un conjunto de instituciones y cargos con unas reglas formales; y un aparato legal y administrativo que garantiza la representación y reconocimiento de individuos y colectivos —a priori diferentes y contrapuestos—como iguales. De este modo veremos, en las páginas que siguen, cómo el centro de gravedad del poder ha estado durante siglos en el Estado y en las empresas, y de qué manera, paulatinamente, se ha ido trasladando a otro lugar, alumbrando una nueva clase económica y políticamente dominante.
Estructuras coincidentes en distintas épocas nos hacen ver que a pesar de los numerosos avances tecnológicos y el tiempo transcurrido entre ellas, vivimos una era social muy similar, representada en películas recientes como El lobo de Wall Street, o más antiguas como Ciudadano Kane, pero también en la música y los juegos; todo ello integrando la cultura de nuestra era. El símbolo más conocido de esta cultura del establishment surge en la pujante tierra estadounidense a inicios del siglo XIX, a partir de un popular juego denominado «El juego del señor de la tierra» (landlord game) creado por Elizabeth Magie, en el cual cada jugador avanzaba por una serie de casillas comprando ferrocarriles, casas y terrenos, lo que le permitía cargar a otros jugadores una tasa en caso de caer estos en una casilla de su propiedad. Dicho juego surgió para denunciar al empresario rentista, al que acusaban de aprovecharse de aquellos que trabajaban la tierra. Se trata del juego de mesa más vendido de la historia, con quinientos millones de unidades vendidas, y se conoce mundialmente como Monopoly. Aunque ha perdido gran parte de su trasfondo político, asociado con el movimiento por una «única tasa» (single tax), no deja de estar en vigor su trasfondo, en el que se mezclan la corrupción y el dinero o, como se podía leer en sus primeros ejemplares, «de cómo el señor de la tierra consigue el dinero y lo retiene».
LA PRIMERA EMPRESA, BRITÁNICA Y DE COMERCIO
Ante nosotros aparecen, con rostro joven y lozano, ejecutivos de corbata bien anudada, pelo abundante y cuidado y una mirada que trasciende el imponente rascacielos de la gran ciudad en la que viven. Pero la historia de las grandes empresas no comienza con ejecutivos de Wall Street, con las grandes empresas industriales de entreguerras o con empresas financieras de apellido familiar del lejano Oeste. Todo empezó cinco siglos atrás1, cuando prohombres contemporáneos de William Shakespeare se unieron con otros caballeros de ciudades inglesas para forjar las primeras compañías por acciones, relegando a mujeres y a hombres de clase social inferior a la posición de tripulantes y colonos. Eran tiempos de comercio hostil, de refriegas en alta mar, de piratas, asedios, combates y secuestros que nos dejaron un sinfín de historias poco alentadoras para crear una empresa de ultramar. Su objetivo era transportar mercancías en un largo recorrido hasta la India, como ya hiciera Colón un siglo antes, con gran fortuna para él.
La novedad de aquella empresa era sencilla: ser la primera «compañía» representada por unos directivos elegidos periódicamente por una unión de inversores (joint-stock), que les representarían en su gestión2. Se corría un riesgo evidente al delegar en otros la gestión de un patrimonio importante, a la espera de mayor fortuna. Esta fórmula de representación bebía de la sólida confianza que existía entre los comerciantes ingleses (guild), pero también descansaba en tradiciones representativas como la romana, la medieval o la cristiana en general, que promovían la confraternidad y la delegación de funciones3. Un año antes se había creado la primera empresa con accionistas —la Compañía Holandesa de las Indias Orientales—, pero los directores no eran elegidos periódicamente. La fundación de estas empresas se produce en plena disputa entre protestantismo y catolicismo, cuando se cuestiona la hegemonía de la monarquía española. Inglaterra y los Países Bajos trataban de desligarse del Imperio español en términos políticos, económicos y religiosos para construir su propia vía para el control del comercio mundial junto con un nuevo imperio.
Todo comenzó el último día del recién inaugurado siglo XVII, el 31 de diciembre del año 1600, cuando la reina británica Isabel I firmó el acta de concesión del monopolio del comercio con la India a una compañía de doscientos quince hombres, mercaderes y nobles, que aportaron setenta mil libras cada uno y que esperaban recuperar con la mercancía traída de las Indias. El grupo estaba liderado por Sir George Clifford, tercer Earl de Cumberland, aguerrido hombre de confianza de la reina (Champion) y un marino experimentado en batallas y expediciones contra la armada española —en una de ellas fue retenido en un asedio infructuoso a Puerto Rico—, con la que ganó fama de viril corsario. El nombre inicial de la empresa fue «The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies», y durante tres siglos se convertirá en la empresa privada más poderosa del mundo. Llegó a contar con doscientos cuarenta mil soldados, miles de trabajadores, cientos de embarcaciones e inmuebles, fábricas y sus dominios abarcaban un territorio poblado por cuatrocientos millones de personas, magnitudes que la convirtieron, sin duda, en la mayor organización social, política, militar y económica de su tiempo.
La especial fórmula empleada en esta compañía transformaba un capital individual en acciones (joint stock) de una empresa, otorgando a cambio unos derechos de representación en la gestión y en el beneficio futuro4. Los accionistas elegían puntualmente cada mes de abril a veinticuatro directores (board of trustees), que formaban lo que hoy se denomina «consejo de administración», el órgano de gobierno de la empresa. Estos, a su vez, elegían a un presidente (chairman) y un presidente ejecutivo (deputy chairman). Su primer presidente fue el experimentado comerciante Thomas Smythe, que mantuvo el cargo cuatro meses y luego pasó a presidir la Virginia Company of London. Contaba con la experiencia de haber comerciado con Rusia y con Turquía, en tiempos de la batalla de Lepanto. En él tenemos al primer empresario moderno, elegido por los accionistas. La idea parecerá hoy poco innovadora, pero constituía toda una prueba de confianza, ya que se delegaba la responsabilidad de gestionar un enorme patrimonio ajeno en un grupo selecto sin una clara seguridad de retorno de la inversión.
Este novedoso sistema de inversión daba derecho a los inversores a retirar su capital, alquilar o comprar embarcaciones y contratar tripulación. Con la concesión otorgada por la reina (llamada charter) se autorizaba el transporte y venta de productos ingleses como la lana o diversos minerales en puertos de la India, así como la compra y transporte de vuelta de productos textiles muy cotizados en Occidente como la seda o el algodón, o especias como el clavo, la nuez moscada o la pimienta. Debido a la elevada cotización de estos productos, los inversores eran recompensados por su capital invertido con el beneficio que resultaba de las operaciones de compraventa de las mercancías. Al principio, esta retribución al accionista se realizaba al concluir cada viaje, pero a medida que estos fueron haciéndose más habituales, el capital invertido permanecía para financiar las siguientes operaciones, lo que garantizaba la estabilidad y continuidad de la compañía.
Las primeras expediciones se dirigían a diferentes lugares para adquirir productos (especias, seda y porcelana, principalmente), pero más tarde se asentaron en el territorio creando «factorías» (factories), un término que hoy nos resulta familiar y que entonces se refería a ciertos puntos definidos para el intercambio de bienes. La primera factoría se constituyó en Surat, al oeste de la India, y le siguieron fábricas en otros lugares del sudeste asiático como Masulipatam, Pattani, Ayutthaya, en Tailandia, o Bantam, en Indonesia. Estos viajes suponían un desafío por la duración y la exigencia para los marineros, que debían soportar altas temperaturas y adentrarse en territorios inhóspitos. El primer viaje, comandado por James Lancaster, duró dos años y muchos marineros murieron; un viaje que bordeó Sudáfrica y recorrió Java y Sumatra, durante el cual asaltaron un navío portugués y robaron su carga de oro, plata y telas de la India. En el segundo, el comandante William Keeling mandó interpretar las obras de Shakespeare Hamlet y Ricardo II en dos de sus naves, la Red Dragon y la Héctor, para combatir el sueño y el desánimo de la tripulación. Keeling destacaba por tener una gran cultura, hablar árabe y escribir en español, lenguas que fueron clave para abrirse paso en territorios lejanos y exóticos.
Inicialmente los accionistas de la compañía eran destacados aristócratas ingleses y ricos comerciantes locales, todos muy vinculados con la Corona. Este fue el caso del primer gobernador de la empresa, Thomas Smythe, un comerciante habitual en las concesiones comerciales de la reina. A mediados del siglo XVII, y a medida que los accionistas lograron estabilizar su inversión en la compañía, se comenzaron a incorporar nuevos inversores, muchos de ellos políticos de renombre cercanos a la Corona. Sus acciones se intercambiaban en la sede de la compañía de la calle Leadenhall Street de Londres, una mansión de estilo isabelino cuyo tamaño y opulencia rivalizaban con los edificios religiosos y gubernamentales de la época. Con la incorporación de nuevos accionistas, la empresa pasó a constituirse en una sociedad de acciones, tal y como las conocemos en la actualidad.
Aunque hoy parezca normal fiar tu dinero a cambio de títulos de una empresa, aquel vínculo indirecto de propiedad suponía una revolución. Sobra decir que aquel siglo fue profuso en robos, saqueos y asedios en alta mar, con famosos corsarios como Francis Drake, que hicieron de aquel tiempo la era dorada de la piratería, especialmente para los navíos y asentamientos españoles. Para evitar corruptelas y fom...