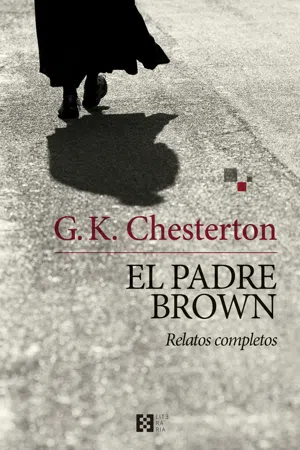![]()
LA INOCENCIA DEL PADRE BROWN (1911)
La cruz azul
Bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el brillante reflejo verde del mar, el barco llegó a la costa de Harwich y soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente entre el cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notar el hombre cuyos pasos vamos a seguir.
Nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial de su rostro. Vestía una chaqueta gris pálido, un chaleco blanco, y llevaba un sombrero de paja con una cinta de color azul grisáceo. Su rostro, delgado, resultaba trigueño, y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con la parsimonia del hombre desocupado. Nada hacía presumir que aquella chaqueta ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco blanco se escondía una placa de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más brillantes de Europa. Porque aquel hombre era nada menos que Valentin, jefe de la Policía parisiense, y el más famoso investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para emprender la captura más importante del siglo.
Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de tres países había seguido la pista al delincuente de Gante a Bruselas, y de Bruselas a Holanda; y se sospechaba que trataría de ocultarse en Londres, aprovechando el trastorno que por entonces causaba en aquella ciudad la celebración del Congreso Eucarístico. No sería difícil que adoptara, para viajar, el disfraz de eclesiástico menor, o persona relacionada con el Congreso. Pero Valentin no sabía nada a ciencia cierta. Sobre Flambeau nadie sabía nada a ciencia cierta.
Hace muchos años que este coloso del crimen desapareció súbitamente, tras haber tenido al mundo en vilo; y a su muerte, como a la muerte de Rolando, puede decirse que hubo un gran descanso en la tierra. Pero en sus mejores días —es decir, en sus peores días—, Flambeau era una figura tan famosa internacionalmente como el káiser. Casi diariamente los periódicos de la mañana anunciaban que había logrado escapar a las consecuencias de un delito extraordinario cometiendo otro peor. Era un gascón de estatura gigantesca y gran acometividad física. Sobre sus arranques de vigoroso temperamento se contaban las cosas más brutales: un día cogió al juez de instrucción y lo puso cabeza abajo «para despejarle la mente»; otro día corrió por la calle de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Hay que hacerle justicia y decir que esta fantástica fuerza física normalmente la empleaba en ocasiones como las descritas que, aunque poco decentes, no eran sanguinarias; sus delitos eran siempre hurtos ingeniosos y de alta categoría. Pero cada uno de sus robos merecería historia aparte, y podría considerarse como una especie inédita de pecado. Fue él quien lanzó el negocio de la Gran Compañía Tirolesa de Londres, sin contar con una sola lechería, una sola vaca, un solo carro o una gota de leche, aunque sí con algunos miles de suscriptores. A éstos los servía con el sencillísimo procedimiento de acercar a sus puertas los botes que los lecheros dejaban junto a las puertas de los vecinos. Fue él quien mantuvo una estrecha y misteriosa correspondencia con una joven, cuyas cartas eran invariablemente interceptadas valiéndose del procedimiento extraordinario de sacar fotografías infinitamente pequeñas de las cartas en los portaobjetos del microscopio. Pero la mayor parte de sus hazañas se distinguía por una sencillez abrumadora. Cuentan que una vez repintó, aprovechándose de la soledad de la noche, todos los números de una calle, con el solo fin de hacer caer en una trampa a un forastero.
No cabe duda de que él es el inventor de un buzón portátil, que solía poner en las bocacalles de los quietos suburbios, por si los transeúntes distraídos depositaban algún giro postal. Últimamente se había revelado como acróbata formidable; a pesar de su gigantesca mole, era capaz de saltar como un saltamontes y de esconderse en la copa de los árboles como un mono. Por todo lo cual el gran Valentin, cuando recibió la orden de buscar a Flambeau, comprendió muy bien que sus aventuras no acabarían en el momento de descubrirlo.
¿Y cómo arreglárselas para descubrirlo? Sobre este punto las ideas del gran Valentin estaban todavía en proceso de fijación.
Algo había que Flambeau no podía ocultar, a despecho de todo su arte para disfrazarse, y este algo era su enorme estatura. Valentin estaba, pues, decidido, en cuanto cayera bajo su mirada vivaz alguna vendedora de frutas de desmedida talla, o un granadero corpulento, o una duquesa medianamente desproporcionada, a arrestarlos al punto. Pero en todo el tren no había topado con nadie que tuviera trazas de ser un Flambeau disfrazado, a menos que los gatos pudieran ser jirafas disfrazadas.
Respecto a los viajeros que habían venido en su mismo barco, estaba completamente tranquilo. Y respecto a la gente que había subido al tren en Harwich o en otras estaciones, no eran más de seis. Uno era un empleado de ferrocarril —pequeño él—, que se dirigía al punto terminal de la línea. Dos estaciones más allá habían recogido a tres verduleras graciosas y pequeñitas, a una señora viuda —diminuta— que procedía de una pequeña ciudad de Essex, y a un sacerdote católico romano —muy bajo también— que procedía de un pueblecito de Essex.
Al examinar al último viajero, Valentin renunció a descubrir a su hombre, y casi se echó a reír: el curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental; tenía una cara redonda, como un budín de Norfolk, unos ojos tan vacíos como el mar del Norte, y era portador de varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar. Sin duda el Congreso Eucarístico había sacado de su estancamiento local a muchas criaturas semejantes, tan ciegas e ineptas como topos desenterrados. Valentin era un escéptico del más genuino estilo francés, y no sentía amor por el clero. Pero sí podía sentir compasión, y aquel triste cura bien podía provocar lástima en cualquier alma. Llevaba un paraguas enorme, usado ya, que a cada rato se le caía. Al parecer, no podía distinguir, entre los dos extremos de su billete, cuál era el de ida y cuál el de vuelta. A todo el mundo le contaba, con una monstruosa candidez, que tenía que andar con mucho cuidado porque entre sus paquetes de papel traía un objeto de plata de ley con piedras azules. Esta curiosa mezcolanza de vulgaridad —condición de Essex— y santa simplicidad divirtieron mucho al francés, hasta la estación de Stratford, donde el cura logró bajarse, quién sabe cómo, con todos sus paquetes a cuestas, aunque todavía tuvo que regresar por su paraguas. Cuando lo vio volver, Valentin, en un rapto de buena intención, le aconsejó que, en adelante, no anduviera contando a todo el mundo lo del objeto de plata que llevaba.
Pero Valentin, cuando hablaba con alguien parecía estar tratando de descubrir a otro. A todos, ricos y pobres, hombres o mujeres, los miraba atentamente, calculando si medirían los seis pies; porque el hombre a quien buscaba medía cuatro pulgadas más.
Se apeó en la calle de Liverpool, completamente seguro de que, hasta allí, el criminal no se le había escapado. Se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y pedir ayuda en caso necesario; después encendió otro cigarrillo y empezó a pasear por las calles de Londres. Al pasar la plaza de Victoria se detuvo de pronto. Era una plaza elegante, tranquila, muy típica de Londres, llena de accidental tranquilidad. Las casas grandes y espaciosas que la rodeaban tenían aire, a la vez, de riqueza y soledad; el pradito verde que había en el centro parecía tan desierto como una verde isla del Pacífico. De las cuatro calles que circundaban la plaza, una era mucho más alta que las otras, como para formar un estrado, y estaba rota por uno de esos admirables disparates de Londres: un restaurante que parecía extraviado en aquel sitio y venido del barrio de Soho. Era un objeto absurdo y atractivo, lleno de tiestos con plantas enanas y visillos listados de blanco y amarillo limón. Estaba muy por encima de la calle, y, según los modos de construir habituales en Londres, un vuelo de escalones subía desde la vía hasta la puerta principal, casi como una escalera de incendios sobre la ventana de un primer piso. Valentin se detuvo, fumando, frente a los visillos listados, y se quedó un rato contemplándolos.
Lo más increíble de los milagros está en que acontezcan. A veces se juntan las nubes del cielo para formar el extraño contorno de un ojo humano; a veces, en el fondo de un paisaje equívoco, un árbol asume la elaborada figura de un signo de interrogación. Yo mismo he visto estas cosas hace pocos días. Nelson muere en el instante de la victoria, y un hombre llamado Williams da la casualidad de que asesina un día a otro llamado Williamson; suena como una especie de infanticidio. En suma, la vida posee cierto elemento de coincidencia fantástica, que la gente acostumbrada a contar sólo con lo prosaico nunca percibe. Como lo expresa muy bien la paradoja de Poe, la prudencia debiera contar siempre con lo imprevisto.
Arístides Valentin era profundamente francés, y la inteligencia francesa es, especial y únicamente, inteligencia. Valentin no era «una máquina pensante», insensata frase, hija del fatalismo y el materialismo modernos. La máquina solamente es máquina, por cuanto no puede pensar. Pero él era un hombre pensante y, al mismo tiempo, un hombre claro. Todos sus éxitos, tan admirables que parecían cosa de magia, se debían a la lógica, a ese razonamiento francés claro y lleno de sentido común. Los franceses electrizan al mundo, no lanzando una paradoja, sino realizando una evidencia. Y la realizan hasta el extremo que puede verse por la Revolución francesa. Pero, por lo mismo que Valentin entendía el uso de la razón, palpaba sus limitaciones. Sólo el ignorante en motorismo puede hablar de motores sin petróleo; sólo el ignorante en cosas de la razón puede creer que se razone sin sólidos e indisputables fundamentales principios. Y en este caso no había sólidos fundamentales principios. A Flambeau le habían perdido la pista en Harwich, y, si estaba en Londres, podría ser cualquiera, desde un gigantesco embaucador en los arrabales de Wimbledon hasta un gigantesco toast-master del hotel Metropole. Cuando sólo contaba con noticias tan vagas, Valentin solía tomar un camino y un método que le eran propios.
En casos como éste, se abandonaba a lo imprevisto. En casos como éste, cuando no era posible seguir un proceso racional, seguía, fría y cuidadosamente, el proceso de lo irracional. En vez de ir a los lugares más indicados —bancos, puestos de policía, sitios de reunión—, Valentin acudía sistemáticamente a los menos indicados: llamaba a las casas vacías, se metía por las calles sin salida, recorría todas las callejas bloqueadas de escombr...