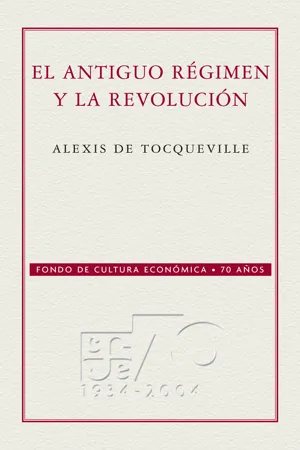
- 376 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El Antiguo régimen y la Revolución
Descripción del libro
Al destacar la continuidad que existe entre el Antiguo Régimen y los acontecimientos de 1789, Alexis de Tocqueville cuestiona, de manera implícita, el mito de la revolución. Poner en tela de juicio es la idea de que una ruptura radical con el pasado, haría posible construir un orden social sobre nuevas bases. Su tesis es que todo cambio social significativo debe entenderse como el resultado de un largo proceso histórico.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a El Antiguo régimen y la Revolución de Alexis Tocqueville en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Social Sciences y Sociology. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Social SciencesCategoría
SociologyLibro Segundo
CAPÍTULO I
Por qué los derechos feudales resultaron más odiosos al pueblo de Francia que al de cualquier otra nación
Una cosa sorprende a primera vista: la revolución, cuyo objeto propio consistía en abolir en todas partes los remanentes de las instituciones medievales, no estalló en los países en donde éstas, mejor conservadas, hacían sentir al pueblo con más fuerza y molestia su rigor, sino por el contrario en aquellos en que eran menos rigurosas, de tal suerte que su yugo parecía más insoportable donde en realidad era menos pesado.
A fines del siglo XVIII, casi en ningún lugar de Alemania se había abolido por completo la servidumbre, y en la mayor parte de su territorio el pueblo permanecía positivamente sujeto a la gleba, como en la Edad Media. Casi todos los soldados que componían los ejércitos de Federico II y de María Teresa fueron verdaderos siervos.
En 1788, en la mayor parte de los estados alemanes, el campesino no puede abandonar el señorío, y de hacerlo, se le puede perseguir doquiera se encuentre para reintegrarlo a él por la fuerza. En él se halla sometido a la justicia señorial, que controla su vida privada y castiga su intemperancia y su pereza. El campesino no puede ascender de su posición, ni cambiar de oficio, como tampoco casarse sin la complacencia del señor. Debe consagrar gran parte de su tiempo al servicio de éste. Como doméstico de la casa principal transcurrirán varios años de su juventud. La carga señorial existe en toda su plenitud, y en ciertas partes puede comprender incluso tres días por semana. El campesino reconstruye y da mantenimiento a las edificaciones del señor, transporta sus productos al mercado, los conduce él mismo, y se encarga de llevar sus mensajes. Sin embargo, el siervo puede ser propietario de bienes raíces, aunque su propiedad siempre continúe siendo muy imperfecta. Está obligado a cultivar su campo de cierta manera, bajo la vigilancia del señor; no puede ni enajenarlo ni hipotecarlo a voluntad. En ciertos casos, se le obliga a vender los productos; en otros, se le impide venderlos; para él, el cultivo es obligatorio siempre. Ni siquiera su herencia pasa por entero a sus hijos: en general, una parte es retenida por el señorío.
No he buscado estas disposiciones en leyes arcaicas; las he hallado hasta en el código preparado por el gran Federico y promulgado por su sucesor, en el momento mismo en que acababa de estallar la Revolución francesa.
Nada semejante existía en Francia desde hacía mucho tiempo: el campesino iba, venía, compraba, vendía, trataba, trabajaba a su arbitrio. Los últimos vestigios de servidumbre no se podían ver sino en una o dos provincias del Este, en regiones conquistadas; en todas las demás había desaparecido y su abolición incluso se remontaba a una época tan lejana que se había olvidado la fecha. Sabias investigaciones, realizadas en nuestros días, han demostrado que desde el siglo XIII desaparece en Normandía.
Pero en la condición del pueblo francés también se había producido otra revolución enteramente distinta: el campesino no sólo había dejado de ser siervo, sino que se había convertido en propietario de bienes territoriales. Aún hoy, este hecho está tan mal establecido y, como hemos de ver, ha tenido tantas consecuencias que pido que se me permita detenerme un momento aquí para considerarlo.
Durante mucho tiempo se ha creído que la división de la propiedad territorial databa de la Revolución y que sólo se había producido gracias a ella; lo contrario lo demuestra toda clase de testimonios.
Por lo menos 20 años antes de la Revolución, encontramos sociedades agrícolas que ya deploran que el suelo se fraccione con exceso. “La división de heredades es tal —dice Turgot por esa época— que la que bastaba para una sola familia se reparte entre cinco o seis hijos. En lo sucesivo, esos hijos y sus familias ya no pueden seguir subsistiendo únicamente de la tierra.” Algunos años después, Necker dijo que en Francia existía una inmensidad de pequeñas propiedades rurales.
En un informe secreto presentado a un intendente pocos años antes de la Revolución, encuentro lo que sigue: “Las sucesiones se subdividen de manera igual e inquietante, y como cada uno quiere tener de todo y por doquier, las parcelas se encuentran divididas al infinito y se siguen dividiendo continuamente”. ¿No cabría pensar que ello hubiera sido escrito en nuestros días?
Yo mismo he tenido dificultades infinitas para reconstruir hasta cierto punto el catastro del Antiguo Régimen, aunque en ocasiones lo he logrado. Según la ley de 1790, que establece el impuesto territorial, cada parroquia tenía que confeccionar una relación de las propiedades existentes entonces en su territorio. Estas relaciones desaparecieron en su mayoría; sin embargo, las he encontrado en algunos pueblos, y al compararlas con las listas de nuestros días he visto que en dichos pueblos el número de propietarios de bienes raíces representaba la mitad y con frecuencia las dos terceras partes del número actual; hecho digno de mención si se piensa que la población total de Francia ha aumentado desde entonces en más de una cuarta parte.
Como en nuestros días, en aquella época ya era extremo el amor del campesino por la propiedad territorial, y ya están presentes en él todas las pasiones que nacen de la posesión del suelo.
Las tierras se venden siempre por encima de su valor —dice un excelente observador contemporáneo—; esto obedece a la pasión que todos los habitantes sienten por convertirse en propietarios. Todos los ahorros de las clases bajas, que en otras partes se colocan en préstamos particulares y en fondos públicos, se destinan en Francia a la adquisición de tierras.
Entre todas las cosas nuevas que percibe Arthur Young entre nosotros, cuando nos visitó por primera vez, nada le sorprende más que la gran división del suelo entre los campesinos; afirma que la mitad del suelo de Francia les pertenece en propiedad. “Yo no tenía idea —dice varias veces— de tal estado de cosas”; y en efecto, tal situación no se encuentra en ninguna otra parte que no fuera Francia o entre sus más cercanos vecinos.
En Inglaterra había habido campesinos propietarios, pero en esos tiempos su número era ya mucho menor. En Alemania siempre y por doquier se había visto cierto número de campesinos libres, dueños de parcelas en plena propiedad. Leyes particulares, y a menudo caprichosas, que regían la propiedad del campesino, se encuentran en las costumbres germánicas más antiguas; pero ese tipo de propiedad fue siempre un hecho excepcional, y el número de estos pequeños propietarios sumamente reducido.
Las comarcas alemanas en donde, a fines del siglo XVIII, el campesino era propietario y casi tan libre como en Francia, se sitúan mayormente a lo largo del Rin; también fue ahí donde las pasiones revolucionarias francesas se propagaron antes y fueron más vivas. En cambio, las partes de Alemania que por más tiempo permanecieron impenetrables a estas pasiones fueron aquellas donde no se veía nada por el estilo. Observación digna de destacar.
Por consiguiente, es un error común creer que en Francia la división de la propiedad territorial data de la Revolución; se trata de un hecho muy anterior. Cierto es que la Revolución vendió todas las tierras del clero y una buena parte de las de la nobleza; pero, si se tiene a bien consultar los propios expedientes de esas ventas, como en ocasiones tuve la paciencia de hacerlo, se verá que la mayor parte de esas tierras fue adquirida por gente que ya poseía otras; de suerte que si bien la propiedad cambió de manos, el número de propietarios creció mucho menos de lo que imaginamos. De acuerdo con la expresión rebuscada, pero correcta, de Necker, en Francia constituían ya una inmensidad.
La consecuencia de la Revolución no consistió en dividir el suelo, sino en liberarlo por un momento. En efecto, todos aquellos pequeños propietarios pasaban muchos apuros en la explotación de sus tierras y soportaban múltiples servidumbres de las que no les estaba permitido librarse.
Qué duda cabe de que tales cargas resultaban pesadas; pero lo que las hacía percibir como insoportables era precisamente la circunstancia que, al parecer, habría tenido que aligerarles su peso: más que en ninguna otra parte de Europa, estos mismos campesinos se habían sustraído al gobierno de sus señores, lo cual constituía otra revolución no menos grande que la que los había hecho propietarios.
Aunque el Antiguo Régimen aún esté próximo a nosotros, puesto que diariamente encontramos hombres nacidos bajo sus leyes, parece ya perdido en la noche de los tiempos. La revolución radical que nos separa de él ha producido el efecto de los siglos: oscureció todo lo que no destruía. Por tanto, hay poca gente que en la actualidad pueda responder exactamente a esta simple pregunta: ¿Cómo se administraba el campo antes de 1789? Y, en efecto, no podríamos responder con precisión y en detalle sin antes haber estudiado no ya los libros, sino los archivos administrativos de ese entonces.
Con frecuencia he oído decir: la nobleza, que desde mucho tiempo atrás había dejado de participar en el gobierno del Estado, mantuvo hasta el final la administración del campo y que el señor gobernaba a los campesinos. Lo cual tiene todas las trazas de un error.
En el siglo XVIII, todos los asuntos de la parroquia estaban manejados por cierto número de funcionarios que ya no eran agentes del señorío y a los cuales ya no escogía el señor; unos eran nombrados por el intendente de la provincia, otros elegidos por los mismos campesinos. Correspondía a estas autoridades repartir el impuesto, reparar las iglesias, edificar escuelas, reunir y presidir la asamblea de la parroquia. Velaban por el bien comunal y reglamentaban su uso, entablaban y mantenían procesos en nombre de la comunidad. El señor no sólo no dirigía ya la administración de todos estos pequeños asuntos locales, sino que tampoco la supervisaba. Todos los funcionarios de la parroquia se encontraban bajo el gobierno o la dirección del poder central, como lo mostraremos en el capítulo siguiente. Aún más, ya casi no se ve al señor actuar en la parroquia como representante del rey, como intermediario entre éste y los habitantes. Ya no es el encargado de aplicar en ella las leyes generales del Estado, de formar las milicias, de recaudar los impuestos, de publicar los mandatos del príncipe ni de distribuir los socorros. Todos estos deberes y derechos les corresponden a otros. En realidad, el señor ya no es sino un habitante al que inmunidades y privilegios separan y aíslan de todos los demás; su condición es diferente, pero no así su poder. El señor no es sino el vecino principal, tienen cuidado de decir los intendentes en sus cartas a sus subdelegados.
Si salís de la parroquia y consideráis el cantón, veréis el mismo espectáculo. En ninguna parte los nobles administran lo general ni tampoco lo individual, como era característico de Francia. En todos los demás países se había conservado en parte el rasgo distintivo de la vieja sociedad feudal: aún permanecían entremezclados la tenencia de la tierra y el gobierno de los habitantes.
Inglaterra estaba administrada y gobernada por los principales propietarios del suelo. En las mismas regiones de Alemania en donde los príncipes habían logrado sustraerse a la tutela de los nobles en asuntos generales del Estado, como en Prusia y Austria, les habían dejado en gran parte la administración de los campos, y aunque en ciertos casos supervisaban al señor, en ninguna parte los habían suplantado todavía.
A decir verdad, hacía mucho tiempo que los nobles franceses sólo se encargaban de la administración pública en un aspecto: la justicia. Los principales entre ellos habían conservado el derecho de nombrar los jueces que fallaban en algunos juicios en nombre suyo, y que de vez en cuando hacían los reglamentos de policía dentro de los límites del señorío; pero el auténtico poder se había ido reduciendo, limitando y subordinando paulatinamente a la justicia señorial, al grado de que los señores que aún la ejercían la consideraban más bien como una renta que como un poder.
Lo mismo ocurría con todos los derechos particulares de la nobleza. Había desaparecido la parte política y sólo quedaba la porción pecuniaria, que a veces había aumentado de manera considerable.
No quiero referirme en este momento sino a esa porción de los privilegios útiles que se designaban con el nombre por excelencia de derechos feudales, por ser éstos en particular los que afectaban al pueblo.
Es difícil decir actualmente en qué consistían esos derechos en 1789, pues su número había sido enorme y su diversidad prodigiosa, a más de que entre ellos varios ya habían desaparecido o se habían transformado, de tal suerte que el sentido de las palabras con que eran designados, confuso en sí para sus contemporáneos, para nosotros resulta oscuro en muy alto grado. Sin embargo, cuando se consultan los libros de los feudistas del siglo XVIII y se investigan con atención los usos locales, nos damos cuenta de que todos los derechos que aún existían se pueden reducir a un pequeño número de tipos principales; cierto es que todos los demás subsisten, pero ya no son sino casos aislados.
Los vestigios de la prestación personal se han semidesvanecido casi en todas partes. La mayor parte de los derechos de peaje en los caminos se han moderado o destruido; no obstante, son pocas las provincias en donde todavía no se encuentren algunos. Sin excepción, los señores cobran en ellas derechos por ferias y mercados. Sabido es que en toda Francia los nobles gozaban del derecho exclusivo de caza. En general, sólo ellos poseen palomares y palomas; casi en todas partes obligan al campesino a moler en su molino y a vendimiar en su lagar. Un derecho universal sumamente oneroso es el del laudemio; se trata de un impuesto que se paga al señor cada vez que se venden o compran tierras dentro de los límites del señorío. En fin, por toda la superficie de la nación la tierra soporta cargas de censo, de rentas del suelo y de cánones en dinero o en especie que el propietario ha de pagar al señor, y de los cuales no puede eximirse. Entre tanta diversidad se presenta un rasgo común: todos estos derechos están más o menos vinculados al suelo o a sus productos; todos afectan a quien lo cultiva.
Sabemos que los señores eclesiásticos gozaban de los mismos privilegios, pues la Iglesia, que tenía un origen, destino y naturaleza distintos de los del feudalismo, a pesar de todo había terminado por mezclarse íntimamente con éste, y aunque nunca se incorporó por completo a esta sustancia extraña, la había penetrado de manera tan profunda que permanecía como incrustada en ella.
Obispos, canónigos y abades poseían entonces feudos o censos en virtud de sus funciones eclesiásticas; por lo general, el convento tenía el señorío de la población en cuyo territorio se hallaba situado. Contaba con siervos en la única parte de Francia en donde todavía existían; empleaba la prestación personal, cobraba derechos por ferias y mercados, tenía su horno, su molino, su lagar y su toro semental. Además, el clero gozaba en Francia, como en todo el mundo cristiano, del derecho al diezmo.
Pero lo que me importa es señalar que en ese entonces en toda Europa existían los mismos derechos feudales, precisamente los mismos, y que en la mayor parte de las regiones del continente eran mucho más onerosos. Baste con citar la prestación personal al señor. En Francia resultaba rara y suave; en Alemania permanecía siendo universal y dura.
Aún más, varios de los derechos de origen feudal que más sublevaron a nuestros padres, que ellos consideraban no sólo contrarios a la justicia, sino también a la civilización, como el diezmo, las inalienables rentas de bienes raíces, los perpetuos cánones, los laudemios, lo que en el lenguaje algo enfático del siglo XVIII llamaban servidumbre de la tierra, todas estas cosas existían parcialmente, por aquel entonces, entre los ingleses; varias incluso subsisten en la actualidad. Pero no obstante no impiden a la agricultura inglesa ser la más perfeccionada y rica del mundo, aunque el pueblo inglés apenas se dé cuenta de la existencia de tales cargas.
¿Por qué, entonces, los mismos derechos feudales despertaron en el corazón del pueblo francés un odio tan grande que sobrevivió a su propio objeto y por ello se antoja inextinguible? Por una parte, la causa de este fenómeno es que el campesino francés se había constituido en propietario territorial, y por otra, que se libró por completo del gobierno de su señor. Sin duda existen muchas otras causas, pero creo que éstas son las principales.
Si el campesino no hubiera poseído el suelo, habría permanecido insensible a varias de las cargas que el sistema feudal hacía pesar sobre la propiedad de la tierra. ¿Qué le importa el diezmo a quien no es sino arrendatario? Lo descuenta del producto del arrendamiento. ¿Qué le importa la renta de la tierra a quien no es propietario del fundo? ¿Qué le importan incluso las penurias de la explotación a quien explota en beneficio de otro?
Por otra parte, si el campesino francés aún hubiera estado bajo la administración de su señor, los derechos feudales le habrían parecido mucho menos insoportables, porque en ello sólo habría visto una consecuencia natural de la organización del país.
Cuando la nobleza posee no sólo privilegios, sino también poderes, cuando gobierna y administra, sus derechos particulares pueden ser al mismo tiempo mayores y menos perceptibles. En los tiempos feudales se consideraba a la nobleza más o menos como ahora lo es el gobierno: se soportaban las cargas que imponía a cambio de las garantías que brindaba. Los nobles tenían privilegios mortificantes, y poseían derechos onerosos, pero aseguraban el orden público, impartían justicia, hacían cumplir la ley, acudían en auxilio del débil, se encargaban de los asuntos comunes. A medida que la nobleza deja de efectuar estas cosas, el peso de sus privilegios parece mayor y su propia existencia acaba por resultar incomprensible.
Los invito a que os imaginéis al campesino francés del siglo XVIII, o mejor al que conocéis, pues no deja de ser el mismo: ha cambiado su condición, pero no su humor. Vedlo tal y como lo pintan los documentos que he citado, enamorado tan apasionadamente de la tierra que consagra todos sus ahorros para adquirirla y la compra al precio que sea. Para poseerla debe en primer lugar pagar un derecho, no al gobierno, sino a otros propietarios vecinos, tan ajenos como él mismo a la administración de los asuntos públicos y casi así de impotentes. Al fin la posee; en ella entierra el corazón y la simiente. Ese rinconcito de tierra que le pertenece en propiedad en medio de ese vasto universo lo llena de orgullo y de independencia. Sin embargo, llegan los mismos vecinos a arrancarlo de su campo y lo obligan a ir a trabajar en otra parte y sin salario. Si quiere defender sus sembradíos contra los perjuicios de la caza de aquéllos, también se lo impiden; estos mismos lo aguardan al otro lado del río para demandarle el derecho de peaje. Los vuelve a encontrar en el mercado, donde le venden el derecho a vender sus propios productos; y cuando de vuelta a casa quiere emplear para su uso el resto del trigo, de aquel trigo que creció ante sus ojos y entre sus manos, no puede hacerlo sin antes enviarlo...
Índice
- Portada
- Prefacio, tabla cronológica y bibliografía
- El antiguo régimen y la revolución
- Libro Primero
- Libro Segundo
- Libro Tercero
- Apéndice
- Notas
- Bibliografía sumaria
- Bibliografía complementaria
- Índice