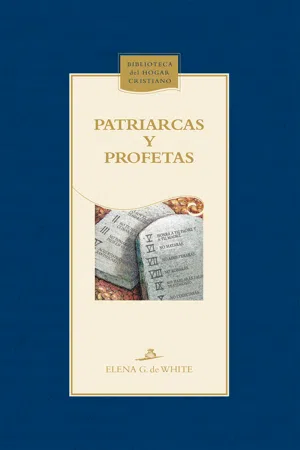Capítulo 1
El origen del mal
“Dios es amor”. Su naturaleza, su ley, es amor. Lo ha sido siempre, y lo será para siempre. “El Alto y Sublime, el que habita la eternidad”, cuyos “caminos son eternos”, no cambia. En él “no hay mudanza, ni sombra de variación” (1 Juan 4:16; Isa. 57:15; Hab. 3:6; Sant. 1:17).
Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios involucra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice:
“Tuyo es el brazo potente;
fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono;
misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte;
andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro.
En tu nombre se alegrará todo el día;
y en tu justicia será enaltecido.
Porque tú eres la gloria de su potencia...
Porque Jehová es nuestro escudo;
y nuestro rey es el Santo de Israel” (Sal. 89:13-18).
La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que comenzó en el cielo hasta el abatimiento final de la rebelión y la erradicación total del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios.
El Soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. Tuvo un asociado; un colaborador que podía apreciar sus propósitos, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios” (Juan 1:1, 2). Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno –uno en naturaleza, en carácter y en propósito–; era el único ser que podía penetrar en todos los designios y propósitos de Dios. “Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz”; “sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad” (Isa. 9:6; Miq. 5:2). Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: “Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado... Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo” (Prov. 8:22-30).
El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. “Porque en él fueron creadas todas las cosas... sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él” (Col. 1:16). Los ángeles son ministros de Dios, radiantes con la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y quienes, valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el Ungido de Dios, “la imagen misma de su sustancia”, “el resplandor de su gloria” y sostenedor de “todas las cosas con la palabra de su poder”, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un “trono de gloria, excelso desde el principio”, era el lugar de su Santuario; un “cetro de equidad”, el cetro de su reino. “Alabanza y magnificencia delante de él; poder y gloria en su santuario”. “Misericordia y verdad van delante de tu rostro” (Heb. 1:3; [Jer. 17:12]; Heb. 1:8; Sal. 96:6; 89:14).
Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor; servicio que brota de un aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada; y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario.
Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y, mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el “hijo de la mañana” [Isa. 14:12], era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. “Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; toda piedra preciosa era tu vestidura... Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad” (Eze. 28:12-15).
Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor” (v. 17). “Tú que decías en tu corazón... junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono... y seré semejante al Altísimo” (Isa. 14:13, 14). Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con su posición, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo era un privilegio de Cristo.
Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrada. La disposición de Lucifer para servirse a sí mismo, en vez de servir a su Creador, despertó un sentimiento de aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles debatieron con Lucifer. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo; y, al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, sólo despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese, y se volvió más obstinado.
El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. A lograr este fin estaba por consagrar las energías de esa mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero Aquel que quiso el libre albedrío de todas sus criaturas, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes que comenzase la gran controversia, todos debían tener una clara presentación de la voluntad de Aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su gozo.
El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, con el fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era la verdadera posición de su Hijo y mostrar cuál era la relación que él mantenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del eterno, del Único que existe por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre –“millones de millones” [Apoc. 5:11]–, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Unigénito de Dios, podía penetrar plenamente en sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había forjado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo; y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo aun habría de ejercer el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre, y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor.
Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y, postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se inclinó con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido; indecible amor conmovía su ser entero; al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor por el Padre y el Hijo. Pero de nuevo se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía, y una vez más dio cabida a su envidia de Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como una dádiva especial de Dios, y, por tanto, no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y exaltación, y aspiraba ser igual a Dios. La hueste celestial lo amaba y reverenciaba, los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes, y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él, como uno en poder y autoridad con el Padre. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los propósitos de Dios. “¿Por qué –se preguntaba el poderoso ángel– debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí?”
Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misterioso sigilo, y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes pudieran ser necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios; todos sus pensamientos eran santos; y errar era tan imposible para ellos como para Dios mismo. La exaltación del Hijo de Dios como igual con el Padre fue presentada como una injusticia hacia Lucifer, quien, según alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial; pues era su objetivo asegurar la libertad para todos. Pero ahora, aun la libertad que habían gozado hasta ese entonces llegaba a su fin, pues se les había nombrado un Gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales.
No se había efectuado cambio alguno en la posición o la autoridad de Cristo. La envidia y las tergiversaciones de Lucifer, y sus pretensiones de igualdad con Cristo, habían hecho necesaria una declaración acerca de la verdadera posición del Hijo de Dios; pero ésta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, muchos ángeles fueron cegados por las supercherías de Lucifer.
Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en su mente su propia desconfianza y descontento, que su influencia no fue discernida. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente con el fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos; luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones como evidencia de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo donde fuere necesario para la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por suscitar oposición a la ley de Dios y por instilar su propio descontento en la mente de los ángeles bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras secretamente fomentaba discordia y rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz.
El espíritu de descontento así encendido fue haciendo su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, imperceptiblemente aumentó la división de opiniones entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, ahora estaban descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios; les desagradaba su propósito de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios; había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre; su supremacía, tan llena de bendiciones para todos los que estaban bajo su benigno dominio, hasta entonces no había sido cuestionada. La armonía del cielo nunca había sido interrumpida; ¿por qué ahora debía haber discordia? Los ángeles leales podían ver sólo terribles consecuencias como resultado de esta disensión, y con férvidas súplicas aconsejaron a los descontentos que renunciasen a su propósito y se mostrasen leales a Dios mediante la fidelidad a su gobierno.
Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto nunca antes se había conocido en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso, inexplicable. Lucifer mismo, al principio, no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos; durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y las imaginaciones de su mente; sin embargo no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser, y se le hizo ver cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que “justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras” [Sal. 145:17]; que los estatutos divinos son justos, y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había dejado su puesto de querubín cubridor, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignara en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su cargo. Había llegado el momento de hacer una decisión final; debía someterse completamente a la soberanía divina o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo se lo impidió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus figuraciones eran falsas, y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta.
Un Creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad, una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta, y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su Creador. Así fue como Lucifer, el “portaluz”, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el “adversario” de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado.
Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que ya no se sometería a esa violación de sus derechos y la de sus asociados. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debía haber dado, y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle; y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su líder. Engreído por el favor que recibieran sus propuestas, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles, hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial.
Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios; les presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. El que los había creado podía abatir su poder y castiga...