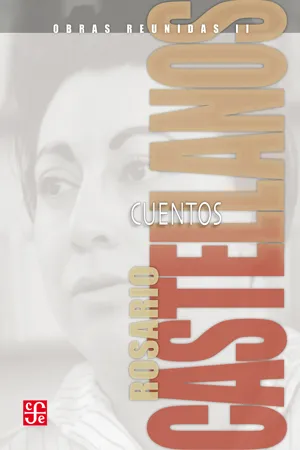
- 367 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Obras reunidas, II. Cuentos
Descripción del libro
Probablemente ningún tramo de la obra de Rosario Castellanos pinte tan claramente su evolución intelectual y formal como sus cuentos. Narradora perspicaz e inteligente, en ellos sumó la eficacia de su estilo a las preocupaciones sociales, políticas y de género que marcaron sus trabajos. En Ciudad real (1960), Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971) late entera una de las sensibilidades más agudas del siglo XX. Además del contenido completo de los tres libros de cuentos publicados por Castellanos en vida se incluyen tres relatos que nunca antes aparecieron en un volumen: "Crónica de un suceso inconfirmable", "Primera revelación" y "Tres nudos en la red".
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Colecciones literarias de escritorasCIUDAD REAL
La muerte del tigre
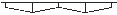
LA COMUNIDAD de los Bolometic estaba integrada por familias de un mismo linaje. Su espíritu protector, su waigel, era el tigre, cuyo nombre fueron dignos de ostentar por su bravura y por su audacia.
Después de las peregrinaciones inmemoriales (huyendo de la costa, del mar y su tentación suicida), los hombres de aquella estirpe vinieron a establecerse en la región montañosa de Chiapas, en un valle rico de prados, arboleda y aguajes. Allí la prosperidad les alzó la frente, los hizo de ánimo soberbio y rapaz. Con frecuencia los Bolometic descendían a cebarse en las posesiones de las tribus próximas.
Cuando la llegada de los blancos, de los caxlanes, el ardor belicoso de los Bolometic se lanzó a la batalla con un ímpetu que —al estrellarse contra el hierro invasor— vino a caer desmoronado. Peor que vencidos, estupefactos, los Bolometic resintieron en su propia carne el rigor de la derrota que antes jamás habían padecido. Fueron despojados, sujetos a cárcel, a esclavitud. Los que lograron huir (la ruindad de su condición les sopló al oído este proyecto, los hizo invisibles a la saña de sus perseguidores para llevarlo al cabo) buscaron refugio en las estribaciones del cerro. Allí se detuvieron a recontar lo que se había rescatado de la catástrofe. Allí iniciaron una vida precaria en la que el recuerdo de las pasadas grandezas fue esfumándose, en la que su historia se convirtió en un manso rescoldo que ninguno era capaz de avivar.
De cuando en cuando los hombres más valientes bajaban a los parajes vecinos para trocar los productos de sus cosechas, para visitar los santuarios, solicitando a las potencias superiores que cesaran de atormentar a su waigel, al tigre, que los brujos oían rugir, herido, en la espesura de los montes. Los Bolometic eran generosos para las ofrendas. Y sin embargo sus ruegos no podían ser atendidos. El tigre aún debía recibir muchas heridas más.
Porque la codicia de los caxlanes no se aplaca ni con la predación ni con los tributos. No duerme. Vela en ellos, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Y los caxlanes avanzaban, despiertos, hollando la tierra con los férreos cascos de sus caballos, derramando, en todo el alrededor, su mirada de gavilán; chasqueando nerviosamente su látigo.
Los Bolometic vieron que se aproximaba la amenaza y no corrieron, como antes, a aprestar un arma que ya no tenían el coraje de esgrimir. Se agruparon, temblorosos de miedo, a examinar su conducta, como si estuvieran a punto de comparecer ante un tribunal exigente y sin apelación. No iban a defenderse, ¿cómo? si habían olvidado el arte de guerrear y no habían aprendido el de argüir. Iban a humillarse. Pero el corazón del hombre blanco, del ladino, está hecho de una materia que no se ablanda con las súplicas. Y la clemencia luce bien como el morrión que adorna un yelmo de capitán, no como la arenilla que mancha los escritos del amanuense.
—En este papel que habla se consigna la verdad. Y la verdad es que todo este rumbo, con sus laderas buenas para sembrar trigo, con sus pinares que han de talarse para abastecimiento de leña y carbón, con sus ríos que moverán molinos, es propiedad de don Diego Mijangos y Orantes, quien probó su descendencia directa de aquel otro don Diego Mijangos, conquistador, y de los Mijangos que sobrevinieron después, encomenderos. Así es que tú, Sebastián Gómez Escopeta, y tú, Lorenzo Pérez Diezmo, y tú, Juan Domínguez Ventana, o como te llames, estás sobrando, estás usurpando un lugar que no te pertenece y es un delito que la ley persigue. Vamos, vamos, chamulas. Fuera de aquí.
Los siglos de sumisión habían deformado aquella raza. Con prontitud abatieron el rostro en un signo de acatamiento; con docilidad mostraron la espalda en la fuga. Las mujeres iban adelante, cargando los niños y los enseres más indispensables. Los ancianos, con la lentitud de sus pies, las seguían. Y atrás, para proteger la emigración, los hombres.
Jornadas duras, sin meta. Abandonando este sitio por hostil y el otro para no disputárselo a sus dueños. Escasearon los víveres y las provisiones. Aquellos en quienes más cruelmente mordía la necesidad se atrevieron al merodeo nocturno, cerca de las milpas, y aprovechaban la oscuridad para apoderarse de una mazorca en sazón, de la hoja de algunas legumbres. Pero los perros husmeaban la presencia del extraño y ladraban su delación. Los guardianes venían blandiendo un machete y suscitaban tal escándalo que el intruso, aterrorizado, escapaba. Allá iba, famélico, furtivo, con el largo pelo hirsuto y la ropa hecha jirones.
La miseria diezmó a la tribu. Mal guarecida de las intemperies, el frío le echó su vaho letal y fue amortajándola en una neblina blancuzca, espesa. Primero a los niños, que morían sin comprender por qué, con los puñezuelos bien apretados como para guardar la última brizna de calor. Morían los viejos, acurrucados junto a las cenizas del rescoldo, sin una queja. Las mujeres se escondían para morir, con un último gesto de pudor, igual que en los tiempos felices se habían escondido para dar a luz.
Éstos fueron los que quedaron atrás, los que ya no alcanzarían a ver su nueva patria. El paraje se instaló en un terraplén alto, tan alto, que partía en dos el corazón del caxlán aunque es tan duro. Batido de ráfagas enemigas; pobre; desdeñado hasta por la vegetación más rastrera y vil, la tierra mostraba la esterilidad de su entraña en grietas profundas. Y el agua, de mala índole, quedaba lejos.
Algunos robaron ovejas preñadas y las pastorearon a hurtadillas. Las mujeres armaban el telar, aguardando el primer esquileo. Otros roturaban la tierra, esta tierra indócil, avara; los demás emprendían viajes para solicitar, en los sitios consagrados a la adoración, la benevolencia divina.
Pero los años llegaban ceñudos y el hambre andaba suelta, de casa en casa, tocando a todas las puertas con su mano huesuda.
Los varones, reunidos en deliberación, decidieron partir. Las esposas renunciaron al último bocado para no entregarles vacía la red del bastimento. Y en la encrucijada donde se apartan los caminos se dijeron adiós.
Andar. Andar. Los Bolometic no descansaban en la noche. Sus antorchas se veían, viboreando entre la negrura de los cerros.
Llegaron a Ciudad Real, acezantes. Pegajosa de sudor la ropa desgarrada; las costras de lodo, secas ya de muchos días, se les iban resquebrajando lentamente, dejando al descubierto sus pantorrillas desnudas.
En Ciudad Real los hombres ya no viven según su capricho o su servidumbre a la necesidad. En el trazo de este pueblo de caxlanes predominó la inteligencia. Geométricamente se entrecruzan las calles. Las casas son de una misma estatura, de un homogéneo estilo. Algunas ostentan en sus fachadas escudos nobiliarios. Sus dueños son los descendientes de aquellos hombres aguerridos (los conquistadores, los primeros colonizadores), cuyas hazañas resuenan aún comunicando una vibración heroica a ciertos apellidos: Marín, De la Tovilla, Mazariegos.
Durante los siglos de la Colonia y los primeros lustros de la Independencia, Ciudad Real fue asiento de la gubernatura de la provincia. Detentó la opulencia y la abundancia del comercio; irradió el foco de la cultura. Pero sólo permaneció siendo la sede de una elevada jerarquía eclesiástica: el obispado.
Porque ya el esplendor de Ciudad Real pertenecía a la memoria. La ruina le comió primero las entrañas. Gente sin audacia y sin iniciativa, pagada de sus blasones, sumida en la contemplación de su pasado, soltó el bastón del poder político, abandonó las riendas de las empresas mercantiles, cerró el libro de las disciplinas intelectuales. Cercada por un estrecho anillo de comunidades indígenas, sordamente enemigas, Ciudad Real mantuvo siempre con ellas una relación presidida por la injusticia. A la rapiña sistemática correspondía un estado latente de protesta que había culminado varias veces en cruentas sublevaciones. Y cada vez Ciudad Real fue menos capaz de aplacarlas por sí misma. Pueblos vecinos —Comitán y Tuxtla, Chiapa de Corzo— vinieron en auxilio suyo. Hacia ellos emigró la riqueza, la fama, el mando. Ciudad Real no era ya más que un presuntuoso y vacío cascarón, un espantajo eficaz tan sólo para el alma de los indios, tercamente apegada al terror.
Los Bolometic atravesaron las primeras calles entre la tácita desaprobación de los transeúntes que esquivaban, con remilgados gestos, el roce con aquella ofensiva miseria.
Los indios examinaban, incomprensiva, insistente y curiosamente, el espectáculo que se ofrecía a su mirada. Las macizas construcciones de los templos los abrumaron como si estuvieran obligados a sostenerlas sobre sus lomos. La exquisitez de los ornamentos —algunas rejas de hierro, el labrado minucioso de algunas piedras— les movía el deseo de aplastarlas. Reían ante la repentina aparición de objetos cuyo uso no acertaban a suponer: abanicos, figuras de porcelana, prendas de encaje. Se extasiaban ante esa muestra que de la habilidad de su trabajo exhibe el fotógrafo: tarjetas postales en las que aparece una melancólica señorita, meditando junto a una columna truncada, mientras en el remoto horizonte muere, melancólicamente también, el sol.
¿Y a las personas? ¿Cómo veían a las personas los Bolometic? No advertían la insignificancia de estos hombrecitos, bajos, regordetes, rubicundos, bagazo de una estirpe enérgica y osada. Resplandecía únicamente ante sus ojos el rayo que, en otro tiempo, los aniquiló. Y al través de la fealdad, de la decadencia de ahora, la superstición del vencido aún vislumbraba el signo misterioso de la omnipotencia, del dios caxlán.
Las mujeres de Ciudad Real, las “coletas”, se deslizaban con su paso menudo, reticente, de paloma; con los ojos bajos, las mejillas arreboladas por la ruda caricia del cierzo. El luto, el silencio, iban con ellas. Y cuando hablaban, hablaban con esa voz de musgo que adormece a los recién nacidos, que consuela a los enfermos, que ayuda a los moribundos....
Índice
- Portada
- Índice
- Presentación
- CIUDAD REAL
- LOS CONVIDADOS DE AGOSTO
- ÁLBUM DE FAMILIA
- OTROS TEXTOS
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Obras reunidas, II. Cuentos de Rosario Castellanos en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Colecciones literarias de escritoras. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.