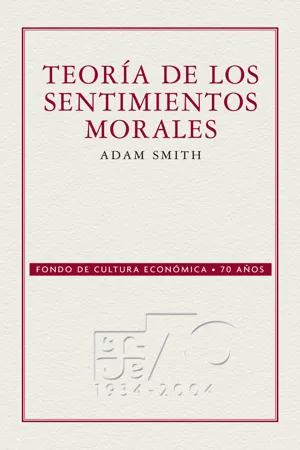
eBook - ePub
Teoría de los sentimientos morales
Adam Smith
This is a test
Compartir libro
- 133 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Teoría de los sentimientos morales
Adam Smith
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Adam Smith publicó el presente ensayo en 1759, preocupado por las cuestiones éticas y morales que tarde o temprano repercuten en la vida económica de los individuos transformando su total existencia.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Teoría de los sentimientos morales un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Filosofía y Ética y filosofía moral. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
FilosofíaCategoría
Ética y filosofía moralParte I
De la propiedad de la acción
Sección I. Del sentido de propiedad
Capítulo I
De la simpatía
Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vívido. El que con frecuencia el dolor ajeno nos haga padecer, es un hecho demasiado obvio que no requiere comprobación; porque este sentimiento, al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana, en modo alguno se limita a los virtuosos y humanos, aunque posiblemente sean éstos los que lo experimenten con la más exquisita sensibilidad. El mayor malhechor, el más endurecido transgresor de las leyes de la sociedad, no carece del todo de ese sentimiento.
Como no tenemos la experiencia inmediata de lo que otros hombres sienten, solamente nos es posible hacernos cargo del modo en que están afectados, concibiendo lo que nosotros sentiríamos en una situación semejante. Aunque sea nuestro hermano el que esté en el potro, mientras nosotros en persona la pasamos sin pena, nuestros sentidos jamás podrán instruirnos sobre lo que él sufre. Nunca nos llevan, ni pueden, más allá de nuestra propia persona, y sólo por medio de la imaginación nos es posible concebir cuáles sean sus sensaciones. Ni, tampoco, puede esta facultad auxiliarnos en ese sentido de otro modo que no sea representándonos las propias sensaciones si nos encontrásemos en su lugar. Nuestra imaginación tan sólo reproduce las impresiones de nuestros propios sentidos, no las ajenas. Por medio de la imaginación, nos ponemos en el lugar del otro, concebimos estar sufriendo los mismos tormentos, entramos, como quien dice, en su cuerpo, y, en cierta medida, nos convertimos en una misma persona, de allí nos formamos una idea de sus sensaciones, y aun sentimos algo que, si bien en menor grado, no es del todo desemejante a ellas. Su angustia incorporada así en nosotros, adoptada y hecha nuestra, comienza por fin a afectarnos, y entonces temblamos y nos estremecemos con sólo pensar en lo que está sintiendo. Porque, así como estar sufriendo un dolor o una pena cualquiera provoca la más excesiva desazón, del mismo modo concebir o imaginar que estamos en el caso, provoca en cierto grado la misma emoción, proporcionada a la vivacidad u opacidad con que lo hemos imaginado.
Que tal sea el origen de nuestra condolencia (fellow feeling), por la desventura ajena; que el ponerse imaginativamente en el lugar del paciente sea la manera en que llegamos a concebir, o bien a resultar afectados, por lo que él siente, podría demostrarse con múltiples observaciones obvias, si no fuera porque creemos que es algo de suyo suficientemente evidente. Cuando vemos que un espadazo está a punto de caer sobre la pierna o brazo de otra persona, instintivamente encogemos y retiramos nuestra pierna o brazo; y cuando se descarga el golpe, lo sentimos hasta cierto punto, y también a nosotros nos lastima. La gentuza, al contemplar al cirquero en la cuerda floja, instintivamente encoge y retuerce y balancea su propio cuerpo, a la manera que lo hace el cirquero y tal como cree que debería hacer si se encontrase en su lugar.
Las personas sensibles y de débil constitución se quejan de que, al contemplar las llagas y úlceras que exhiben los mendigos en las calles, con facilidad sienten una comezón o inquietud en los lugares correspondientes de su propio cuerpo. El horror que conciben a la vista de la miseria de esos desgraciados, afecta más que en otro lugar esas partes de su cuerpo, porque ese horror se origina al concebir lo que ellos sufrirían si realmente fuesen los infelices que contemplan y si esas partes de su cuerpo estuviesen en realidad aquejadas del mismo desdichado padecimiento. Dada su frágil naturaleza, basta la fuerza de esta concepción para que se produzca esa comezón o inquietud de que se quejan. Los hombres de la más robusta complexión advierten que, al ver ojos enfermos o irritados, con frecuencia sienten una muy perceptible irritación en los propios, que obedecen a la misma razón, pues aun en los hombres más vigorosos ese órgano es más delicado que cualquier otra parte del cuerpo del hombre más endeble.
Mas no son sólo estas circunstancias, incitadoras al dolor y al sufrimiento, las que provocan nuestra condolencia. Cualquiera que sea la pasión que proceda de un objeto, en la persona primariamente inquieta, brota una emoción análoga en el pecho de todo atento espectador con sólo pensar en la situación de aquéllas. Nuestro regocijo por la salvación de los héroes que nos interesan en las tragedias o novelas, es tan sincero, como nuestra aflicción por su dolor, y nuestra condolencia por su desventura no es menos cierta que la complacencia por su felicidad. Nos aunamos en su reconocimiento hacia aquellos amigos leales que no los desampararon en sus tribulaciones; y de buena gana los acompañamos en el resentimiento contra aquellos traidores pérfidos que los agraviaron, los abandonaron o engañaron. En todas las pasiones de que el alma humana es susceptible, las emociones del espectador corresponden siempre a lo que, haciendo suyo el caso, se imagina serían los afectos del que las sufre.
La lástima y la compasión son términos que con propiedad denotan nuestra condolencia por el sufrimiento ajeno. La simpatía, si bien su aceptación fue, quizá, primitivamente la misma, puede ahora, no obstante, con harta impropiedad, utilizarse para significar nuestro común interés por toda pasión cualquiera que sea.
En ocasiones, la simpatía parecerá que surge de la simple percepción de alguna emoción en otra persona. Las pasiones, en ciertos casos, parecerán trasfundidas de un hombre a otro, instantáneamente, y con prioridad a todo conocimiento de lo que las estimuló en la persona primariamente inquietada. La aflicción y el regocijo, por ejemplo, cuando se expresan manifiestamente en la apariencia y gestos de alguien, al punto afectan en cierto grado al espectador con una parecida dolorosa o agradable emoción. Un rostro risueño es, para todo el que lo ve, motivo de alegría; en tanto que un semblante triste, sólo lo es de melancolía.
Esto, no obstante, no tiene validez universal, o respecto a todas las pasiones. Hay algunas pasiones cuya expresión no excita ninguna clase de simpatía, sino que, antes de enterarnos de qué las ocasiona, más bien sirven para provocar en nosotros aversión hacia ellas. La conducta violenta de un hombre encolerizado más bien propende a exasperarnos en su contra que contra sus enemigos. Pues como desconocemos los motivos que lo han provocado, nos es imposible ponernos en su caso ni concebir nada semejante a las pasiones que esos motivos excitan. Pero claramente vemos cuál es la situación de aquellos con quien está enojado, y el grado de violencia a que están expuestos de parte de tan enfurecido adversario. Propendemos, pues, a simpatizar con sus temores o resentimientos e inmediatamente estamos dispuestos a hacer causa común en contra de ese hombre de quien por lo visto esperan tanto peligro.
Si bastan las simples apariencias de la aflicción y el regocijo para inspirar en nosotros, hasta cierto punto, emociones iguales, es porque nos sugieren la idea general de alguna buena voluntad o mala ventura que ha acaecido a la persona en quien las percibimos, y tratándose de estas pasiones, esto es suficiente para que influya un poco en nosotros. Los efectos de la aflicción y del regocijo se agotan en la persona que experimenta esas emociones, cuyas manifestaciones no nos sugieren, como en el caso del resentimiento, la idea de otra persona por quien estemos ansiosos y cuyos intereses sean opuestos a los suyos. La idea general de la buena o mala ventura origina, por lo tanto, cierta ansiedad por la persona que sea objeto de ella; pero la idea general de la provocación no excita simpatía por la ira de quien ha sido provocado. Tal parece que la naturaleza nos enseña a ser más renuentes en abrazar esta pasión y, hasta que no estemos instruidos en sus motivos, a estar dispuestos más bien a hacer causa común en su contra.
Aun nuestra simpatía con la aflicción y regocijo ajenos, antes de estar avisados de sus motivos, es siempre en extremo imperfecta. Las lamentaciones que nada expresan, salvo la angustia del paciente, más bien originan curiosidad por inquirir cuál sea su situación, junto con cierta propensión a simpatizar con él, que no una verdadera simpatía que sea bien perceptible. Lo primero que preguntamos es: ¿Qué os ha acontecido?, y hasta que obtengamos la respuesta nuestra condolencia será de poca entidad, a pesar de la inquietud que sintamos por una vaga impresión de su desventura y aún más por la tortura de las conjeturas que sobre el particular nos hagamos.
En consecuencia, la simpatía no surge tanto de contemplar a la pasión, como de la situación que mueve a ésta. En ocasiones sentimos por otro una pasión de la que él mismo parece totalmente incapaz, porque, al ponernos en su lugar, esa pasión que brota en nuestro pecho se origina en la imaginación, aun cuando en la realidad no acontezca lo mismo en el suyo. Nos sonrojamos a causa de la desfachatez y grosería de otro, aunque él no dé muestras ni siquiera de sospechar la incorrección de su conducta, porque no podemos menos que sentir la vergüenza que nos embargaría caso de habernos comportado de manera tan indigna.
De todas las calamidades a que la condición moral expone al género humano, la pérdida de la razón se presenta con mucho como la más terrible, hasta para quienes sólo poseen un mínimo de humanidad, y contemplan ese último grado de la humana desdicha con más profunda conmiseración que cualquier otro. Pero el infeliz que la padece, ríe y canta quizá, y es del todo insensible a su propia miseria. La angustia que la humanidad siente, por lo tanto, en presencia de semejante espectáculo, no puede ser el reflejo de un sentimiento del paciente. La compasión en el espectador deberá necesariamente, y del todo, surgir de la consideración de lo que él en persona sentiría viéndose reducido a la misma triste situación si, lo que quizá sea imposible, al mismo tiempo pudiera juzgarla con su actual razón y discernimiento.
¿Qué tormentos son los de una madre cuando escucha los gemidos de su hijo que en la agonía de la enfermedad no puede expresar lo que siente? En su idea de lo que está sufriendo, añade, a la verdadera impotencia, su propia conciencia de ese desamparo, y sus propios terrores a las ignoradas consecuencias de la perturbación; y de todo esto forma, para su propio dolor, la imagen más perfecta de la desdicha y congoja. El niño, sin embargo, solamente siente la inquietud del momento, que nunca puede ser excesiva. Por lo que al futuro se refiere, está perfectamente a salvo, y en su inconsciencia y falta de previsión cuenta con un antídoto contra el temor y la ansiedad, los grandes atormentadores del pecho humano, de los que en vano la razón y la filosofía intentarán defenderlo cuando llegue a ser un hombre.
Simpatizamos hasta con los muertos, y haciendo caso omiso de lo que realmente es importante en su situación —ese temeroso porvenir que les espera—, principalmente nos afectan aquellas circunstancias que impresionan nuestros sentidos, pero que en nada pueden influir en su felicidad. Es dura condición, pensamos, el estar privado de la luz del sol; permanecer incomunicado de la vida y el trato; yacer en la fría sepultura, presa de la corrupción y de los reptiles de la tierra; ya no ocupar el pensamiento de los vivos, sino ser borrado en poco tiempo de los afectos y casi de la memoria de los más caros amigos y parientes. En verdad, así nos lo imaginamos, nunca podremos sentir lo suficiente por quienes han padecido una tan espantosa calamidad. Parece que el tributo de nuestra condolencia se les debe doblemente, ahora que están en peligro de ser olvidados por todos, y por los fútiles honores que rendimos a su memoria, procuramos, para nuestra propia desdicha, mantener despierto artificialmente nuestro melancólico recuerdo de su desventura. Que nuestra simpatía sea importante para consolarlos, parece agravar esta calamitosa situación, y pensar que todos nuestros esfuerzos son vanos y que aquello que alivia todas las otras desdichas —el remordimiento, el amor y las lamentaciones de los amigos—, no pueden confortarlos, sólo sirve para exasperar nuestro sentido de su desgracia. Sin embargo, la felicidad de los muertos, con toda seguridad, en nada resulta afectada por estas circunstancias; ni el pensamiento de tales cosas puede perturbar la profunda tranquilidad de su reposo. La idea de esa monótona e interminable melancolía que la imaginación, naturalmente, atribuye a su condición, tiene su origen en que asociamos al cambio que les ha sobrevenido nuestra conciencia de ese cambio; en que nos colocamos en su lugar, y en que alojamos, si se me permite la expresión, nuestras almas vivientes en sus cuerpos inanimados, de donde concebimos lo que serían nuestras emociones estando en su caso. Es a causa de este engaño de la imaginación por lo que la previsión de nuestra muerte nos resulta tan temerosa y por lo que la sola idea de esas circunstancias, que sin duda no pueden causarnos dolor, nos hacen desdichados mientras vivamos. De esto surge uno de los más importantes principios de la naturaleza humana, el pavor a la muerte, gran veneno de la felicidad, pero gran freno de la humana injusticia, que, a la vez que aflige y mortifica al individuo, defiende y protege a la sociedad.
Capítulo II
Del placer de la simpatía mutua
Mas sea cual fuere la causa de la simpatía, o como quiera que se provoque, nada haya que nos agrade más que advertir en el prójimo sentimientos altruistas para todas las emociones que se albergan en nuestro pecho, y nada nos subleva tanto como presenciar lo contrario. Quienes se complacen en derivar todos nuestros sentimientos de algunas sutilezas del amor propio, piensan que no se extravían cuando dan razón, según su propia doctrina, tanto de aquel placer como de este dolor. El hombre, dicen, consciente de su propia flaqueza y de la necesidad en que está respecto a la ayuda de los demás, se regocija en cuanto advierte que los otros hacen suyas sus propias pasiones, porque así se confirma en esa ayuda; pero se aflige en cuanto advierte lo contrario, porque ve afirmada su oposición. Empero, tanto el agrado como el dolor son sentidos tan instantáneamente —y con frecuencia con motivos harto frívolos—, que parece evidente que ni el uno ni el otro pueden derivarse de ninguna clase de consideraciones egoístas de ese tipo. Un hombre se siente mortificado cuando, después de haberse esforzado por divertir a la reunión, advierte que nadie, salvo él, celebra sus bromas. Por lo contrario, la alegría de la reunión le es altamente satisfactoria, y estima esta reciprocidad de sentimientos como el más caluroso aplauso.
Tampoco parece que su placer obedezca del todo a la vivacidad con que su alegría se ve aumentada por la simpatía de los otros, ni su dolor a la desilusión que experimenta al faltarle ese placer; aunque lo uno como lo otro, sin duda, cuentan en alguna medida. Cuando hemos releído un libro o poema tantas veces que ya no nos entretiene, aún puede divertirnos su lectura en compañía de otro. Para éste tiene toda la gracia de lo novedoso; participamos de la sorpresa y admiración que naturalmente experimenta, pero que, por nuestra parte, somos ya incapaces de sentir. Apreciamos las ideas que van apareciendo, más bien al modo como a él se le presentan y no como nosotros las vemos, y nos divertimos por simpatía con su entretenimiento, que de esa manera alienta el nuestro. Por lo contrario, habría de incomodarnos si no le divirtiese, y ya no nos resultaría agradable la lectura. Se trata de un caso semejante. La alegría de la reunión, sin duda, aviva nuestra alegría, y sin duda, también, su silencio nos desilusiona. Mas si es cierto que esto contribuye, tanto al placer que por una parte derivamos, como al dolor que por la otra experimentamos, de ninguna manera se trata de la única causa de uno y otro; y la reciprocidad de los sentimientos ajenos con los nuestros parece ser causa de placer, y su ausencia causa de dolor, que no puede explicarse de este modo. La simpatía que mis amigos manifiestan por mi alegría ciertamente me proporciona placer al avivar esa alegría; pero la que manifiestan por mi dolor no me podría consolar si sólo sirviese para avivarlo. Sin embargo, la simpatía aviva la alegría y alivia el dolor. Aviva la alegría dando nuevo motivo de satisfacción, y alivia el dolor insinuando al corazón la casi única sensación agradable que de momento es capaz de albergar.
Es de advertirse, en efecto, que estamos más deseosos de comunicar a nuestros amigos las pasiones desagradables que las agradables; que de su simpatía obtenemos mayor satisfacción en el primer caso, y que en éste su ausencia nos escandaliza más que en aquél.
¿De qué modo sienten alivio los desventurados cuando han encontrado una persona a quien pueden comunicar la causa de su pena? Parece que sobre la simpatía de ésta descargan parte de sus desdichas; y no sin razón se dice que las comparte con ellos. No sólo siente una aflicción semejante a la que ellos sienten, sino que, como si hubiese absorbido una parte de la pena, lo que él experimenta parece que alivia el peso de lo que ellos sienten. Sin embargo, por el hecho de referir sus infortunios, renuevan en cierta medida su dolor. Despiertan en su memoria el recuerdo de aquellas circunstancias que motivan su aflicción. De consiguiente, sus lágrimas corren más abundantes que antes, y con facilidad se abandonan a los excesos del dolor. Mas, en todo esto, encuentran gusto, y, con toda evidencia, sienten sensible alivio, porque la dulzura de su simpatía compensa con liberalidad la amargura de ese dolor que, para provocar la simpatía, así avivaron y renovaron. Por lo contrario, el insulto más cruel con que puede ofenderse a los infortunados, es hacer poca cuenta de sus calamidades. Aparentar indiferencia ante la alegría de nuestros compañeros, no es sino falta de cortesía; pero no mostrar un semblante serio cuando nos relatan sus aflicciones, es verdadera y crasa inhumanidad.
El amor es agradable pasión; el resentimiento, desagradable; y, en ocasiones, no estamos tan deseosos de que nuestros amigos acepten nuestras amistades como de que participen de nuestros resentimientos. Podemos perdonarles el que muestren poco interés por los favores que hemos recibido; pero nos impacientamos si permanecen indiferentes a las injurias de que hayamos sido víctimas; ni es nuestro enojo con ellos tan grande por no congratularse con nosotros, como por no simpatizar con nuestro resentimiento. Les es fácil evitar ser amigos de nuestros amigos, pero difícilmente pueden evitar ser enemigos de quienes con nosotros están distanciados. Raramente nos resentimos por su enemistad con los primeros, si bien con tal pretexto algunas veces simulamos disgusto; pero nos peleamos en serio con ellos, si viven en buena amistad con los últimos. Las pasiones agradables del amor y de la alegría son susceptibles de satisfacer y sustentan el corazón sin necesidad de un placer adicional. Las amargas y dolorosas emociones del dolor y del resentimiento requieren con más vehemencia ...