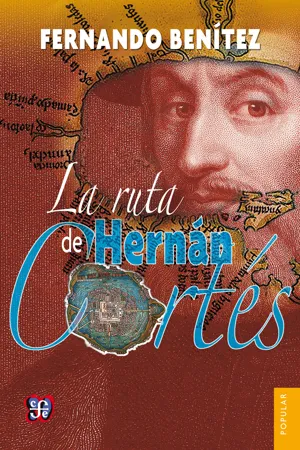
- 307 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La ruta de Hernán Cortés
Descripción del libro
Fernando Benítez reconstruye en forma de crónica el camino que siguió el conquistador desde su desembarco en las playas de Veracruz hasta su entrada a la gran Tenochtitlan. El resultado es una sugestiva lección de historia y geografía que culmina en una simbiosis afortunada entre lo viejo y lo nuevo.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a La ruta de Hernán Cortés de Fernando Benítez en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Historia y Historia mexicana. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoriaCategoría
Historia mexicana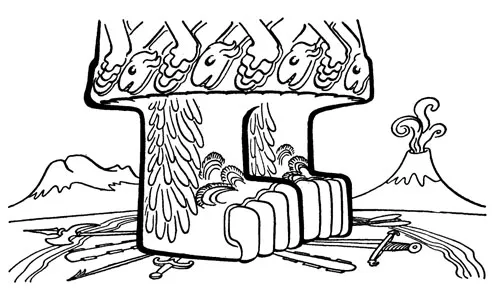
X. TENOCHTITLÁN, PIEDRA SOBRE AGUA
EN LOS últimos días de octubre, los españoles abandonaron Cholula. Frente a ellos, como la última barrera, se alza la falda azul que une a los dos volcanes. Detrás de esa cortina, tendido entre las cimas resplandecientes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se abre el mundo fascinador de México.
Han cesado las lluvias desde el mes anterior, y los campesinos recogen las mazorcas, medio ocultos entre las altas y secas cañas de maíz. Un tono de oro viejo tamiza el valle. En el cielo navegan majestuosas y pesadas nubes de mármol.
Los españoles no advierten la increíble fascinación de los volcanes. Bernal resume sus impresiones del escalo diciendo: “Y subiendo a lo más alto, comenzó a nevar y se cuajó de nieve la tierra y caminamos la sierra abajo y fuimos a dormir a unas caserías que eran como a manera de aposentos y mesones, donde posaban indios mercaderes, y tuvimos bien de cenar y gran frío”. Cortés es más explícito: “a ocho leguas de esta ciudad Churultecal están dos sierras muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto tienen tanta nieve que otra cosa de lo alto de ellas se parece; y de la una, que es la más alta, sale muchas veces, así de día como de noche, tan grande bulto de humo como una gran casa, y sube encima de la sierra hasta las nubes, tan derecho como una vira; que, según parece, es tanta la fuerza con que sale que aunque arriba en la sierra anda siempre muy recio viento, no lo puede torcer; y porque yo siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra poder hacer a vuestra alteza muy particular relación, quise desta, que me pareció algo maravillosa, saber el secreto, y envié diez de mis compañeros, tales cuales para semejante negocio eran necesarios, y con algunos naturales de la tierra que los guiasen y les encomendé mucho procurasen subir la dicha sierra y saber el secreto del gran humo de dónde y cómo salía”.
Bernal considera los volcanes como una manifestación hostil de la naturaleza. A Cortés le interesa, sobre todo, arrancarle su secreto al monstruo, saber de dónde brota aquel humo que no logra torcer el viento y explicarse la incomprensible presencia de la nieve en una latitud que, según sus cálculos, debía coincidir con el paralelo de la isla Española.
Los enviados, al mando de Diego de Ordás, no pueden alcanzar el cráter. El intenso frío, los torbellinos de nieve y el estrépito de la erupción “que salía con tanto ímpetu y ruido, que parecía que toda la sierra se caía abajo”, los obligan a retroceder, pero no vuelven con las manos vacías, sino con un buen puñado de carámbanos y trozos de hielo. Ya no hay duda. Es nieve —la primera que se tocaba en el Nuevo Mundo— la que brilla en las altas montañas del Anáhuac.
Durante los días de su estancia en Cholula, los españoles han tenido tiempo de familiarizarse con los colosos. El Popocatépetl —monte que humea— se levanta al ras de la tierra, en una línea azul, de firme trazo, que compone el triángulo casi perfecto de su figura, para unirse con la silueta de la mujer dormida bajo el blanco sudario de la nieve. No es la forma aislada del Pico de Orizaba visto desde el mar. Aquí la Naturaleza ha gestado dos formas —una clásica y otra barroca— y las ha unido en un conjunto de armoniosos contrastes, inolvidables.
En Cholula, la atención se fija en los volcanes, borrándose toda otra motivación del paisaje. Son el calendario del campesino, su reloj puntual, su barómetro y casi su único espectáculo. A la hora del alba, cuando aún brillan las estrellas y el valle permanece hundido en la noche, las sombras de los volcanes van iluminándose hasta cobrar un tinte rosa de una magia y de una pureza novedosa y arcangélicas.
A medida que el día avanza, la luz, semejante a un escultor, va acusando detalles. A mediodía, es posible advertir los densos bosques de la falda, la ceniza que recorta la nieve y las rocas desgarradas que forman la cabeza gigantesca de la mujer dormida.
Por la tarde, estas figuras milenarias, sin las cuales no podría concebirse siquiera el paisaje mexicano, descomponen la luz vespertina, convirtiéndola en una melodía aquietadora. Sus rasgos se diluyen en manchas violeta y en luces escarlata y, mientras la noche se adueña de las cosas, por mucho tiempo, la nieve de las cimas sigue flotando como una nube de plata en el cielo tembloroso de estrellas.
Los indios concibieron al Popocatépetl como el monte doloroso que arde en perpetua pena cerca de su amada yacente. No es el amor sorprendido en un apasionado arrebato, sino el amor expresado en símbolos grandiosos. Nunca la tierra ha creado nada más conmovedor que estas figuras colosales. Ellas representan el dolor varonil y el amor perdido en un volcán que arde siempre, y en una mujer muerta, especie de Beatriz espectral, que parece nacida, no de la tierra, sino de los sueños y del ambicioso corazón de los hombres. Es el último ascenso de los españoles y la etapa más emocionante de la ruta. La primera jornada los sorprende en Calpa, pueblecillo de la jurisdicción de Huejotzingo, perdido en las estribaciones de la serranía. Las cimas de los volcanes han desaparecido en el oleaje de granito, y el pequeño ejército avanza oculto por las copas de los pinos y de los abetos. Se respira trabajosamente el aire delgado de las alturas, y el helado viento enrojece las mejillas. Los indios de la isla de Cuba van quedándose en los senderos imperceptibles del bosque, muertos de frío y de fatiga.
A mediodía, los españoles llegan a la parte más alta de la falda que une a los dos volcanes. Mientras la cercanía ha descompuesto la figura de estas eminencias, las líneas de la Malinche y las distantes del Pico han logrado restablecer su equilibrio. Ya no se ven caseríos y pormenores del valle de Cholula. Sobre su profundidad marina y sobre las nubes, el cono de nieve del Citlaltépetl se dibuja con precisión, recostando su cabeza en el dorado cielo del trópico. Adelante golpean las olas en la playa de Veracruz; un poco más lejos está Cuba y Diego Velázquez y, más allá, en un punto invisible y remotísimo, España, sus pobres casas y sus padres que esperan volver a verlos un día cargados con el oro de las Indias. Y del lado opuesto, invisible en la niebla, la misteriosa Tenochtitlán, la Cíbola y el nuevo Cipango con que soñara el almirante de la Mar Oceana. El viento que sopla en las alturas los aturde con sus historias. El que menos, ya se siente conde, dueño de castillos, de encomiendas, de cotos de caza y de cofres llenos de doblones, de piedras preciosas y de collares de perlas.
Nadie se atreve a romper el silencio maravilloso que allí reina. Están en otro mundo que no guarda relación con las ambiciones y los deseos que los animan. Un mundo de grandiosa soledad, viejísimo y tan nuevo, que parece recién nacido, donde las líneas son increíblemente puras y los colores restallan en el aire con una fuerza nunca vista.
A los lados de la vereda trazada en los pastos amarillentos, se yerguen, de un golpe, con un vigor increíble, las dos cimas: la del Popocatépetl, cubierta de brutales cicatrices sobre un zócalo de arena calcinada, ondulada suavemente en colinas, y la del Iztaccíhuatl, en planos rotos y atrabiliarios. El pecho de la mujer dormida se ha transformado en un ventisquero: su cabeza, en una montaña helada y grotesca; sus pies, en un acantilado cortado a pico sobre el abismo. La nieve ya se toca con las manos. Arde en el cielo azul y parece quemar su blanco resplandor. La soledad es algo que no puede expresarse con palabras. Es la soledad que debe reinar en lo intemporal, en lo eterno.
En Tláhuac, yendo camino de Ixtapalapa, descubren Tenochtitlán los españoles. Dice Bernal: “Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua… nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas del libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños…”
Es ésta la primera impresión, la imborrable. El veterano que se ha lanzado a la búsqueda del tiempo perdido, recuerda cincuenta años después, en su modesta casa de Guatemala, la imagen de la ciudad reflejándose en sus lagos. Los templos, los palacios, el pardo caserío, han surgido nuevamente de las aguas. El antiguo soldado no traza esta vez el cuadro de Tenochtitlán con tres o cuatro certeros brochazos realistas, según ha sido su costumbre en Cempoala, Tlaxcala o Cholula. Bernal, ahora, apunta una sugerencia rara en él: el sueño y Amadís de Gaula. Es decir, dos sueños.
Si en aquel tiempo el cura y el bachiller Sansón Carrasco hubieran realizado un escrutinio por las casas españolas tendrían que haber encendido hogueras en todos los corrales, pues en ninguna faltaban los libros de caballería. Las preferencias estaban —¿hay que decirlo?— por Amadís de Gaula, ese modelo ideal del buen caballero —especie de Superman de la Edad Media— que con Marco Polo y Cristóbal Colón comparte la responsabilidad de haber lanzado a la aventura de las Indias a millares de jóvenes españoles.
En la sangre llevan al hermoso guerrero cubierto con su negra armadura. El soldado que no ha leído el Amadís, lo ha oído leer o conoce sus aventuras por haberlas escuchado en las noches del vivac. No se sabe dónde empieza la realidad y dónde termina el sueño. ¿Lo han leído, lo han soñado o lo han vivido? Lo mismo da. Su imaginación, como la de don Quijote un siglo más tarde, está llena de castillos, de florestas, de combates magníficos, de romances y de mágicos filtros.
No pueden dar crédito a sus ojos, y los soldados se preguntan “si era entre sueños”. Presente o lejana en el recuerdo, Tenochtitlán es un sueño.
“Viajero, has llegado a la región más transparente del aire” —advierte Alfonso Reyes—. Los montes que circundan el valle se reflejan en el agua, matizándola de azules y verdes profundos. Sobre ese fondo de musicales tonos, la nieve del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl y, más abajo, en un extremo, para establecer el debido contraste, se yerguen los conos truncos de los volcanes abortados que forman la sierra sagrada de Santa Catarina.
En el centro del lago el espejismo de Tenochtitlán. Dominando el caserío y las manchas oscuras de los huertos, las severas y finas pirámides con las altas techumbres de sus adoratorios; como a través de un cristal se advierten las masas rectangulares de los palacios, las plazas y los canales, todo contagiado de azul, de agua intrusa y de cielo que reina soberano y en dondequiera se refleja.
Ixtapalapa, donde pasa la noche Cortés, tendría de doce a quince mil almas. Una parte de ella estaba en tierra firme, a la orilla del lago, y otra en el agua. Cortés, hablando de las casas en que los alojaron, escribe: “que son tan buenas como las mejores de España, digo, de grandes y bien labradas, así de obra de cantería como de carpintería y suelos y complimientos para todo género de servicio de casa, excepto mazonerías y otras cosas ricas que en España usan, aquí no las tienen”.
El huerto, de acuerdo con la costumbre de los señores, carece de árboles frutales y hortalizas. En cambio abundan las flores, los arbustos fragantes y las yerbas olorosas. Del lago pueden entrar directamente las canoas a los jardines sin que sus tripulantes tengan necesidad de tocar tierra. No faltan grandes albercas de “muy gentil cantería”, abastecidas con toda clase de peces de agua dulce y con tantas aves acuáticas que “muchas veces casi cubren el agua”. “Ahora —se lamenta Bernal— todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa.”
A la mañana siguiente, el ejército sale de Ixtapalapa por la recta calzada que conduce a través del lago hasta el mismo corazón de Tenochtitlán.
Es un gran día, tanto para los aztecas como para los españoles. Los caballos relucen de limpios. Brillan las armaduras y las espadas al claro sol de noviembre. Cortés y sus capitanes se han ataviado con sus mejores galas. Aún es temprano. Coyoacán, Churubusco y Mexicalcingo aparecen veladas en la cercanía, y la niebla matutina se arrastra, deshaciéndose perezosa a flor de agua.
El ejército ha conservado cierto orden en la marcha, pero antes de llegar al fuerte de Xólotl que domina el cruce de la calzada, soldados y caballos se ven envueltos por una muchedumbre. Estas grandes calzadas cortadas de trecho en trecho por puentes levadizos, desempeñan la doble función de calles y de caminos reales. Son las vías de abastecimiento principal y el paseo obligado en una ciudad que carece de abundantes espacios abiertos. Por ello, a medida que los teules avanzan, el tránsito va ofreciendo obstáculos insuperables. Los batallones de soldados y los mercaderes que salen a remotas expediciones, los esclavos cargados con vigas y petates, al alfarero que lleva a las espaldas sus pintadas ollas de barro, el cazador con su caza y el agricultor con sus verduras, se revuelven y chocan en el estrecho espacio de la calzada.
El sol calienta de firme, desvaneciendo los últimos jirones flotantes de niebla. El lago, cubierto de canoas es un puro reflejo. Llegan las barcas cargadas al borde de la calzada, y los tripulantes se alzan de puntillas a riesgo de volcarlas, tratando de mirar, lo más cerca que sea posible, las blancas carnes de los teules, sus extrañas armas y los caballos bañados en sudor que, con los cuellos arqueados y tascando el freno, hienden lentamente al apretado muro del gentío.
A pesar de la multitud, en esta ciudad no se escucha el ruido habitual de las ciudades europeas. La vida de Tenochtitlán es una vida casi de insecto. No existen carretas ni coches. No hay bestias de carga ni otras cabalgaduras que las de los españoles. Tampoco se escuchan las exclamaciones y los gritos característicos en la existencia urbana de España. Los indios apenas hablan, se mueven noble y despaciosamente, porque nadie tiene prisa.
La pareja extensión del lago va poblándose de huertos flotantes. Son las chinampas, las pequeñas islillas cultivadas con un arte chino, hechas de barro, que pueden navegar empujadas por las pértigas con sus hortalizas y sus cabañas encima. A otras las han hecho anclarse en el fondo del lago las raíces y forman todas un campo de labor surcado por canales donde se abren inesperadas plazoletas de agua, henchidas de lirios y de nenúfares amarillos y violetas.
En el fuerte de Xólotl, los señores de Tezcoco, Ixtapalapa y Tacuba se adelantan a recibir a Moctezuma mientras los españoles siguen avanzando despacio hasta que al trasponer un puentecillo la agitación de la multitud les anuncia la presencia del emperador.
Moctezuma ha dejado sus andas y avanza sostenido del brazo por dos señores, exceso de cortesía que lo hace parecer como inválido. Un palio adornado con plumas de quetzal, bordado de oro y piedras preciosas, lo cubre. Delante de él marcha un grupo de nobles, barriendo el suelo y tendiendo a su paso mantas de fino tejido. Moctezuma lleva la corona de oro y las orejeras de jade propias de su rango, una preciosa capa de plumas, y sus sandalias de oro están incrustadas de piedras preciosas.
Se apea del caballo Cortés y, a través de sus intérpretes, entre reverencias y nubes de incienso, se cruzan las palabras de bienvenida. Cortés, que no descuida el menor detalle, saca del jubón de terciopelo negro un collar de piedras margaritas, sujetas a un cordón de oro perfumado con almizcle, se lo echa al cuello del emperador, sonriendo y trata de abrazarlo, pero los señores que lo conducen lo impiden tomándole los brazos. Tocar al monarca es considerado por la etiqueta de la Corte como un grave desacato a la majestad real.
El encuentro no debe prolongarse. Moctezuma ordena a los señores de Tezcoco y Coyoacán que acompañen a Cortés hasta el alojamiento que se le ha preparado, y él se despide de sus huéspedes, volviéndose a la ciudad. Con él regresan los nobles de su séquito, fijos los ojos en tierra, en largas filas ordenadas a los bordes de la calzada. Por mucho tiempo quedan temblando en el aire las plumas de quetzal de su palio. El pueblo se ha postrado al paso de su señor y nadie se atreve a romper el silencio. Todos se han quedado petrificados.
La partida de Moctezuma permite a los españoles avanzar con desahogo. Han traspuesto el verdor de las chinampas y comienzan a flanquear la calzada, las primeras casas de adobes encalados, de rojo tezontle o de piedra labrada. Por el vano de las puertas se ve el patio cuadrangular y la mancha oscura del jardín. Los numerosos templos que parecen jinetes entre las apretadas hileras de casas, dan a la ciudad un carácter muy peculiar. Esa vida pegada al suelo, ese trajín entomológico de hormigas atareadas y de insectos irisados que pulula en el agua y en la tierra, de pronto levanta el vuelo y quiebra la línea horizontal de la ciudad con una muchedumbre de audaces pirámides flanqueadas por dobles escalinatas, en cuyas cimas se yerguen los dos adoratorios gemelos.
“Es cosa de notar —dice Bernal— que ahora que lo estoy escribiendo se me representa todo delante de mis ojos como si ayer fuera como esto pasó.” ¿Qué recuerda tan vivamente el cronista? Las cabezas que coronan las azoteas, los incontables cuerpos que tapizan las terrazas y escalinatas de los templos, las mujeres y los muchachos que se agolpan en las calles y desbordan las canoas y las plazas.
Aturdidos y deslumbrados, rota la voluntad y dejándose llevar por la multitud, llegan los españoles a su alojamiento. Es éste el palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma, enorme construcción que sirve de museo personal y de monumento erigido a la memoria del difunto monarca. Ahí se guardan, intocados, en una “recámara muy secreta”, las piezas de oro y los objetos preciosos dejados por Axayácatl.
Moctezuma los está esperando. Apenas entra Cortés, le pone él mismo un collar de conchas, de cada una de las cuales cuelgan ocho camarones de oro, y tomándolo de la...
Índice
- Portada
- I. En el principio era el mito
- II. Colón y el fracaso de su descubrimiento
- III. El descubrimiento de México
- IV. Cortés cobra su herencia
- V. Veracruz, la puerta estrecha de México
- VI. Cempoala, clave de la Conquista
- VII. La escalera de México
- VIII. Tlaxcala, o del Altiplano
- IX. Cholula, la ciudad santa de Anáhuac
- X. Tenochtitlán, piedra sobre agua
- XI. México: la tela de Penélope
- Índice