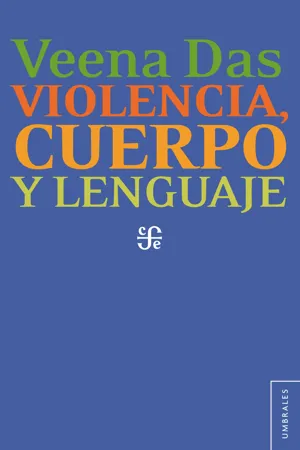
- 147 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Violencia, cuerpo y lenguaje
Descripción del libro
Compilación de cuatro ensayos en los que la autora cuestiona de manera crítica y rigurosa la pureza de los conceptos antropológicos y sociológicos en torno a la violencia y lenguaje. Se incluyen los artículos: "Voces de niños", "Lenguaje y cuerpo", "Transacciones en la construcción del dolor", "Violencia y traducción" y "Bien público, ética y vida cotidiana: más allá de los límites de la bioética".
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Violencia, cuerpo y lenguaje de Veena Das,Laura Lecuona en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Sciences sociales y Anthropologie. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Sciences socialesCategoría
Anthropologie1
VOCES DE NIÑOS*
En la sociedad india el niño es objeto y sujeto a la vez; en un mundo de adultos —de padres, política y juegos— aprende a responder a lo que ve y a lo que sueña en un lenguaje que pertenece al mundo de la infancia. Allí no se supone que el niño encarne la inocencia; a temprana edad el niño indio ve que a los juegos se les confieren implicaciones terriblemente serias. Los niños toman como modelos a los adultos que ven, y representan ocasiones festivas, como bodas y noviazgos, mirando su propio futuro y el de su cultura. Sin embargo, a menudo “juegan” a las desigualdades que recuerdan y registran la violencia en una especie de lista honesta: al niño no le son extrañas ni la violencia cruda ni la imaginación desbordante. Al vivir en un mundo creado antes que ellos los niños indios se labran el suyo propio.
Exploro el mundo del niño en la India desde dos perspectivas.1 La primera es la de la comunidad de madre e hijo, creada en la vida cotidiana de la familia. La segunda es la del niño que toma parte en la tarea activa de interpretar este mundo. Como exiliados de las comunidades estables de hombres relacionados por sucesión patrilineal, la comunidad de madre e hijo crea e interpreta el yo y el mundo al margen de las ideologías dominantes y objetivadas de la sociedad. Aquí vemos cómo se le comunica el mundo al niño, y cómo la interacción con la familia da forma a su sentido del yo.
No obstante, el niño no es un receptor pasivo del mundo. En sus propios juegos le da una realidad interna. Lo subvierte, se somete a él, aprende a organizar su experiencia de tal manera que él no sea simplemente un personaje en el relato de alguien más, sino que pueda crear su propia narrativa. En este artículo trato de sostener una visión bifocal del niño: él es aquel de quien se habla y aquel que habla.
En este artículo se cita a muchos niños como testigos. A algunos de ellos los conocí en periodos relativamente inactivos en el transcurso de mi trabajo de campo entre familias panyabíes urbanas en Delhi. Los otros chicos aquí descritos pertenecen a la casta artesana Siglikar, de sijes sindhis, que estaban viviendo en los reasentamientos de Sultanpur en Delhi.2 Sus vidas no sólo estaban enredadas en la pobreza y el delito, que son frecuentes en los barrios pobres de las ciudades modernas en la India, sino que habían sido tocadas por la violencia aniquilante durante los disturbios de noviembre de 1984 contra los sijes que siguieron al asesinato de la entonces primera ministra, Indira Gandhi. Este artículo surgió de mi cercanía con esos niños. Como se dice que observó Anna Freud, “es difícil para nosotros saber qué pensar sobre un momento particular de la vida de un niño, a menos que tengamos tiempo para conocer al niño con los meses y los años”.3
El niño en la sociedad india no sólo es objeto de órdenes y manipulación: también es una obsesión civilizadora. Todas las fases de la infancia están señaladas por rituales que incorporan al niño a la sociedad en la que nace. Aunque en la India la idea de las fases de la vida está muy marcada en los ritos de los ciclos vitales, en este artículo no he usado ese marco de referencia. Me parece que la idea de fases de la infancia es importante si uno quiere presentar secuencias y disyunciones. Si, por el contrario, se quiere examinar la relación que mantienen los mundos de los niños con los mundos de los adultos en los temas que plantea el construccionismo social, un marco sincrónico puede tener ventajas.4
En la sociedad india el niño no es considerado una tabula rasa en la que la sociedad inscriba lo que desee. Más bien, se cree que trae consigo recuerdos de su nacimiento anterior, así como recuerdos preconcebidos: los samskaras que pueda haber formado en el vientre materno. Los newares hinduistas de Nepal dicen que los ritos de infancia son necesarios para que el niño olvide su vida pasada. Cuando un bebé sonríe o de repente despierta llorando, los newares creen que se debe a que está recordando su vida pasada y se entristece por la separación, o bien está recordando momentos felices.5 Se dice entonces que el niño nace con memoria de quién fue, y a menos que sus padres y otros familiares puedan hacerle olvidar su vida pasada, nunca podrá arraigarse en la nueva.
Junto con los recuerdos de su vida pasada, el niño también trae consigo una capacidad de comunicarse con dioses, diosas, genios (espíritus musulmanes que pueden adquirir diversas formas) y otras criaturas fabulosas con las que cohabitamos en nuestro mundo, pero con las que, como adultos, no podemos comunicarnos a menos que tengamos poderes especiales. Muchas veces el balbuceo del niño pequeño se considera otro lenguaje que usa para “hablarles” a estas criaturas, y se dice que, conforme el niño aprende el lenguaje humano, olvida el lenguaje divino con el que vino al mundo. ¿Exactamente cómo se transforma esa concepción del niño en las interacciones cotidianas6 entre padres e hijos? En la sección siguiente daré ejemplos de cómo estas ideas sirven para forjar los conceptos de lo que significa ser una persona en la vida cotidiana del niño.
HÁBITOS DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
Como hemos dicho, se piensa que el niño viene al mundo con una memoria y una comprensión de lenguajes que al adulto se le escapan. Estos conceptos sobre el niño se expresan en interacciones dentro de la familia, sobre todo entre las mujeres y los niños. Las madres no sólo les enseñan a las criaturas el uso del lenguaje y otras habilidades sociales, sino que en la manera misma de comunicarlo le ofrendan al niño el mundo y el ser. Puedo decir que a menudo la madre no sólo le habla al niño sino que al hablar lo crea: le da, por así decirlo, una encarnación en el lenguaje.
La investigación sobre los hábitos de comunicación entre adultos y niños muestra que los adultos, al hablarles a los niños pequeños, a menudo modifican sus hábitos de habla de maneras sistemáticas. Entre estas modificaciones, conocidas como el registro del habla infantil, se pueden mencionar el uso de un tono alto, entonación lenta y exagerada, diminutivos y repetición de palabras. En este hábito comunicativo la madre interpreta generosamente al niño y, para compensar sus deficiencias, entabla con él protoconversaciones, y muchas veces no sólo habla por sí misma sino también por el niño. Se mantiene la igualdad entre ellos porque la madre, para tratar de reducir las deficiencias en las habilidades lingüísticas del niño, adopta su perspectiva y amplifica el contenido de la comunicación. Este hábito comunicativo, que a menudo se observa en las familias estadunidenses blancas de clase media, concuerda con otras suposiciones culturales de esa sociedad.7
Permítaseme tomar una situación análoga del contexto indio. Grabé los siguientes intercambios entre una madre y su bebé de ocho meses mientras lo bañaba, vigilada por la abuela del bebé. El bebé estaba sentado con las piernas cruzadas en el angan (patio interior al lado de la cocina que comparten las seis familias que viven en el mismo inmueble). Mujeres y niños iban y venían, haciendo sus tareas cotidianas.
MADRE: Nai nai nai.
[Bañarse bañarse bañarse.]
Kaple kholen?
[¿Te abrimos la ropa?]
SHAILU (ocho meses de edad): Da da da da (con el puño en la boca, chupando ruidosamente).
MADRE: Kahndai han.
[Dice que sí.] (Le abre la ropa.)
Calo ji pahelwan di malich kalo.
[Ven, vamos a darle un masaje al luchador.]
(Le unta aceite en el cuerpo; el bebé empieza a retorcerse.)
Hun chona chona bana dayai?
[¿Y ahora te ponemos chulo, chulo?]
(Lo frota con jabón; el bebé llora cuando se le mete al ojo.)
ABUELA: Oh, oh, oh, oh (se une y hace ruidos de llanto que imitan el del bebé; el bebé llora más fuerte).
MADRE: Bas, bas, bas, raja beta.
[Ya, ya, ya, mi príncipe.]
Hun pani paiyea?
[¿Ahora te echamos agua?]
Ganga, Ganga, Jamna, Jamna.
[Aquí viene el Ganges, aquí viene el Yamuna.]
(El bebé empieza a disfrutar el baño. La madre lo seca, lo levanta y lo viste.)
¡Qué guapo te ves!
ABUELA: Que el diablo se aleje.
En este encuentro de madre y bebé podemos ver que se trata al bebé como un interlocutor. La madre usa muy pocos imperativos. En vez de eso, interpreta cada acción y sonido como si fueran un intento del niño de comunicarse. Con todo, cuando el bebé empieza a portarse como bebé y a llorar fuerte, tanto la madre como la abuela adoptan su perspectiva, lo imitan y hacen los mismos sonidos que él. Se encuentran aquí algunas de las características del registro de habla infantil. Por ejemplo, la madre usa lo que se conoce como el totali zaban, que consiste principalmente en evitar ciertos sonidos considerados duros y sustituirlos con sonidos suaves. Su entonación es lenta y exagerada, y repite palabras. Actúa como si todos los movimientos en el baño surgieran del deseo del bebé, que él constantemente le comunica, y no como si se le impusieran. Él desea que le den un masaje con aceite, pues su cuerpo es tan fuerte como el de un luchador. Del mismo modo, se le enjabona el cuerpo porque desea verse guapo, y se le pide permiso antes de bañarlo. Incluso su llanto se convierte en una respuesta legítima al jabón que se le mete en los ojos, tal como muestra el hecho de que la madre y la abuela adopten la perspectiva del bebé y se unan a su llanto. Finalmente, echarle agua se convierte en el acto de traer los ríos sagrados Ganges y Yamuna a la puerta de su casa y recordar la devoción de la esposa del sabio Atri, quien obligó al Ganges a venir a su puerta dado que su esposo no podía ir al río. Vemos que, en el simple acto de bañarse, el niño ha aprendido que las acciones de su madre son resultado de su propia capacidad de acción, que su cuerpo puede ser manipulado sólo con su permiso y que cuando llora no lo van a reprender, pues en la madre hay una niña que se unirá a su protesta incluso contra el descuido de la propia madre.
Las aparentes semejanzas entre los hábitos comunicativos de familias blancas de clase media antes descritos y este último ejemplo pueden ocultar diferencias importantes. Como sugieren Ochs y Schiefelin, en las familias blancas de clase media las madres compensan en exceso las dificultades del niño de acuerdo con la suposición compartida de la cultura estadunidense de que las deficiencias de una persona deben minimizarse en la comunicación social.8 Esto sugeriría que se considera al niño alguien carente de personalidad y que la madre intenta compensar esta carencia interpretando de más sus sonidos y ademanes. En el ejemplo indio, sin embargo, al niño ya se lo considera una persona completa en esferas a las cuales la madre no tiene acceso. Por lo tanto, se cree que el niño tiene deseos y recuerdos que se traducen en un comportamiento que puede interpretarse según pistas bien definidas de la cultura. Eso es lo que le permite a la madre interpretar los balbuceos y ademanes del niño como algo significativo. Doy un segundo ejemplo para mostrar cómo puede suscitarse la idea de memoria en la comunicación con el niño.
Un día Lakshmi, una bebé de tres meses, estaba berreando. Su abuelo la cargó, la meció e hizo toda clase de sonidos infantiles. La bebé parecía inconsolable. En un punto el abuelo dijo: “Mi bebé, tú eres Lakshmi, eres la diosa. Entonces ¿por qué lloras?” Dio la casualidad de que la bebé dejó de llorar, y el abuelo en ese momento volteó a decirme: “¿Ya ve? Necesitaba que le recordaran quién es”. Este episodio se trató de la manera desenfadada en que se trata toda la teoría sobre la relación del niño con su vida pasada y las criaturas del cosmos, pero guarda relación con ideas bien formadas en el nivel de los mitos. Por ejemplo, uno de los episodios famosos de la vida de Krishna cuando era bebé es que Iashodá, su madre adoptiva, lo estaba reprendiendo por haber robado mantequilla. Para demostrar su inocencia, Krishna abrió la boca para que ella pudiera ver que no había ahí nada de mantequilla. Lo que Iashodá vio fueron los tres universos del cielo, la tierra y el inframundo. Esas ideas se encuentran en muchos otros mitos y relatos, y confieren cierta textura y tonalidad a los hábitos comunicativos que establecen los adultos con los bebitos.
En los ejemplos anteriores el bebé es un destinatario directo del habla de la madre o el abuelo. Ahora daré otro ejemplo, tomado también del contexto interactivo del acicalamiento para mostrar un conjunto enteramente distinto de suposiciones sobre los hábitos de comunicación. Uno de los ritos cotidianos de las mujeres en las familias que estudié era cepillarse y recogerse el pelo unas a otras justo antes de ir a la cama. Un día, a Meena, una niña de siete años, le estaba cepillando el pelo su abuela mientras el padre miraba. A Meena le acababan d...
Índice
- Portada
- Prólogo. Un libro necesario, María Victoria Uribe
- 1. Voces de niños
- 2. Lenguaje y cuerpo. Transacciones en la construcción del dolor
- 3. Violencia y traducción
- 4. Bien público, ética y vida cotidiana: más allá de los límites de la bioética
- Agradecimientos