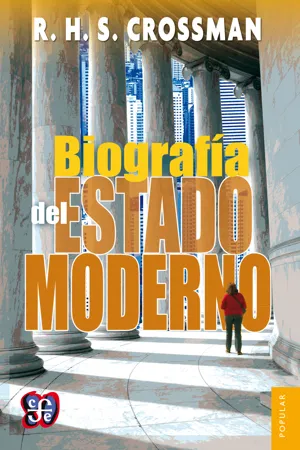
eBook - ePub
Disponible hasta el 19 Apr |Más información
Biografía del Estado moderno
Este libro está disponible para leerlo hasta el 19º abril, 2026
- 352 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Disponible hasta el 19 Apr |Más información
Biografía del Estado moderno
Descripción del libro
Ofrece un análisis de las formas de gobierno que han desembocado en la creación del Estado moderno a partir del orden medieval. Considera que la definición de nación no cabe dentro de ningún sistema lógico, a pesar del ideal norteamericano de nación como una reunión libre de individuos que desean vivir unidos bajo el mismo gobierno.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Biografía del Estado moderno de Richard Howard Crossman, J. A. Fernández de Castro en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Politics & International Relations y Political History & Theory. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Politics & International RelationsCategoría
Political History & TheoryIX. FASCISMO
I. EL FRACASO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
En 1918, cuando terminó la primera Guerra Mundial, podía decirse con confianza que el mundo estaba salvado para la democracia. Norteamérica, Francia y la Gran Bretaña habían rechazado el ataque del mayor poder militar en Europa; los despotismos ruso y turco habían desaparecido y en la Europa central las nacionalidades oprimidas hasta ese momento eran incorporadas a la vida política surgiendo con constituciones democráticas. Lo que es más importante, el equilibrio de potencias había sido destruido y no quedaba ninguna nación suficientemente fuerte para oponerse a la voluntad de las democracias victoriosas. Al fin, parecía posible demostrar que el liberalismo nacional era un credo capaz de traer paz y seguridad no sólo a los pueblos occidentales sino al mundo entero.
Es tan difícil como desconcertante considerar las férvidas esperanzas que el armisticio trajo consigo. Nunca había existido amor tan grande por la paz ni tanto odio por la guerra, la tiranía y la injusticia. Tanto entre los vencedores como entre los vencidos existía un deseo universal: “no volverá a suceder”, y era general la voluntad para aceptar nuevas ideas y nuevas instituciones capaces de prevenir la repetición de la catástrofe. Especialmente en Alemania y en Austria, el pacifismo, el internacionalismo y la democracia, se convirtieron en el credo de las masas populares.
Los gobernantes democráticos que se reunieron en París en la primavera de 1919 tuvieron posiblemente la mayor oportunidad para la construcción de sus planes que se ha presentado a los estadistas, desde la caída del Imperio romano. Con poderes irresistibles bajo su mando, pudieron moldear el mundo de acuerdo con sus deseos y realizarlo de acuerdo con sus principios. Éstos habían sido enunciados claramente por Woodrow Wilson en sus Catorce Puntos y aceptados por los alemanes como la base para el armisticio. El presidente norteamericano parecía ser ciertamente el profeta del nuevo orden mundial. En cada país se creía que únicamente él podía establecer los fundamentos de una paz justa. De su éxito o de su fracaso dependía el futuro de la civilización.
El carácter de Woodrow Wilson era una curiosa mezcla de pedantería académica, idealismo, astucia y vanidad. Se había elevado desde una cátedra de la Universidad de Princeton, a la jefatura del Partido Demócrata y finalmente a la presidencia. En el aislamiento agudo del poder presidencial no había perdido ni su idealismo ni su propia estimación, habiendo adquirido en cambio poco conocimiento de los problemas europeos. Permanecía siendo un liberal sectario de la antigua escuela y su diagnóstico de los males europeos era tan simple como inadecuado. El militarismo alemán había violado los derechos de las pequeñas nacionalidades tratando de sustituir la justicia por el poder como determinante de la política mundial. En consecuencia, el militarismo y los tratados secretos debían ser abolidos y en su lugar la autodeterminación nacional debería convertirse en la base para la paz futura. Las barreras comerciales debían desaparecer y en el arreglo de las cuestiones coloniales, “deben tener igual peso los intereses de los pueblos involucrados, que las reclamaciones justas de los gobiernos cuyos derechos van a determinarse”. Por último, “debe constituirse, de acuerdo con convenios específicos, una Asociación General de Naciones con el propósito de ofrecer mutuas garantías de independencia política e integridad territorial, lo mismo para las grandes que para las pequeñas naciones”.
Tales fueron los principios sobre los que iba a basarse el nuevo orden democrático en el mundo, principios no sólo para el Tratado de Paz sino para el funcionamiento de la Sociedad de Naciones. Es significativo que estos principios que iban a ser impuestos en Europa no convenían exactamente con la práctica norteamericana. La guerra civil que sostuvo Estados Unidos a mediados del siglo pasado, fue precisamente porque el Norte quiso evitar la autodeterminación de los Estados del Sur y en la historia norteamericana se advierte una necesidad creciente de la intervención de un gobierno federal en el desarrollo de aquel pueblo. Si los Estados hubieran retenido todos sus derechos de autodeterminación, concediendo al gobierno federal sólo las facultades que disfrutaba el Consejo de la Sociedad de Naciones, es posible que de la actual grandeza norteamericana sólo hubiéramos conocido una pequeña parte. En lugar de comprender que en Europa para destruir las barreras aduaneras y obtener seguridad, se requería una obra de gobierno como la que realizaron los padres de la Constitución norteamericana, el presidente Wilson, por su estricta adherencia al principio de la soberanía nacional, fomentó fuerzas de desintegración.
Porque tanto el Tratado de Versalles como el Pacto de la Sociedad de Naciones constituyeron negativas tácitas a la necesidad de restringir el desorden de los nacionalismos. Descansaban sobre la armonía inherente de los intereses nacionales para prevenir la agresión y no creaban poder central coercitivo alguno con facultades para imponer la ley y el orden sobre los que tanto se predicaba. Aunque la historia ha probado suficientemente que hasta el individuo lleno de sentimientos bondadosos necesita de la fuerza para la restricción de sus más bajas pasiones, se supuso vagamente que las naciones serían capaces de evadir estas duras necesidades de la civilización y que, una vez que las fronteras fuesen limitadas de nuevo de acuerdo con las aspiraciones nacionales, cooperarían espontáneamente en pro del bienestar común. La debilidad real del Tratado de Versalles no estaba constituida por las injusticias del acuerdo, que en realidad fueron menores que las de otros documentos de igual índole, sino en el principio sobre el que se basaba, es decir, que el Estado-nación capitalista era la forma final de la sociedad civilizada.
El presidente Wilson y los gobernantes de Inglaterra y Francia sacrificaron así el principio universal de la democracia —es decir, la combinación sabia de un poder coercitivo con la libertad individual—, a las aspiraciones estrechas del nacionalismo. En lugar de superar al Estado-nación, intensificaron su nacionalismo. Aun en los países que ofrecían —como los que formaron el Imperio austro-húngaro— una posibilidad de combinar la autonomía cultural con un gobierno supranacional, permitieron la destrucción de grandes unidades económicas sustituyéndolas por una serie de Estados nacionalistas. En lugar de iniciar un nuevo orden democrático mundial o por lo menos europeo, mantuvieron el antiguo, con el único cambio de que entonces Francia e Inglaterra gozaron de un predominio sin límites. Mientras los bolcheviques construyeron en Rusia un nuevo Estado supranacional, basándose en las teorías de que la autodeterminación nacional en asuntos culturales era compatible con un plan central, ninguno de los demócratas de Occidente imaginó siquiera que esa solución era posible.
Tampoco atacaron la cuestión colonial con mejor éxito. La sugerencia de Japón de que la igualdad racial era el principio propio de una Sociedad de Naciones democráticas, fue discretamente archivada por los anglosajones que, según ellos, tenían buenas razones para argüir que dichos ideales eran perfectamente utópicos. Ni la nación norteamericana ni el Imperio británico pudieron tragar esa idea. Pero una vez admitido esto, resultaba claro que la Sociedad de Naciones garantizaría, no la igualdad, sino privilegios imperiales, y mientras de labios afuera se declaraba partidaria de los derechos de los pueblos coloniales, aseguraba para las democracias occidentales el mantenimiento y el aumento de sus dominios imperiales. En lugar de inaugurar una nueva política extendiendo los principios de la democracia en el terreno colonial, los pacificadores santificaron con la ficción de los Mandatos, el supuesto derecho de los europeos para la explotación de los pueblos coloniales, que sólo puede basarse sobre una teoría de superioridad racial.
Los principios de Versalles resultaban, pues, democráticos únicamente en el sentido de que eran principios aceptados y practicados por los gobernantes de las democracias occidentales, pero en realidad eran nacionalistas e imperialistas y el Pacto resultó un intento vano para velar este hecho con una cortina de “Derecho Internacional”. Al adoptar una anticuada política inspirada en el laissez-faire, los pacificadores permitieron que fueran precisamente las fuerzas responsables de la catástrofe de 1914 las que continuasen gobernando al mundo. Como habían excluido a la Rusia soviética, el curso de los asuntos internacionales tenía necesariamente que seguir el de las políticas nacionales respectivas de las potencias occidentales. No existía otra fuerza que los moldease y la Liga de las Naciones se convirtió en la plataforma de los demócratas occidentales, cada uno de ellos ansioso de imprimir a la política el curso conveniente a las necesidades inmediatas de sus países respectivos. La ficción de la igualdad de las naciones fue anulada por el hecho de que las grandes potencias, en un mundo donde reinaba la violencia legalizada, podían imponer su voluntad a sus vecinos más débiles, explotando para esto la propia maquinaria de la Liga. Y al repudiar Norteamérica tanto la política del presidente Wilson como su producto mundial, la Sociedad de Naciones, significaba claramente que los derechos nacionales que iban a ser garantizados serían únicamente los que interesaban a Francia o a Inglaterra. La etapa de 1918 a 1933 no fue el periodo del derecho internacional y el orden, sino el de la supremacía de las potencias vencedoras en Versalles.
Además, el Pacto de la Sociedad de Naciones presuponía una estricta división entre la política y la economía. Los primeros liberales concibieron como una de las funciones del Estado la creación y mantenimiento de una suma de libertades suficiente para el desarrollo de la iniciativa privada y Wilson concibió la Liga de las Naciones como una nueva institución destinada a completar, en la esfera internacional, esta tarea de la democracia liberal.
Una vez que la ley y el orden hubieran sido impuestos tanto en el interior como en el exterior, podía dejarse que el sistema económico buscara su salvación por sus propias leyes. Según el nuevo orden mundial de la Liga, el hombre civilizado podía alcanzar esa igualdad de oportunidad y libertad de restricciones comerciales que deseaba. Esta teoría, tanto en el Estado como en la Liga, resultó falsa ante la realidad. Como hemos visto, en el año 1914 el Estado-nación era en sí mismo una unidad económica en la cual la economía y la política estaban mezcladas de modo inextricable. El mercantilismo había sido abolido por los liberales sólo para remplazarlo por el imperialismo, y las restricciones sobre el comercio que prevalecían en el antiguo régimen habían sido remplazadas por una intervención activa de mayores alcances que los conocidos hasta entonces.
En breve, la intentona de organizar el mundo como una colección de Estados soberanos independientes, fue tan inútil como la idea de que el capitalismo todavía significaba la iniciativa libre del hombre de negocios particular. Un mapa verdadero de Europa nos mostraría, no un número determinado de unidades políticas diferentes, cada una dentro de sus propias fronteras, sino a unas cuantas grandes potencias, cada una con su zona de influencia y sus Estados satélites. Y para trazar un retrato exacto de la Sociedad de Naciones, deberíamos colocar a Europa bajo el control militar de Francia y como financieros de ésta a Inglaterra, Norteamérica y, en menor escala, a Holanda y a Suiza.
Además, tendría que señalarse una división entre el poder político y el financiero. Aun cuando las democracias occidentales habían aumentado constantemente el control estatal, dejaron el comercio exterior y las inversiones financieras, en gran escala, en manos de la iniciativa privada o de empresas monopolizadoras. Aun cuando el Estado protegía sus intereses económicos en el exterior y en ocasiones, como en el caso de Francia, los garantizaba por razones políticas, no existía ningún plan de Estado sobre la inversión y el comercio con el exterior. A veces, como en el caso del empréstito de la Liga para Austria, o del Empréstito Dawes a Alemania, los distintos Estados de la Sociedad de Naciones organizaban un auxilio a otros gobiernos, pero el monto principal de los préstamos internacionales se llevaba a efecto casi en los mismos términos en que se efectuaban las operaciones de los primeros banqueros en el siglo XV. En 1926-1929 los Estados norteamericano y alemán no planearon ni controlaron la afluencia de capital a Alemania ni su salida en los años posteriores. Los políticos sólo intervinieron después de que ocurrió la catástrofe.
Resumiendo de nuevo, la época de transición del capitalismo inspirado en el laissez-faire se acercaba a su fin y de nuevo las finanzas iban adquiriendo el control de las fuerzas productoras. En muchos países podían decidir de la suerte del gobierno sin preocuparse de su etiqueta política. Un efecto de la guerra fue que el control financiero del mundo estaba en manos de banqueros que pertenecían por completo a las potencias victoriosas. En una situación tal la igualdad política de los miembros de la Liga no significaba nada, especialmente cuando la potencia naval y militar estaba monopolizada por Inglaterra y Francia. Inevitablemente, países como Alemania e Italia, que eran deudores en el orden internacional, se sentían como si fuesen colonias económicas de los banqueros de Versalles, en tanto que Rusia consideraba a la Liga como una conspiración capitalista.
II. EL MITO DEL PACIFISMO COLECTIVO
La época de la posguerra es únicamente inteligible cuando consideramos el conservadurismo moral y espiritual que encerraban los tratados de paz. El intento para extender los principios democráticos más allá de los confines movibles del Estado-nación no llegó a realizarse. En su lugar el antiguo orden de Estados-nación fue restablecido, creciendo los imperios coloniales, auxiliándose al imperialismo económico y balcanizando a la Europa central. Un arreglo como el descrito sólo hubiera sido excusable con la condición de que se reconociera por lo que realmente fue, una solución temporal a la que se llegó apresuradamente por polític...
Índice
- Portada
- Prólogo a la quinta edición en inglés
- I. Introducción
- II. Los comienzos del estado moderno
- III. La Revolución inglesa
- IV. La Revolución norteamericana
- V. Revolución francesa
- VI. La Revolución industrial en Inglaterra
- VII. Liberalismo nacional e imperialismo
- VIII. El socialismo y la Revolución rusa
- IX. Fascismo
- X. Orden mundial o aniquilamiento
- XI. El mundo de la posguerra
- XII. Conclusiones
- Bibliografía
- Índice