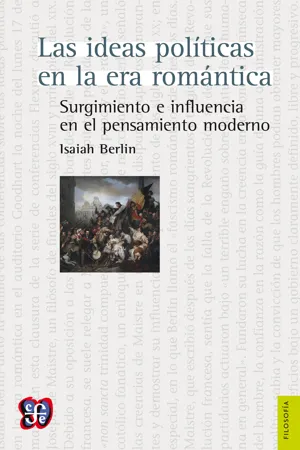
eBook - ePub
Las ideas políticas en la era romántica
Surgimiento e influencia en el pensamiento moderno
Isaiah Berlin, Víctor Altamirano, Víctor Altamirano
This is a test
Compartir libro
- 467 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Las ideas políticas en la era romántica
Surgimiento e influencia en el pensamiento moderno
Isaiah Berlin, Víctor Altamirano, Víctor Altamirano
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Ensayos surgidos de una serie de conferencias ofrecidas por el autor en 1952 en la Universidad de Pensilvania, donde se revalora la tradición liberal de occidente y en los que es posible encontrar manifestaciones tempranas de la conceptualización berliniana sobre la libertad, su análisis de la filosofía de la historia y su crítica al determinismo intelectual.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Las ideas políticas en la era romántica un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Las ideas políticas en la era romántica de Isaiah Berlin, Víctor Altamirano, Víctor Altamirano en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Filosofía y Filosofía política. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
FilosofíaCategoría
Filosofía política1
La política como una ciencia descriptiva
Poco importa que los hombres sean viciosos,
siempre y cuando sean inteligentes […].
Las leyes se encargarán de todo.1
CLAUDE-ADRIEN HELVÉTIUS
[…] le tribunal suprême & qui juge en dernier ressort
& sans apel de tout ce qui nous est proposé, est la
Raison […].2
PIERRE BAYLE
En cuanto al pueblo […] son bueyes, lo que
necesitan es un yugo, un acicate y heno.3
FRANÇOIS MARIE AROUET DE VOLTAIRE
I
El tema central de la filosofía política es la pregunta «¿por qué debería un hombre obedecer a otro hombre o a un conjunto de hombres?» o (lo que es lo mismo si se analiza) «¿por qué debería un hombre o conjunto de hombres interferir con otros hombres?»
Por supuesto que el pensamiento político se ha ocupado de muchos otros temas, como el comportamiento real de los individuos dentro y fuera de la sociedad, sus propósitos, sus escalas de valores y sus propias creencias sobre el carácter y los objetivos de su conducta social; así como de los motivos y las causas que, lo sepan o no, afectan las vidas, las acciones, las creencias y los sentimientos de los seres humanos. Conforme se vuelve más analítico, incluye también el examen de los conceptos y las categorías involucradas en los pensamientos y las palabras de los hombres sobre sus relaciones entre sí y con sus instituciones, presentes y pasadas, reales e imaginarias, y busca elucidar nociones tales como libertad y autoridad, derechos y obligaciones, justicia y felicidad, Estado y sociedad, igualdad y opresión, normas y principios, y muchos otros términos conocidos del discurso político. En sus momentos más agudos y mejores trata con asuntos de carácter aún más general y básico, como la lógica del razonamiento o la reflexión políticos, y se pregunta cómo se emplean en la meditación sobre asuntos políticos nexos tan importantes en el pensamiento humano como «porque» y «por lo tanto», «obviamente» y «posiblemente», así como nociones del tipo «verdadero» y «falso», «convincente» e «improbable», «válido» e «inválido», en comparación con su funcionamiento en el pensamiento de los lógicos, los matemáticos, los historiadores, los químicos, los arquitectos, los abogados o los críticos literarios.
En su sentido más amplio, el pensamiento político comprende muchos otros elementos. Se pregunta sobre la posibilidad de leyes generales que gobiernen el comportamiento humano, la viabilidad de su descubrimiento y los límites de su aplicación. En ocasiones ofrece consejos prácticos para los gobernantes y para los gobernados; en otras, explica por qué algo no forma ni debe formar parte de su jurisdicción, y prefiere discutir las relaciones de la teoría y la praxis políticas con otras áreas de la actividad humana, como la religión, la economía, las ciencias naturales, la ética y la ley. Aunque es fácil reconocer que el establecimiento de fronteras absolutas entre estas actividades y la pretensión de que pueden aislarse por completo y volverse objeto de disciplinas diferentes son pedantes o estúpidos, no hacer distinción alguna entre ellas, ocuparse de estos temas como ellos mismos lo indiquen, con el avance del espíritu, es un ejercicio libre del intelecto que tiene un precio muy alto. Dichos métodos pueden estimular el pensamiento, despertar la imaginación y conducir a aperçus interesantes y valiosos, sin embargo tienden a incrementar la gran confusión de un tema que necesita, quizá más que cualquier otro, disciplina y una cabeza fría para ser un objeto serio de estudio.
La filosofía política es lo que es y no es igual a ninguna otra forma de reflexión sobre cuestiones humanas. Sus fronteras pueden haberse difuminado y el establecimiento de barreras artificiales puede parecernos academicismo estéril, pero eso no significa que carezca de una esfera propia. En el estado actual de las cosas, me parece mucho más útil para la causa de la lucidez y la verdad intentar definir esta esfera, aunque sea de modo provisional, que pretender, como han hecho algunos, que es un campo de la epistemología o de la semántica y que no se puede decir nada útil hasta que el uso de las palabras en los argumentos políticos haya sido adecuadamente contrastado y comparado con otros usos léxicos (sin importar cuán valioso y verdaderamente revolucionario pueda resultar este análisis en las manos de un hombre de genio); o, como otros afirman, que la política es parte de un todo mayor (de la totalidad de la historia humana, la evolución material o algún orden atemporal) y sólo puede —y debe— estudiarse como parte de ese todo. Justamente porque se ha dicho tanto en favor de estos ambiciosos proyectos es que, de forma más modesta, propongo la suposición, al menos como una primera hipótesis probable, de que en el núcleo de la filosofía política propiamente dicha está el problema de la obediencia y que cuando menos es conveniente ver sus problemas tradicionales a la luz de este problema.
Plantear la pregunta de este modo es un recordatorio de la gran variedad de respuestas que tiene. ¿Por qué obedecer a este o a aquel hombre o grupo de hombres, o este decreto escrito o hablado? Porque, afirma una escuela del pensamiento, es la palabra de Dios otorgada en un texto sagrado de origen sobrenatural o porque me fue comunicada directamente a través de una revelación, o a una persona o personas (rey, sacerdote o profeta) cuya capacidad única en esos asuntos reconozco. Porque, afirman otros, el mandato de obediencia es la orden del gobernante de facto o de sus agentes elegidos y la ley es lo que él desee y es porque él la desea, sin importar cuáles sean sus motivos o razones. Porque, afirman muchos pensadores metafísicos griegos, cristianos o hegelianos, el mundo fue creado, o existe sin haber sido creado, para cumplir un propósito y es sólo en términos de ese propósito que todo en él es lo que es y está en el lugar y en el momento en los que está, actúa como lo hace y recibe la acción como lo hace; de esto se sigue que, en circunstancias específicas y en formas y aspectos especiales, de un ser como yo, ubicado en mi tiempo y lugar determinados, se requiere una forma específica de obediencia a una autoridad antes que a otra, pues sólo cuando obedezca de esa forma estaré cumpliendo con mi «función» en la realización armoniosa del propósito global del universo.
De manera similar, otros metafísicos y teólogos se refieren al universo como el despliegue gradual en el tiempo de un patrón «intemporal», o a la experiencia humana como un reflejo, más o menos fragmentario o distorsionado, de una realidad «atemporal» o «suprema» que es en sí misma un sistema armónico, totalmente oculta, según algunos, de la mirada de seres finitos como los hombres, o que, según otros, se revela de manera parcial o progresiva. Los acuerdos políticos (en especial los que tienen que ver con la obediencia) son consecuencia del nivel de percepción de los hechos sociales que proporciona la profundidad del entendimiento de esta realidad. Sin embargo, también están los que afirman que debo obedecer como lo hago porque la vida sería intolerable si no se cumpliera un mínimo de mis necesidades básicas, y una forma particular de obediencia es un método absolutamente necesario, o al menos conveniente y razonable, de asegurar este mínimo necesario.
Está la famosa escuela del pensamiento que afirma, en respuesta a la misma pregunta, que existen leyes universalmente vinculantes para todos los hombres sin importar su condición, que reciben el nombre de ley natural, y que me obligan a obedecer, o bien a ser obedecido por ciertas personas, en situaciones y circunstancias concretas. Si llegara a infringir esta ley (que según Grotius ni siquiera Dios puede abrogar pues fluye de la «naturaleza “racional” —es decir, lógicamente necesaria— de las cosas» como las leyes matemáticas o físicas) frustraría mis necesidades más profundas y las de otros, desataría el caos y tendría un mal fin. Un corolario de esta idea es que estos requerimientos básicos —y las leyes que permiten satisfacerlos— necesariamente se originan en los propósitos por los que Dios o la naturaleza me creó; así, la ley natural es aquella que regula el funcionamiento armonioso de los componentes del universo, cada uno en la forma designada, concebido como un todo con propósito.
La doctrina que dicta que los seres humanos poseen ciertos derechos, sembrados en ellos por la naturaleza u otorgados por Dios o por un soberano y que estos derechos no se pueden usar mientras no exista un código legal apropiado que imponga la obediencia de unas personas a otras, mantiene una relación cercana y una ilación histórica con la visión anterior. Esta doctrina también puede formar parte de una teleología —la imagen del mundo y de la sociedad como si estuvieran compuestos por entidades con propósitos en una jerarquía «natural»— o se puede sostener de forma independiente, en cuyo caso los «derechos naturales» están determinados por necesidades que no tienen su origen en ningún propósito cósmico ostensible, sino que se pueden encontrar en todo el universo como partes ineludibles y fundamentales del mundo natural y del sistema de causa y efecto, como creían Hobbes y Spinoza.
Existe otra doctrina, igualmente famosa, que afirma que tengo la obligación de obedecer a mi rey o a mi gobierno porque he prometido por libre voluntad, u otros han prometido por mí, que obedeceré o seré obedecido de acuerdo con ciertas normas, explícitas o implícitas; en consecuencia, no hacerlo equivaldría a retirar mi compromiso y eso contraviene la ley moral que existe de forma independiente a mis compromisos. Existen muchas otras respuestas que cuentan con el respaldo de una larga tradición de pensamiento y acción. Obedezco porque estoy condicionado a obedecer como lo hago por presión social, por el entorno físico, por la educación, por causas materiales, por una combinación de ellos o por todos los anteriores. Obedezco porque es lo correcto, e identifico lo que es correcto gracias a la intuición directa o a un sentido moral. Obedezco porque la voluntad general me obliga a hacerlo. Obedezco porque la obediencia me conducirá a la felicidad personal, o a la felicidad mayor del mayor número de personas en mi sociedad, en Europa, o en el mundo. Obedezco porque al hacerlo cumplo en mi persona con las «exigencias» del espíritu del mundo o con el destino histórico de mi Iglesia, nación o clase. Obedezco porque el magnetismo de mi líder me hipnotiza. Obedezco porque «se lo debo» a mi familia o a mis amigos. Obedezco porque siempre lo he hecho, porque es un hábito, o una tradición, a la que me adscribo. Obedezco porque deseo hacerlo y dejaré de obedecer cuando lo desee. Obedezco por razones que puedo sentir mas no expresar.
Todas estas famosas doctrinas históricas, que aquí se presentan de forma sobresimplificada —casi como una caricatura benthamita—, comparten como característica que responden a una misma pregunta fundamental: «¿por qué los hombres deben obedecer como, de hecho, lo hacen?» Algunas también responden a la pregunta: «¿qué hace que los hombres obedezcan como lo hacen?», otras no. Sin embargo, las respuestas a la primera pregunta no necesariamente son respuestas a la segunda, ni forman parte de sus respuestas; su raison d’être es que son respuestas a la primera, la pregunta «normativa»: «¿por qué deben obedecer los hombres?» Si la pregunta no se hubiera presentado de esta manera en primer lugar, las respuestas y las batallas alrededor de ella (que constituyen una gran parte de la historia del pensamiento humano y de la civilización) difícilmente tendrían su forma actual; de allí el carácter único de su importancia.
He calificado de normativa a esta pregunta, es decir, requiere una respuesta del tipo «debería» o «tendría que» y no una descriptiva, es decir, que se pueda contestar con «x es» o «x hace esto o aquello»; sin embargo, esta distinción, tan profundamente arraigada en la actualidad como para que no necesite desarrollarse, apenas y era perceptible antes de la mitad del siglo XVIII. Este hecho tiene una importancia crucial, pues descansa en un supuesto que era universal, tácito y que apenas se cuestionó en los siglos anteriores a Kant, a saber, que todas las preguntas genuinas deben ser sobre cuestiones de hecho: preguntas sobre lo que es o fue o será o puede ser, y sobre nada más. Pues si no se refieren al contenido del mundo, ¿a qué podrían referirse? Las eternas preguntas que ocupaban a los grandes pensadores (¿cómo se creó el mundo?, ¿de qué está hecho?, ¿qué leyes lo gobiernan?, ¿tiene un propósito?, ¿de existir, cuál es el propósito de los hombres en él?, ¿qué es bueno, qué es permanente?, ¿qué es real y qué es falso?, ¿existe Dios?, ¿cómo se le puede conocer?, ¿cuál es la mejor forma de vivir?, ¿cómo saber si las respuestas descubiertas son las correctas para una pregunta?, ¿de qué forma se pueden saber cuáles son los criterios de verdad y error en el pensamiento, o de correcto e incorrecto en la acción?), todas esas preguntas se consideraban, a veces sí, a veces no, similares entre sí porque eran cuestionamientos sobre la naturaleza de las cosas en el mundo; más aún, se consideraba que en última instancia pertenecían al mismo tipo que preguntas tan obviamente fácticas como: ¿a qué distancia queda París de Londres?, ¿hace cuánto murió César?, ¿cuál es la composición química del agua?, ¿dónde estabas ayer?, ¿cuáles son los medios más efectivos para volverse rico, feliz o sabio?
Algunas de esas preguntas parecían más fáciles de resolver que otras. Cualquiera que estuviera bien informado podía decir cuál era la distancia entre dos pueblos, o indicar a alguien cómo contestar por sí mismo o cómo cotejar la veracidad de las respuestas de otros. Se requería más conocimiento y mayores habilidades técnicas para analizar la composición química del agua; quizá más aún para descubrir la manera en que uno mismo o su comunidad podría prosperar; y sólo los grandes sabios, provistos de un rango de conocimiento amplísimo y de dones morales e intelectuales excepcionales, quizá de facultades especiales («perspicacia», «profundidad», «intuición», «genio especulativo» y otras similares), eran apenas capaces de vislumbrar las respuestas a los grandes y oscuros problemas sobre la vida y la muerte, sobre la vocación del hombre, sobre los verdaderos propósitos de la sociedad, sobre la verdad y los errores en el pensamiento y las metas correctas o incorrectas de la acción: las grandes preguntas que habían atormentado a las personas contemplativas de cada generación. Sin embargo, no importa cuán inalcanzable fuera el rango de conocimiento necesario, o cuán extrañas las facultades especiales sin las que estas verdades cruciales permanecerían por siempre cubiertas por un velo de oscuridad, se creía que la tarea era en esencia similar a la de cualquier otra pregunta fáctica, no importa cuán humilde fuera. Las preguntas en sí mismas eran más o menos comprensibles para cualquier mente con un sesgo inquisitivo; las respuestas podían resultar increíblemente difíciles de obtener, pero los datos necesarios para llegar a ellas existían en algún lado: en la mente de Dios o en los misteriosos arcanos de la naturaleza física o de alguna región secreta a la que sólo tenía acceso un pequeño número de seres privilegiados (profetas o sabios); o quizá, después de todo, se las podía descubrir gracias a una labor sistemática y coordinada que se llevara a cabo según los principios de una u otra disciplina (las matemáticas, la teología o la metafísica, por decir algo) o quizá de alguna ciencia empírica.
Sin importar cuán grandes fueran los desacuerdos sobre la posibilidad de alcanzar este conocimiento o sobre los métodos correctos de investigación, un supuesto común subyace en toda la discusión: no importa el grado de complejidad de un acertijo, siempre que sea genuino y no una simple forma de confusión mental o verbal, su respuesta —la única respuesta verdadera— se encontraba en una región que era, en principio, alcanzable, si no para los hombres, para los ángeles y si no para los ángeles, para Dios (o para la entidad omnisciente a la que apelaran los ateos, los deístas o los panteístas). Este supuesto implica que toda pregunta genuina es genuina en la medida en que se le puede dar una respuesta genuina; para ser «objetivamente verdadera» la respuesta debe estar conformada por hechos (o patrones de cosas o personas u otras entidades), mismos que son lo que son independientemente de los pensamientos, dudas o preguntas que haya sobre ellos. En el peor de los casos, al no ser más que criaturas finitas, falibles e imperfectas, es posible que estemos condenados a la ignorancia eterna de los asuntos más esenciales; no obstante, en principio debe ser posible conocer las respuestas, incluso cuando nunca las conozcamos; las soluciones existen, por decirlo de algún modo, «allá afuera» en regiones desconocidas, aunque nunca podamos verlas: si no, ¿sobre qué estamos preguntando? ¿Qué limita nuestro conocimiento? ¿Qué le falta?
Por siglos, de hecho desde que los griegos lo plantearon por primera vez, todo giró en torno a la forma de estar seguros del lugar en donde reside la sabiduría verdadera; y la sabiduría, sin importar cómo se obtuviera (ya sea gracias al aprendizaje, la revelación o a un genio innato para obtener la verdad), estriba, antes que nada, en la comprensión de la naturaleza del mundo (los hechos verdaderos) y del lugar del hombre (y sus posibilidades) en él. Aquel que poseía dicho conocimiento era visto con esperanza y admiración y se le colocaba en un lugar más alto que el de los conquistadores y los héroes, pues era el único que tenía las llaves del reino, que podía decir a los hombres cómo vivir, qué hacer y cuál sería su destino. Fueran humanos o divinos (Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles; los sabios estoicos y epicúreos; Moisés, Buda y Jesús, Mahoma, sus apóstoles; y, en tiempos más recientes, Bacon o Descartes, Leibniz o Newton y sus discípulos), conocían los hechos verdaderos.
Era como la búsqueda de la piedra filosofal en los asuntos espirituales y materiales. No existía consenso alguno sobre el lugar en donde debía encontrarse al experto: algunos lo buscaron en la Iglesia, otros en la conciencia individual; unos en la intuición metafísica, otros en el corazón sencillo del hombre «natural»; algunos en los cálculos de los matemáticos y otros más en el laboratorio, en la sabiduría material o en la visión de los místicos. El sabio, el hombre que sabía, podía, al menos en principio, existir en algún lugar; si sus opiniones eran verdaderas, entonces las de sus adversarios necesariamente eran falsas, en nada menos que en lo que más importa, y merecían ser exterminadas por cualquier medio posible.
La mayoría de las grandes controversias de los siglos XVII y XVIII entre católicos y protestantes, teístas y escépticos, deístas y ateos, intuicionistas y empiristas (así como en el interior de estos grupos) tienen su origen en las diferencias de opinión sobre el lugar en donde reside el conocimiento verdadero. La sabiduría política era ante todo una cuestión de pericia, de habilidad, del método apropiado para adquirir y aplicar la información pertinente. Los jesuitas, por ejemplo, pensaban que la Iglesia católica era la única capaz de dar una respuesta verdadera sobre si era correcto obedecer a un gobierno o a un soberano, pues provenía de una pregunta mayor sobre las razones por las que se creó al hombre, quién lo creó y con qué propósito, así como sobre cuáles eran sus obligaciones en un punto dado de su carrera histórica; y que sólo aquellos que poseían un conocimiento experto en esta área del saber humano eran capaces de responder a estas preguntas, que eran preguntas de hecho teológico; en este caso personas designadas por la divinidad que, en virtud de su oficio sagrado, estaban dotadas con un conocimiento especial, que habían heredado de sus predecesores, así como con poderes únicos para discernir cuál era la verdad en estos asuntos.
En contra de esto, varias sectas protestantes afirmaban que las soluciones adecuadas no estaban confinadas en las mentes de un grupo de expertos, relacionados entre sí por una tradición histórica continua, sino que podían descubrirse en el corazón de cualquier cristiano que estuviera en sintonía con la voz de Dios. Bossuet planteaba que las tradiciones nacionales jugaban un papel importante en lograr el estado mental en que Dios había otorgado a hombres de varios países y con formas de vida distintas una visión de los hechos verdaderos del caso —cada una bajo la luz particular con que su tradición irradiaba la verdad central única—, y que en todo caso las voluntades y acciones de los monarcas individuales eran mejores indicadores, en virtud de las funciones particulares con que Dios los había investido, de la voluntad divina que los pronunciamientos de los expertos teológicos al servicio del papa.4 Por su parte, Spinoza suponía que solamente los seres humanos individuales tenían voluntades y propósitos, mientras que el universo como un todo, al no ser una persona, carecía de ellos; tampoco se lo había creado para servir a los propósitos de Dios, pues no existe ningún creador personal y, por lo tanto, ninguna táctica divina, conocible o inescrutable. No obstante, al estar dotados de razón, los hombres pueden percibir de inmediato las conexiones que unen todo lo que existe en el mundo, siempre y cuando la ejerciten pacientemente y no permitan que las pasiones la oscurezcan. Se dice que estas conexiones son «necesarias» porque su percepción no sólo implica estar frente a frente con lo que hay, sino entender por qué todo es necesariam...