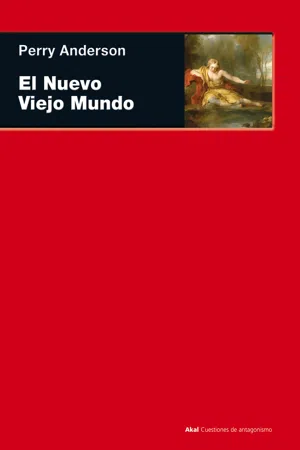![]()
VIII. Turquía
(2008)
«La verdad individual más importante que ha salido a la luz después de 1989», escribió J. G. A. Pocock dos años después, «es que las fronteras orientales de “Europa” son abiertas e indeterminadas. Se ha demostrado que “Europa” no es un continente –el sueño de los geógrafos de la Antigüedad–, sino un subcontinente: la península de una masa de tierra eurasiática, habitada, como la India, por un conjunto específico de culturas en interacción. Sin embargo, a diferencia de la India, “Europa” carece de una frontera geofísica definida, como Afganistán o la cordillera del Himalaya. Es más bien una amplísima llanura donde la “Europa” convencional se confunde con la “Asia” convencional. Son pocos los que reconocerían los montes Urales si alguna vez lograran llegar hasta allí». Pero, proseguía Pocock, los imperios –y la Unión Europea lo era a su manera– siempre habían necesitado definir el espacio en el que ejercían su poder y fijar las fronteras del miedo o de la atracción a su alrededor.
Quince años después, esta idea ha adoptado una forma más tangible. Después de la absorción de todos los estados integrados en COMECON, sólo resta incorporar a la UE al caótico batiburrillo de países que pertenecían a los antiguos regímenes comunistas independientes de Yugoslavia y Albania –los siete pequeños estados de los «Balcanes occidentales»–. Estas naciones, que ocupan un rincón todavía pendiente de ordenar dentro de unas fronteras que ya se extienden hasta el Mar Negro, serán admitidas –nadie lo duda– en su debido momento. El gran problema al que se enfrenta la Unión se encuentra más hacia el este, en un lugar donde ninguna inmensa estepa confunde la vista. Allí, según una tradición muy arraigada, una estrecha franja de agua separa dos mundos opuestos. El Bósforo es imposible de ignorar. «Cualquier colegial sabe que Asia Menor no forma parte de Europa», explicaba Sarkozy a sus votantes camino del Elíseo, y les prometió que las cosas seguirían así –una promesa igual de frágil a la del reencuentro conyugal del que se habló en esa misma campaña–. Turquía no recibirá el mismo trato. En el seno de la UE se ha impuesto desde hace algún tiempo el abrumador consenso oficial de que debe convertirse en un Estado miembro de pleno derecho. Esto no significa que algunos gobiernos no tengan ciertas dudas –Alemania, Francia y Austria han expresado sus reservas en alguna ocasión–, pero la formidable barrera de la unanimidad de los medios de comunicación, más favorable a la incorporación de Turquía y comprometida que el propio Consejo o la Comisión, impide que este tipo de recelos se materialicen. También hay que tener en cuenta, por obvio que parezca, que sería la primera vez que un país cuya candidatura al acceso a la UE ha sido aceptada, es rechazado una vez comenzadas las negociaciones.
La ampliación de la UE hacia los territorios del Pacto de Varsovia no requería demasiadas justificaciones ni ejemplos políticos. Todos los países afectados eran indiscutiblemente europeos, en todas las acepciones del término, y, por desgracia, todo el mundo conocía los sufrimientos que habían padecido bajo el comunismo. Con la incorporación a la Unión no sólo se reparaba la eterna división del continente, y se anclaba a estas naciones a un capitalismo liberal y democrático común, sino que además se compensaba a la Europa del Este por las desgracias que había padecido desde 1945, y Occidente se libraba así de la mala conciencia que tenía por los destinos diferentes que habían corrido. Huelga decir que la ampliación servía, además, de glacis estratégico contra una hipotética resurrección de Rusia, y ofrecía una reserva cercana de mano de obra barata, aunque públicamente no se insistiera tanto en estos dos motivos. La lógica indiscutida de esta ampliación no se puede aplicar sin más a Turquía. Este país se rige desde hace mucho tiempo por una economía de mercado, celebra elecciones parlamentarias, es uno de los pilares de la OTAN y en la actualidad se encuentra más alejado de Rusia que nunca. Da la sensación de que sólo interviene el último de los factores, el económico –un factor en absoluto despreciable, desde luego, pero que no justifica por sí solo la urgencia de la admisión de Turquía en la UE para Bruselas.
Con todo, en las principales razones que se aducen en defensa de la admisión de Turquía en las capitales europeas se puede apreciar cierta simetría con las de la Europa del Este. Aunque la amenaza del comunismo ha desaparecido con la caída de la Unión Soviética, este peligro ha sido sustituido –así lo cree mucha gente– por la amenaza islamista, muy extendida en las sociedades autoritarias de Oriente Medio. Los tentáculos del islamismo amenazan con extenderse a las comunidades de inmigrantes de la propia Europa occidental. ¿Qué mejor profiláctico para combatirlo que aceptar a una leal democracia musulmana en la UE, para que actúe a la vez como almenara del orden liberal en una región que necesita desesperadamente un modelo político más progresista, y como centinela que controle cualquier tipo de terrorismo y de extremismo? Esta línea de pensamiento se originó en EEUU, un país con un espectro de responsabilidad más amplio que el de la UE, y sigue siendo el principio en el que se basan las presiones americanas para que Turquía entre en la Unión. Del mismo modo que Washington le marcó a Bruselas el ritmo de la ampliación hacia la Europa del Este, colocando previamente las balizas de la OTAN para que la UE pudiera aterrizar después, también se erigió en paladín de la causa de Turquía mucho antes de que el Consejo o la Comisión se dejaran convencer.
Pero aunque el argumento estratégico –el valor de Turquía como baluarte geopolítico contra el islamismo de la peor variedad– aparece ahora con asiduidad en las columnas y los editoriales de la prensa europea, no ocupa la misma posición que en América. Esto se debe, en parte, a que la perspectiva de compartir frontera con Irak e Irán no acaba de convencer a muchos de los estados de la UE, por muy alerta que esté el ejército turco. A los americanos, que se encuentran mucho más alejados, les resulta mucho más fácil contemplar el panorama general. Pero si este razonamiento, a pesar de su importancia, no domina el debate en la UE de un modo tan absoluto como en EEUU no se debe únicamente a estos recelos. Hay otro factor más íntimo que posee un peso mayor. Según la ideología europea actual, la Unión representa el orden moral e institucional más elevado del mundo. En Europa se combinan la prosperidad económica –con sus inevitables imperfecciones–, la libertad política y la solidaridad social en una fórmula que no tiene rival. Pero el propio éxito de esta creación única ¿no entraña cierto riesgo de aislamiento cultural? A pesar de todos sus logros, ¿no se arriesga Europa a caer en el «eurocentrismo» –la propia expresión es un reproche–, es decir, una identidad demasiado homogénea y encerrada en sí misma, cuando la vanguardia de la vida civilizada es necesariamente más multicultural que nunca?
La incorporación de Turquía a la UE, según este razonamiento, enterraría estos miedos. Para las generaciones actuales la concepción excesivamente tradicional de una Europa que se identifica con el cristianismo supone una pesada carga individual. Si hay una religión que cuestione esta herencia es el islam. ¿Qué mejor demostración de multiculturalismo moderno que la interrelación pacífica de estas dos religiones a escala estatal y en el seno de la sociedad civil, en un sistema supereuropeo que se extienda, como el antiguo Imperio romano, hasta el Éufrates? El hecho de que el gobierno de Turquía sea por primera vez declaradamente musulmán no es una limitación para la incorporación, sino una carta de recomendación, una promesa de transvaloración hacia la forma de vida multicultural que la Unión necesita para la próxima etapa de su progreso constitucional. Por su parte, como ya ha sucedido con las democracias –nuevas o restauradas– de la Europa del Este poscomunista, que se han beneficiado en su viaje a la normalidad de la estabilidad que confiere la Comisión, la democracia turca se verá protegida y fortalecida dentro de la Unión. Si la ampliación hacia el este ha saldado una deuda moral con los que sobrevivieron al comunismo, la incorporación de Turquía puede compensar el daño moral provocado por un provincianismo complaciente –o arrogante–. Con esta doble expiación, Europa podrá convertirse en un lugar mejor.
Este ejercicio de autocrítica suele apoyarse en un contraste histórico. La Europa cristiana ha sido desfigurada durante siglos por la salvaje intolerancia religiosa –las persecuciones, la Inquisición, la expulsión, los pogromos: intentos por acabar con otras comunidades de fe, judías o musulmanas, e incluso con los herejes de la misma religión. El Imperio otomano, sin embargo, toleró a los cristianos y a los judíos, sin represión ni conversiones forzosas, y permitió a los miembros de distintas comunidades vivir en paz bajo el dominio musulmán, en una armonía cultural premoderna. Este orden islámico no sólo era más progresista que el cristiano, sino que, lejos de constituir una mera Otra Europa externa, fue durante siglos parte integral del propio sistema de potencias europeo. En este sentido, Turquía no es una recién llegada. Su integración en Europa restituirá, más bien, una continuidad de mezclas y contactos de la que todavía tenemos mucho que aprender.
I
Éste es, a grandes rasgos, el discurso sobre la entrada de Turquía en la UE que se puede escuchar en las cancillerías, en las salas de reuniones, en las revistas especializadas, en las tribunas y en los programas de entrevistas de toda Europa. Uno de sus puntos fuertes es que de momento no se ha formulado una alternativa no xenófoba. Su debilidad reside en las imágenes de Épinal a partir de las cuales ha sido en gran medida confeccionado, imágenes que ocultan los auténticos intereses que se esconden detrás de la solicitud de entrada en la Unión de Turquía. Lo que está claro es que para analizar esta cuestión hay que remontarse a la época del Imperio otomano. Pues la primera y más fundamental diferencia entre la candidatura turca y las de los países de la Europa del Este es que en el primer caso la Unión tiene que lidiar con un país que desciende de un Estado imperial, una potencia que durante mucho tiempo fue mucho más importante que cualquier Estado occidental. Para entender esta ascendencia lo primero que hay que hacer es ofrecer una explicación realista de la forma original de ese imperio.
El Sultanato Osmanlí que se extendió por Europa entre los siglos xiv y xvi era en realidad más tolerante –por anacrónica que resulte esta expresión– que cualquier reino cristiano de la época. Basta comparar la suerte que corrieron los musulmanes en la España católica con la de los ortodoxos en los Balcanes bajo dominio otomano. El sultanato no obligaba a los cristianos ni a los judíos a convertirse a su religión, ni les expulsaba, sino que les permitía profesar la fe que quisieran en la Casa del islam. Esto no era tolerancia en el sentido moderno de la expresión, y tampoco era una costumbre específicamente otomana, sino un sistema tradicional de dominio islámico que se remonta al califato Omeya del siglo viii. Los infieles eran pueblos sometidos, inferiores desde el punto de vista legal al pueblo gobernante. Semiótica y prácticamente, eran comunidades separadas. Los infieles pagaban impuestos más elevados, no podían llevar armas, celebrar procesiones, vestir determinadas prendas de ropa ni ser propietarios de casas de una altura determinada. Los musulmanes podían tomar esposas infieles; los infieles no podían casarse con mujeres musulmanas.
El Estado otomano que heredó este sistema surgió en la Anatolia del siglo xiv como uno de los muchos cacicazgos túrquicos que rivalizaban entre sí, y se expandió hacia el este y hacia el sur a expensas de sus rivales musulmanes locales, y hacia el oeste y el norte después de someter a los restos de la potencia bizantina. Durante doscientos años, mientras sus ejércitos conquistaban la mayor parte de la Europa oriental, el Oriente Medio y el norte de África, el imperio que construyeron los otomanos conservó esta bidireccionalidad. Pero siempre estuvo claro dónde se encontraba su centro de gravedad estratégico y cuál era su punto fuerte. Desde el principio, los dirigentes osmanlíes basaron su legitimidad en la guerra santa –gaza– en las fronteras de la cristiandad. Las regiones sometidas de Europa eran los territorios más ricos, populosos y preciados del Imperio, y el escenario de la abrumadora mayoría de sus campañas militares, pues los sucesivos sultanes estaban decididos a ampliar la Casa del islam utilizando la Casa de la Guerra. El Estado otomano se basaba, como explica Caroline Finkel, una de las estudiosas más eminentes de este periodo, en «el ideal de la guerra continua». No reconocía a iguales ni respetaba las beaterías de la coexistencia pacífica: su único fin era la batalla, sin territorios fijos ni definición.
Pero los otomanos también eran pragmáticos. Desde los comienzos, conjugaron la guerra ideológica contra los infieles con la utilización instrumental de estos pueblos sometidos para el ejercicio de la propia guerra. Desde la perspectiva de las monarquías absolutistas que surgieron en la Europa occidental algo después, que reivindicaban su autoridad dinástica y que impusieron la conformidad religiosa dentro de sus reinos, la peculiaridad del imperio de Mehmed II y de sus sucesores residía en la combinación de objetivos y medios. Por una parte, los otomanos entablaron una lucha sin límites contra la cristiandad. Por otra, en el siglo xv el Estado contaba con una leva de jóvenes cristianos –los devshirme–, seleccionados entre la población sometida de los Balcanes, que no estaban obligados a convertirse al islamismo y que constituían la elite militar y administrativa: los kapi kullari o «esclavos del sultán».
Durante más de doscientos años, el dinamismo de esta formidable maquinaria de conquistas, que acabó extendiéndose desde Adén a Belgrado y desde Crimea al Rif, mantuvo sobrecogida a Europa. Pero a finales del siglo xvii, después del último sitio de Viena, su ímpetu se extinguió. La «institución gobernante» del imperio ya no se basaba en el reclutamiento de los vástagos de los infieles, sino que volvió a estar integrada por musulmanes nativos, y el equilibrio de batallas poco a poco se fue volviendo en su contra. Desde finales del siglo xviii en adelante, cuando Rusia les infligió una serie de derrotas aplastantes al norte del Mar Negro, y la Francia revolucionaria tomó Egipto en un abrir y cerrar de ojos, el Estado otomano no volvió a ganar una sola guerra importante. En el siglo xix su supervivencia dependía de los celos mutuos de las potencias depredadoras de Europa, más que de su fuerza interior: una y otra vez, se fue librando de una amputación o destrucción mayor gracias a la intervención de algunas capitales extranjeras rivales –Londres, París, Viena e incluso San Petersburgo, en una de las crisis más memorables– en detrimento de otras.
Pero aunque las presiones externas, potencialmente aún más a...