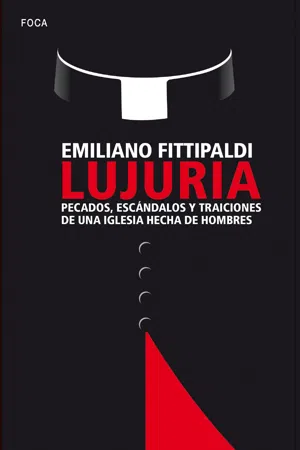![]()
Capítulo II
Los intocables
¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios.
San Pablo, Primera Carta a los Corintios 6, 9-11.
Actos contra sextum. Así define la Congregación para la Doctrina de la Fe los expedientes apilados sobre la escribanía de la Oficina Disciplinar, donde terminan las denuncias contra los curas acusados de «delitos contra el sexto mandamiento con un menor». «No fornicarás. No cometerás actos impuros. No cometerás adulterio»: desde 2001, infringir el sexto precepto con un menor está considerado por el Vaticano como un graviora delicta, un delito grave, equivalente a un delito contra la Eucaristía, la violación del sigilo sacramental o secreto de confesión, y el «delito de descarga de pornografía infantil». Todos ellos se consideran delitos «contra la moral».
Cada día, una veintena de sacerdotes cruza las puertas del palacio del Santo Oficio, a veinte metros de las columnatas diseñadas por Gian Lorenzo Bernini en la plaza de San Pedro. Su tarea es imponente: pese al riguroso anuncio de Benedicto XVI y de Francisco, siguen recibiéndose una legión de denuncias. En 2015 se recibieron unas 518 notificaciones de graviora delicta –según reza un documento de la Congregación–, la gran «mayoría relativas a abusos sexuales a menores». En 2014, el Vaticano informó de que de las 587 causas (a las que denominan «ponencias») abiertas por la Oficina Disciplinar, más de 500 tenían que ver con estos deshonorables delitos. Los datos de 2013 son mucho más precisos: durante el primer año de pontificado de Francisco, de 522 ponencias llegadas a la diócesis, de institutos y entidades eclesiásticas «de varios países del mundo», el 84,8 por ciento del total (es decir, 443 casos) son relativas a graviora delicta, «401 de las cuales son acusaciones verosímiles que implican a sacerdotes y a menores de 18 años», explicó en mayo de 2014 monseñor Silvano Tomasi, el observador permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas durante una audiencia del Comité contra la Tortura que solicitaba información sobre el fenómeno.
Esta impresionante tendencia se repite en 2012 y en 2011, año en que se abrieron 599 causas, de las cuales 440 relativas a los graviora delicta y de estas el 91 por ciento (casi 402) relacionadas con abusos de clérigos a menores. La relación entre el total de denuncias y las acusaciones contra los maniacos sexuales, publicada en el volumen La actividad de la Santa Sede de 2011, según explican fuentes internas de la Congregación, «ha sido confirmada también en los últimos años», lo cual quiere decir que durante los tres primeros años del pontificado de Francisco han llegado a Roma casi 1.200 denuncias de casos de abusos y actos sexuales con menores.
Cuatrocientas denuncias al año. Un número inferior al récord de los escándalos sexuales estadounidenses de 2004, cuando la Congregación recibió entre 700 y 800 causas, aunque superior respecto al periodo 2005-2009: durante este quinquenio, la media anual de los casos señalados al ministerio responsable fue inferior a 200. Las denuncias empiezan a multiplicarse de nuevo a partir de 2010, llegando incluso a duplicarse.
Una montaña de papeles donde se relatan historias dramáticas e infamantes ocurridas en las últimas décadas y que pasaron el filtro de una primera investigación interna de la diócesis, por lo que fueron enviadas a la oficina disciplinar de la Congregación en vista de su carácter «verosímil», según los obispos responsables de la instrucción preliminar. Desde 2001, el Derecho canónico, actualizado ese año tras los escándalos americanos mediante un motu proprio de Juan Pablo II y la carta De delictis gravioribus, firmada por el entonces prefecto de la Congregación, Joseph Ratzinger, y por el secretario Tarcisio Bertone (dos documentos con los que el Vaticano prolongó los plazos de prescripción del delito de pederastia a diez años después del cumplimiento de la mayoría de edad del presunto abusado), prevé que los obispos no puedan gestionar ellos solos, como hacían antes, el dosier sobre los clérigos sospechosos, sino que deben respetar un rígido protocolo. «Si la acusación es verosímil, el obispo tiene la obligación de investigar tanto si la denuncia es verosímil como el objeto de la misma, y, si el resultado de esta investigación previa es verosímil, ya no tendrá poder para disponer sobre el asunto, debiendo someter el caso a Roma, donde se encargará de él la oficina disciplinar de la Congregación», explicaba en 2010 monseñor Charles Scicluna, hoy arzobispo de Malta y durante años promotor de justicia (esto es, magistrado de la acusación) de la Congregación. El reforzamiento de la vigilancia de la Congregación sobre casos de pederastia tiene por objeto, al menos sobre el papel, prevenir los encubrimientos, por parte de los obispos, de los procesos canónicos de primer grado y ha sido acogido por el Vaticano como un avance «revolucionario». El motu proprio de 2001 citaba, entre otras cosas, un documento secreto jamás publicado como documento oficial del Vaticano, el Crimen sollicitationis, un dispositivo que contenía los procedimientos secretos empleados con anterioridad por la Iglesia en el caso de que un sacerdote hubiese violado el sexto mandamiento. Emitido en 1962 por el Santo Oficio y aprobado por Juan XXIII (aunque una primera edición data de 1922 a petición de Pío XI), el Crimen sollicitationis recogía la posibilidad de que los curas lujuriosos fueran procesados por el tribunal diocesano, que tenía el deber de imponer «el secreto de instrucción» sobre los casos de delito.
No sólo eso: «Una vez tomada una decisión y ejecutada, está cubierta por silencio permanente, y todas las personas asociadas de algún modo con el tribunal, o conocedoras de estos asuntos por razón de su oficio, están obligadas a observar inviolablemente la más estricta confidencialidad […] en todas las cosas y con todas las personas, bajo pena de incurrir en excomunión latae sententiae ipso facto y sin necesidad de ser declarada», dice la normativa de los representantes de Cristo.
Un deber de silencio que, según los críticos, servía exclusivamente para ocultar y encubrir los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes. Otros expertos más indulgentes y exponentes de la curia subrayan, en cambio, que el documento interno y sus normas se proponían evitar que los casos judiciales se convirtieran en un espectáculo (protegiendo así la privacidad tanto de las víctimas como de los clérigos acusados, «quienes tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario»), y llaman la atención sobre el hecho de que la advertencia en relación al silencio concierne exclusivamente el proceso canónico. En teoría, pues, el Crimen no impedía a la jerarquía eclesiástica denunciar a las autoridades civiles los casos de pedofilia de los que tenía conocimiento.
Pese a lo anterior, en la práctica estas denuncias no se han producido durante décadas. Por otra parte, la existencia del Crimen sollicitationis era, en sí misma, un secreto muy bien guardado. En 2005, el papa Ratzinger, quien, como prefecto de la Congregación, sin duda conocía el documento, fue citado por dicho motivo a una causa civil abierta por un bufete de abogados en un tribunal del distrito de Texas por presunta «obstrucción de la justicia». En concreto, se le acusaba de haber encubierto a curas pedófilos en Estados Unidos. El procedimiento fue bloqueado por el juez instructor, que, tras consultar con el Departamento de Estado norteamericano, rechazó la instancia de inmediato, porque Benedicto XVI gozaba de inmunidad en cuanto jefe de Estado extranjero.
Si el Crimen recogía el «silencio permanente» sobre los procesos diocesanos, en 2001 la normativa firmada por Ratzinger y Bertone avoca a la Congregación todas las causas contra sextum y confirma de nuevo que están «sujetas a secreto pontificio». Así es: todavía hoy no pueden conocerse oficialmente el nombre de los investigados, las acusaciones y los delitos, ni el resultado de los miles de procesos celebrados en los últimos quince años en el Vaticano. Aquellos que no respetan el silencio y rompen el juramento prestado, cometen «pecado grave» y se enfrentan a sanciones muy severas impuestas por una comisión disciplinar ad hoc. Entre ellas, el despido y la excomunión.
No se hace mención en las nuevas disposiciones introducidas por Ratzinger en 2010 a la obligación que tiene el obispo o prelado que entra en conocimiento del delito de denunciar ante las autoridades civiles. Estas disposiciones introdujeron en los códigos del Vaticano el delito de pedopornografía, la posibilidad de proceder por vía extrajudicial en los casos más graves (si existen pruebas contundentes, el pontífice puede destituir a los acusados, sin tener que esperar a que se dicte sentencia) y la prolongación del plazo de prescripción de diez a veinte años. Una actualización que concernía solamente a los delitos cometidos dentro de la Ciudad del Vaticano y que tampoco recogió el deber de denuncia universal por parte de los obispos o sacerdotes conocedores de actos sexuales con menores –al menos en los países donde la denuncia a la justicia ordinaria no está prevista por las leyes nacionales, como es el caso de, por ejemplo, Italia–. Observadores de medio planeta, incluida la ONU, han denunciado dicha ausencia, igual de incomprensible que la decisión de nivelar delitos graves, como los abusos sexuales de menores, con cuestiones como la ordenación de la mujer como ministro de la Iglesia.
Si quien informa sobre los procesos de la Congregación puede ser excomulgado, mucho menos severos son los castigos impuestos a los curas pedófilos. Lo primero de todo, según admitió monseñor Scicluna, al menos hasta 2011 solamente el diez por ciento de los abusos ha sido considerado por el tribunal de la Iglesia como un verdadero «acto de pedofilia: el 60 por ciento son de “efebofilia”, o sea de atracción sexual por adolescentes del mismo sexo», «el 30 por ciento son de relaciones heterosexuales [monjas y curas que tienen relaciones con chicos y chicas]». No sólo eso: Scicluna admite que, en los casos de pederastia «verdadera y propia, en el 20 por ciento de los mismos se ha celebrado un proceso penal o administrativo, normalmente en las diócesis de procedencia –siempre bajo nuestra supervisión–, y sólo algunas veces aquí, en Roma: así se agiliza el procedimiento». «En el 60 por ciento de los casos no hubo proceso, principalmente por la edad avanzada de los acusados.»
Por tanto, si atendemos a los últimos datos oficiales enviados por el Vaticano a la ONU, relativos al extenso periodo de 2004 a 2011, sólo 848 curas de los 3.420 procesados, es decir, menos del 25 por ciento del total, han sido juzgados culpables de delitos «gravísimos» y expulsados de su estado clerical. Para la gran mayoría han sido creados procedimientos administrativos y disciplinarios, como admoniciones, inhabilitaciones más o menos largas, la prohibición de celebrar misa ante los fieles o de confesar, y la obligación de llevar «una vida retirada en oración» (la fórmula más utilizada en las sentencias).
El caso Maradiaga
Según el cardenal Gerhard Müller, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, «los pederastas de la Iglesia son una serie de individuos perturbados o inmaduros. Hay que recordar que la mayoría de abusos sexuales se producen dentro de la familia, por parte del padre u otros parientes de la víctima. No se puede concluir, pues, que la mayoría de los padres sean posibles o verdaderos culpables. En décadas pasadas nadie tenía claras las consecuencias a largo plazo de estos abusos, se pensaba que todo podría resolverse mediante amonestación al culpable. Hoy la Iglesia ha cambiado en ese sentido y ya no hay marcha atrás».
Müller es el brazo armado de Francisco en la lucha contra la pederastia. Junto a la corrupción, la pederastia es una de las batallas que Bergoglio se ha propuesto combatir desde las primeras semanas de su pontificado. Una guerra que también han iniciado con resolución los fieles y las asociaciones de víctimas de todo el mundo, por lo que se ha convertido en una prioridad entre las obligaciones del papa, del que se esperaba rigor y transparencia: «La pedofilia es un problema grave y un sacerdote que hace esto… es como hacer una misa negra»; «La pedofilia es como una lepra en nuestra casa, el 2 por ciento de sacerdotes es pedófilo, también obispos…»; «Un obispo que cambia la parroquia (de un sacerdote) cuando sospecha de pederastia, es un irresponsable, y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia. La pedofilia es una monstruosidad, porque un sacerdote está consagrado a traer un niño a Dios. Y si lo que comete es un sacrificio diabólico, lo destruye», ha dicho y repetido Francisco durante los primeros cuatro meses de su pontificado, consciente de la gravedad del fenómeno que ha devastado la imagen de la Iglesia católica durante la primera década del nuevo milenio. Francisco sabía que era necesario dar una respuesta a quienes pedían que se diera caza y castigo ejemplar a los curas lujuriosos y a los obispos encubridores que no han protegido a los menores, para poner fin a una cultura de omisión y exculpación dentro de la Iglesia, la cual, durante décadas, se ha preocupado más de proteger su buen nombre (y cuentas corrientes) que de los niños.
En la actualidad, al hacerse públicas las declaraciones de condena, Francisco ha impuesto unas acciones concretas. Pero las buenas intenciones sobre el papel –igual que ocurre con el asunto de la corrupción financiera y la gestión de las enormes fortunas del Vaticano– no se han transformado en el tsunami que muchos esperaban. Sin duda, se debe a la tibieza de la acción de gobierno, provocada por la oposición de la parte mayoritaria del sistema eclesiástico y de la curia. Pero también a la incoherencia de los nombramientos de Francisco, quien –quizá mal aconsejado– ha promocionado a obispos y cardenales encubridores de escándalos, negándose a castigar a prelados fidelísimos que en el pasado miraron para otro lado ante los casos de menores abusados, permitiendo que los depredadores salieran impunes.
El caso del cardenal Pell es emblemático, aunque no es aislado. Es un hecho que Óscar Rodríguez Maradiaga, cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, uno de los hombres más cercanos a Bergoglio, entre 2002 y 2003 acogió en una de las diócesis que dirigía a don Enrique Vásquez, un cura imputado por la policía de Costa Rica por abusos sexuales y buscado sin éxito por la Interpol durante varios años.
La víctima, Ariel H., tenía sólo diez años cuando fue violado, siendo monaguillo de don Enrique. Los abusos se produjeron durante meses en la trastienda de la diócesis tropical. Salazar Flory, la madre de Ariel, se enteró del oscuro secreto cuando otro cura, el reverendo Álvaro Blanco, le contó que había encontrado a su colega a pecho descubierto con el pequeño en la cama.
«Cuando fui a ver a don Enrique, me dijo que era cierto y que yo era muy buena y que, si hubiera estado en mi lugar, habría matado a quien abusaba de mi hijo», contó en 2004 Flory a un periodista de investigación del Dallas Morning News, añadiendo que el cura justificó sus acciones alegando que el menor, que había crecido sin un padre, «buscaba afecto». Los abusos al niño fueron denunciados enseguida al obispo de la diócesis competente de Ciudad Quesada, Ángel San Casimiro Fernández, quien, al parecer, le dijo que fuera «buena cristiana» y lo ocultara todo. En 1998, cuando a Ariel le diagnosticaron insomnio y depresión suicida, la madre reunió la valentía necesaria gracias al apoyo de la ONG católica Casa Alianza, para denunciar el caso ante la fiscalía de Costa Rica.
El día después de la imputación formal, y...