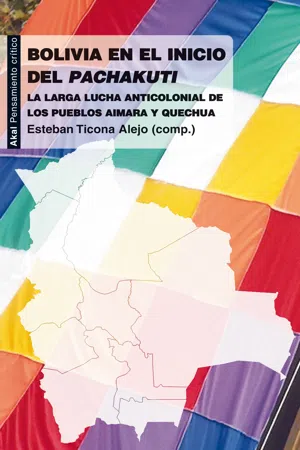Capítulo III
De Tupac Katari a Evo Morales. Política indígena en los Andes
Silvia Rivera Cusicanqui
Universidad Mayor de San Andrés
Preámbulo
Bolivia es un país que se caracteriza porque el trabajo de las ciencias sociales ha logrado tender puentes con las acciones colectivas populares e indígenas. Quizá por la precariedad institucional, o porque simplemente el campo de las ciencias sociales no está plenamente constituido, aquí no hay academias poderosas ni un exceso de modas y jergas conceptuales. Antes que ser una desventaja, ésta parece ser más bien nuestra mayor ventaja. En los tiempos de la dictadura (1971-1978) las ciencias sociales se desenvolvieron sobre todo en las calles. Muchos de nosotros nos formamos en ellas, en cárceles y exilios. Pero también frecuentamos las aulas, las bibliotecas y los archivos, inspirados en el aprendizaje que emanó de ese encuentro con los pulsos vitales de la política popular e indígena. En este proceso han resultado enriquecidas no sólo las reflexiones e interpretaciones de las ciencias sociales: también la sociedad como autoconocimiento y reflexividad colectiva. Estoy hablando entonces de un nosotros más amplio, que dialoga entre y con las y los pensadores sociales indígenas y populares, que comparte experiencias de trabajo y de artesanía con el mundo subalterno. Comparte también las lenguas híbridas de la subalternidad, las nociones y conceptos pensados en aimara. Todo ello hace que nos comuniquemos mejor con los movimientos y actores sociales a los que estudiamos o pretendemos comprender, y no nos refugiemos tan fácilmente como nuestros pares metropolitanos, en esos «palacios» del saber clausurado de los que hablaba Spivak.
De cara a nuestro propio proceso reflexivo, hay que señalar que en ello la intelectualidad andina no ha actuado por sí y ante sí, voluntaristamente, para acercarse a los «otros», a los/as oprimidos/as. Más bien ha tenido la humildad de reconocer y asumir la crítica práctica y la crítica teórica que realizan los intelectuales indígenas y los pensadores y líderes que surgen en las movilizaciones colectivas, a los modos de pensar de las elites bolivianas. No sólo a las elites económicas y políticas; también a la intelligentsia oficial mestizo-criolla, y a la ciencia social oficial del mundo, es decir, la que se dicta en París o Chicago, pero nunca en Cochabamba o Cusco. Una nota al margen permitirá ilustrar lo que afirmo al hablar de un diálogo entre los conceptos de las ciencias sociales y las racionalizaciones y propuestas de los indígenas y sus organizaciones. Los kataristas, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, crean una consigna, que luego yo retomo con comillas, y la pongo como título de mi libro: Oprimidos pero no vencidos (Rivera 1984). Indagando sobre el origen de esta frase, me di cuenta de que era una respuesta, con mucha rabia, al libro de Nathan Wachtel, La visión de los vencidos. Ellos no se sentían vencidos, y además les indignaba que un francés les venga a hablar de la «conmovedora victoria» de los indios, por el hecho de que todavía en el carnaval de Oruro se baila la Danza de la Conquista, una suerte de aceptación simbólica de su propia derrota, o la escenificación de su nostalgia por la libertad perdida. A los kataristas les molestó esa mirada paternalista, que los victimizaba y se conmovía con ellos, pero que no se ocupaba de indagar pos sus propias versiones y proyectos sociales. Por eso es que afirman: «Los campesinos (léase indígenas) estamos oprimidos, pero no vencidos». Esta historia puede servir como introducción al enfoque que quiero dar a este texto, vinculando el trabajo académico con las acciones políticas, el pasado de los archivos con la situación boliviana que vivimos y en la que actuamos cotidianamente. La frase katarista alude también, de modo más directo, al vínculo entre las luchas indígenas contemporáneas y la memoria larga de las rebeliones anticoloniales en el pasado. De ahí la elección de estos dos horizontes históricos como eje de una reflexión más amplia sobre los avatares de la política indígena en la Bolivia actual.
El ciclo tupackatarista
La rebelión de Tupac Katari en 1781 es parte de un ciclo de rebeliones panandinas que sacude toda la región en respuesta a las políticas borbónicas implantadas alrededor de 1750, que buscaban retomar para la Corona el control de la sociedad y la economía coloniales. Lo que fue en España un conjunto de reformas progresistas, en el sentido mercantil-capitalista del término, se convierte en formas de mercantilismo colonial a través de los repartos forzosos de mercancías que los corregidores peninsulares usaron como medio de apropiación coactiva de excedentes y tratos, que se habían gestado desde el siglo XVI con la activa participación de comunidades y empresarios/as indígenas en el espacio de lo que se denominó el «trajín». El propio Marx señalaba que la coacción extraeconómica es propia de todos los modos de producción anteriores al capitalismo, y que cuando éste se impone, la coacción viene del propio mercado, es decir, de la libertad de vender y comprar. Marx decía que no habría forma de obligar a la gente a comprar o a vender, pues la libertad de elección es la premisa –y la apariencia– del mercado como tal. Pero en el siglo XVIII, el mercado fue escenario de formas coactivas coloniales, que forzaban a los indios a comprar y a endeudarse con los repartos, legalizados a partir de 1750. La historiografía de la rebelión panandina (O’Phelan, 1995; Flores Galindo, 1976; Durand Flórez, 1973; Lewin, 1972) ha señalado el tema de los repartos como la causa estructural más visible detrás del malestar colectivo que culminó en la gran rebelión de 1781.
Así quiero introducir el tema de la tesis doctoral de Sinclair Thomson, publicada recientemente con el sugerente título: Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia (La Paz, 2007). El mayor mérito de este trabajo es justamente el haber ido más allá del tema de los repartos, para estudiar todo el entramado de relaciones de poder y las mediaciones –culturales, económicas, políticas– que caracterizaron al sistema colonial del cacicazgo a lo largo del siglo XVIII. El impacto de este sistema, y sobre todo de su crisis, sobre la «formación política» de las comunidades andinas se presenta así en un gran arco temporal que cubre un siglo entero hasta los albores de la guerra de la independencia. Thomson pudo comprender el significado político de estos procesos largos debido a su empatía y cercanía –como activista, como amigo y como persona políticamente motivada– con el mundo aimara y quechua del presente. Esto le permitió entender los marcos categoriales e interpretativos de los propios actores, y leer entre líneas los documentos, en pos de elementos aparentemente secundarios, que le abrieron la puerta a la lógica interna de las acciones y palabras de los insurrectos. Creo que esta combinación de etnografía, acompañamiento político e investigación documental, le ayudó a desarrollar un peculiar don de la escucha, y a convertir la experiencia vivida en el eje de su proceso de conocimiento. El libro de Thomson, que traduje del inglés y publicamos en coedición con Muela del Diablo y Aruwiyiri, circula hoy en El Alto y en ferias rurales, en un camino de retorno a las regiones donde se desataron las principales acciones rebeldes. La frase «Cuando sólo reinasen los indios» –extraída de los papeles del juicio a Bartolina Sisa, compañera de Tupac Katari– evoca algunos de los temas centrales de la insurgencia indígena y popular que se vive en Bolivia desde los comienzos de este nuevo milenio.
El libro de Thomson cuestiona una serie de interpretaciones y silencios de la historiografía del siglo XVIII y principios del XIX, que se ocupa de la «era de la revolución» iniciada con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). Esta oleada alcanzó su momento culminante con la Revolución francesa de 1789 y años más tarde cristalizó en las revoluciones de la independencia en América del Sur (1809-1825). La noción de revolución es el marco en el que se encuadra todas las formas de protesta y revuelta popular de la época –hasta nuestros días–, y esto supone un silenciamiento de las peculiaridades de la lucha indígena encarnada en los Amaru y Katari. En palabras de Thomson, «el carácter del movimiento andino se mide, y se subestima, en términos de las normas dominantes liberales y nacionales de lo que se considera un proyecto político moderno, legítimo y viable» (2007, p. 7). Así se borran los contornos de la rebelión panandina, y sus distintos núcleos se vuelven excéntricos a estos procesos revolucionarios, injertándose posteriormente en las narrativas nacionalistas de Perú y Bolivia. En particular, el movimiento aimara encabezado por Tupac Katari, se considera un estallido «irracional» de violencia reactiva, una «rebelión» que sólo es vista como respuesta desesperada a los «abusos» de corregidores y funcionarios coloniales. Ante las recurrentes cegueras y silencios de la crónica y la historiografía, y en diálogo con los trabajos del grupo de Estudios de la Subalternidad de la India, Thomson propone la noción de insurgencia como una alternativa de interpretación que busca rescatar los matices propios de una lectura indígena del proceso (cfr. Rivera y Barragán, 1997). Siguiendo la lógica de los acontecimientos de 1781, rescata también otras nociones sobre el cambio histórico, quizá mejor expresadas por el concepto andino de Pachakuti o revuelta del tiempo-espacio que infunde en los rebeldes un imaginario de emancipación cultural y política moldeado en su propia memoria política.
Si miramos estos procesos desde el presente boliviano, lo que se vive es un cambio no sólo en los objetivos y metas racionales de los movimientos y acciones colectivas, sino un cambio en la conciencia, en el alma, en las identidades y formas de conocer, lo que también supone un cambio o una demanda de cambio en los modos de hacer y de concebir la política. Quizá esto no sea visible desde la información que propalan los medios masivos de comunicación sobre el proceso boliviano, pues su estrategia se centra en los líderes, los jefes y los caudillos, del mismo modo como la crónica y la historiografía del siglo XVIII subestimó y simplificó la política de las comunidades indígenas para atribuirla a los excesos y promesas de un puñado de comandantes, escamoteando así todo ese intenso proceso de politización de la vida cotidiana que se vive en los momentos de alzamiento, en los ciclos de flujo y de cambio histórico que producen las colectividades en su accionar rebelde. En la historiografía del movimiento de Tupac Katari ha sido frecuente la explicación del radicalismo y la violencia colectiva que caracterizó este proceso a partir de una serie de atribuciones esencialistas que, en última instancia, nos remiten al carácter «indómito», «salvaje» e «irracional» de los indios, y en particular de la «raza aimara». Al comparar la insurgencia katarista con las acciones de Tupac Amaru en el Cusco, vemos que la historiografía ha mostrado un tono más condescendiente, enfatizando su ascendencia inca, su condición de indio letrado y su política de alianzas con mestizos y criollos, que lo sitúan sin ambigüedades como precursor de los procesos nacionalistas posteriores (cfr. Durand Flórez, 1973).
Interpretaciones igualmente contradictorias del proceso insurgente pueden verse en los museos y sitios turísticos de La Paz. Así, en el Museo Costumbrista del parque Riosiño, Tupac Katari se exhibe como un descuartizado. Esta escena ya fue introducida en el teatro de la época: en 1786, cinco años después del suceso, en La Paz se habría escenificado esta cruenta escena en una obra de teatro pedagógico destinada al pueblo llano (Soria, 1980). En el Museo Costumbrista, las figuras de yeso muestran la soledad del cuerpo indígena –separado de sus bases comunitarias y atado a cuatro caballos– en medio de una multitud de verdugos que presencian el hecho. Esta escenificación debe tener resonancias distintas según quién la mire: para unos será un indio salvaje y sanguinario que recibió su merecido; para otros un cuerpo desmembrado que se reunificará algún día inaugurando un nuevo ciclo de la historia. En el Museo de la Casa Murillo, en la calle Jaén, se exhibe un cuadro extraordinario, de Florentino Olivares, que muestra el cerco aimara sobre la ciudad. Una ciudad asediada que parece desear conservar la memoria de esta imagen amenazante de los indios pululando por las alturas, controlando los cerros, dominando el paisaje y estrangulando a la hoyada. Finalmente, el cerro Killi-Killi, donde fue expuesta la cabeza de Katari después de su descuartizamiento, se ha convertido hoy en un mirador turístico que ofrece una vista soberbia sobre la hoyada paceña, pero cada 14 de noviembre este «lugar de memoria» (cfr. Nora, 1984) convoca a ayllus y comunidades aimaras, a movimientos políticos indianistas y a especialistas rituales, que llaman a continuar la lucha e invocan la reunificación del cuerpo político fragmentado de la sociedad indígena.
Estas visiones conflictivas de la historia nos han acompañado desde los años setenta, cuando se reorganiza la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, bajo la égida del movimiento katarista, decretando un masivo bloqueo de caminos en noviembre de 1979 que paraliza las comunicaciones y abastecimientos de las ciudades durante varias semanas. En este contexto, la imagen del cerco retorna amenazante, y en los barrios ricos se organizan piquetes de autodefensa armada para responder a la inminente violencia de los indios. En el 2003, el cerco indio se amplía desde El Alto hacia la zona residencial del sur de La Paz, donde se levantaron las comunidades de Apaña y Uni. Al igual que en 1979, la respuesta del Estado fue la masacre preventiva: una respuesta típicamente colonial de la casta en el poder ante las demandas democráticas de la participación política indígena. Ambas movilizaciones se nutren del proceso desatado en 1781: las marchas, bloqueos, tomas de cerros y cercos a los centros de poder, tanto como la represión y la violencia desatada en contra de la multitud insurgente, tienen esa larga raíz histórica y forman parte de la memoria colectiva de todas y todos los participantes.
La evidencia de esta polarización es también documental. La historia la escriben los vencedores, y los documentos que ofrece el archivo son expresivos acerca de la posición de aquellos protagonistas que tuvieron acceso al poder de la escritura. El grueso de la documentación utilizada por Sinclair Thomson pertenece al género de lo que Ranajit Guha (1997) denomina el «discurso primario» de la prosa de contrainsurgencia. Escrita por los asediados del cerco indio, por los funcionarios encargados de evaluar los sucesos y presentar informes a sus superiores, por los escribanos que registraban las denuncias o quejas, e incluso por los comandantes de las tropas que iban a masacrarlos, esta escritura lleva en sí misma la carga del estigma. Para justificar sus actos, condenan a los indios combatient...