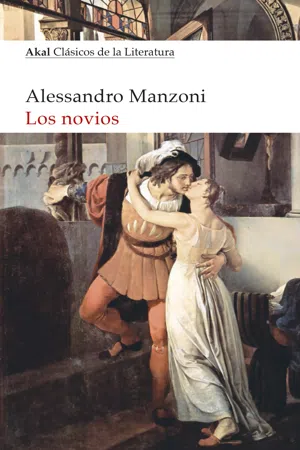![]()
CAPÍTULO XXIV
Lucia se había despertado hacía poco tiempo y, de ese tiempo, una parte penado para despertarse del todo, para separar las turbias visiones del sueño de los recuerdos y las imágenes de aquella realidad demasiado semejante a una funesta visión del infierno. La vieja se le había acercado al instante y, con aquella voz forzadamente humilde, le había dicho:
—¡Ah! ¿Habéis dormido? Habríais podido hacerlo en la cama: os lo dije tantas veces anoche… –Y, al no recibir respuesta, había continuado, siempre con tono de súplica rabiosa–: Comed algo: tened juicio. ¡Ah! ¡Hacéis muy mal! Necesitáis comer. Y, además, ¿qué pasa si, cuando vuelva el amo, la toma conmigo?
—No, no; quiero irme, quiero ir con mi madre. El amo me lo ha prometido, ha dicho: mañana. ¿Dónde está el amo?
—Ha salido; me ha dicho que volverá pronto y que hará todo lo que queráis.
—¿Eso ha dicho? ¿Eso ha dicho? Pues yo quiero ir con mi madre, ¡pronto!
Y he aquí que se oyen pisadas en el cuarto vecino; luego, un golpe en la puerta. La vieja acude, pregunta:
—¿Quién es?
—Abre –responde quedamente la voz conocida.
La vieja descorre el cerrojo; el Innominado, empujando ligeramente las hojas de la puerta, abre una rendija, ordena a la vieja que salga, hace entrar de seguida a don Abbondio con la buena mujer. Entorna, luego, de nuevo la puerta, se para tras ella y manda a la vieja a una parte lejana del castillejo, como había mandado ya a la otra mujer, que estaba fuera, de guardia.
Todo este movimiento, ese calderón, la primera aparición de personas nuevas, causaron un sobresalto de agitación a Lucia, para la que, si bien el estado presente era intolerable, todo cambio suponía, no obstante, motivo de sospecha y nuevo temor. Miró, vio un cura, una mujer; se animó algo. Mira más atenta: ¿es él o no es él? Reconoce a don Abbondio y queda con los ojos fijos, como encantada. La mujer, que se le había acercado, se inclinó sobre ella y, mirándola piadosamente, tomándole las manos como para acariciarla y levantarla a un tiempo, le dijo:
—¡Pobrecita mía! Venid, venid con nosotros.
—¿Quién sois? –le preguntó Lucia.
Pero, sin esperar respuesta, se volvió otra vez a don Abbondio, que se había mantenido alejado dos pasos, con rostro, también él, todo compasivo; lo miró fijamente de nuevo y exclamó:
—¡Usted! ¿Es vuestra merced? ¿El señor cura? ¿Dónde estamos? ¡Oh, pobre de mí! ¡He perdido la cabeza!
—No, no –respondió don Abbondio–. Soy yo realmente: ¡ánimo! ¿Veis? Estamos aquí para llevaros. Soy precisamente vuestro cura, venido aquí a propósito, a caballo…
Lucia, como recuperadas de un golpe todas las fuerzas, se irguió precipitadamente; luego, fijó una vez más la vista en aquellos dos rostros y dijo:
—Es, entonces, la Virgen quien os ha enviado.
—Creo que sí –dijo la buena mujer.
—Pero ¿podemos irnos? ¿Podemos irnos de verdad? –volvió a decir Lucia, bajando la voz y con mirada tímida y recelosa–. ¿Y toda esa gente? –continuó con los labios contraídos y temblorosos de miedo y horror–. ¿Y ese señor? ¡Ese hombre! Ya, me lo había prometido…
—También él está aquí, en persona, venido a propósito con nosotros –dijo don Abbondio–. Espera ahí fuera. Vamos pronto; no hagamos esperar a alguien como él.
Entonces, aquel de quien se hablaba, empujó la puerta y se dejó ver; Lucia, que poco antes lo deseaba, es más, no teniendo esperanza en otra cosa del mundo, no deseaba sino a él; ahora, tras haber visto rostros y oído voces amigas, no pudo reprimir un súbito escalofrío; se agitó, contuvo el aliento, se apretó contra la buena mujer y le escondió el rostro en el pecho. El Innominado, a la vista de aquella figura en que ya la noche antes no había podido mantener la mirada, de aquella figura ahora más macilenta, fatigada, angustiada por el padecimiento prolongado y el ayuno, quedó allí parado, casi en la puerta; al ver, luego, aquel gesto de terror, bajó los ojos, estuvo un momento aún inmóvil y mudo; y, respondiendo a lo que la pobrecilla no había dicho:
—Es cierto –exclamó–. ¡Perdonadme!
—Viene a liberaros: no es ya el mismo, se ha vuelto bueno. ¿Oís que os pide perdón? –decía la buena mujer al oído de Lucia.
—¿Se puede decir más? ¡Vamos! ¡Esa cabeza arriba! No seáis niña, que nos podemos ir pronto –le decía don Abbondio.
Lucia levantó la cabeza, miró al Innominado y, viendo baja aquella frente, aterrada e incierta la mirada, presa de un sentimiento de alivio, mezclado con gratitud y piedad, dijo:
—¡Oh, señor mío! Dios le pague su misericordia.
—Y a vos, cien veces, el bien que me hacen estas palabras vuestras.
Así dicho, se volvió, se dirigió a la puerta y salió el primero. Lucia, completamente reanimada, con la mujer de bracero, le siguió; don Abbondio, a la cola. Bajaron la escalera, llegaron a la puerta que llevaba al patio. El Innominado la abrió de par en par, fue a la litera, abrió la portezuela y, con cierta gentileza casi tímida (dos cosas nuevas en él), sosteniendo el brazo de Lucia, la ayudó a entrar; luego, a la buena mujer. Soltó, entonces, la mula de don Abbondio y lo ayudó también a montar.
—¡Oh! ¡Qué dignación! –dijo este.
Y montó mucho más ligero que la primera vez. La comitiva se movió cuando el Innominado estuvo también a caballo. Había vuelto a alzar la frente; la mirada había recuperado la habitual expresión de imperio. Los hampones que encontraba veían bien en su rostro las señales de un fuerte pensamiento, de una preocupación extraordinaria; pero no entendían, ni podían entender más allá de eso. En el castillo, no se sabía aún nada de la gran transformación de aquel hombre y, por conjetura, ciertamente, ninguno de ellos habría llegado.
La buena mujer había corrido al instante las cortinillas de la litera; tomando, después, afectuosamente las manos de Lucia, se había puesto a consolarla, con palabras de piedad, congratulación y ternura. Y viendo cómo, además de la fatiga de tanta angustia sufrida, la confusión y la oscuridad de los acontecimientos impedían a la pobrecilla sentir enteramente el contento de su liberación, le dijo cuanto pudo encontrar más adecuado para distraer, para poner en orden, por decirlo así, sus pobres pensamientos. Le nombró el pueblo al que iban.
—¿Sí? –dijo Lucia, que sabía que estaba poco distante del suyo–. ¡Ah!, gracias a Nuestra Señora, siempre santa. ¡Mi madre! ¡Mi madre!
—La mandaremos a buscar al punto –dijo la buena mujer, que no sabía que la cosa estaba ya hecha.
—Sí, sí, que Dios os lo pague… Y, vos, ¿quién sois? Cómo habéis venido…
—Me ha enviado nuestro cura –dijo la buena mujer–, pues Dios ha tocado el corazón de este señor, bendito sea, y él ha venido a nuestro pueblo para hablar al señor cardenal arzobispo, que nos visita, santo hombre, y se ha arrepentido de sus pecados y quiere cambiar de vida; y ha dicho al cardenal que se había llevado a una pobre inocente, que sois vos, de acuerdo con otro sin temor de Dios que el cura no me ha dicho quién puede ser.
Lucia alzó los ojos al cielo.
—Lo sabréis, quizá, vos –continuó la buena mujer–. Bueno, pues el señor cardenal ha pensado que, tratándose de una joven, era precisa una mujer para acompañarla y le ha dicho al cura que buscase a una; y el cura, por su bondad, ha venido por mí…
—¡Oh! El Señor os recompense por vuestra caridad.
—¿Qué decís, mi pobrecita joven? Y me ha dicho el señor cura que os anime y que intente consolaros pronto, y haceros entender cómo el Señor os ha salvado milagrosamente…
—¡Ah, sí! Milagrosamente, eso es; por intercesión de la Virgen.
—Por eso debéis estar de buen ánimo y perdonar a quien os ha hecho mal, y alegraros de que Dios le haya tenido misericordia y, es más, rezar por él; que, además de ganaros mérito, sentiréis que se os ensancha el corazón.
Lucia respondió con una mirada que asentía tan claramente como habrían podido hacer las palabras y con una dulzura que las palabras no habrían sabido expresar.
—¡Buena muchacha! –siguió la mujer–. Y encontrándose en nuestro pueblo también vuestro cura, porque hay muchos, de todos los contornos, que se podrían celebrar cuatro honras solemnes con ellos, ha pensado el señor cardenal enviarlo también a él como compañía; pero ha sido de poca ayuda. Ya había oído yo decir que era un hombre apocado; pero, en esta ocasión, he debido además ver que es más corto que un Juan Lanas.
—Y este… –preguntó Lucia–, este que se ha vuelto bueno… ¿quién es?
—¡Cómo! ¿No lo sabéis? –dijo la buena mujer, y lo nombró.
—¡Oh, misericordia! –exclamó Lucia. Aquel nombre, cuántas veces lo había oído repetir con horror en más de una historia, en las que figuraba siempre como en otras el del ogro. Y, ahora, al pensamiento de haber estado en su terrible poder y de estar bajo su guardia piadosa; al pensamiento de una desgracia tan horrible y de una redención tan imprevista; al considerar de quién era aquel rostro que había visto arisco, luego conmovido, después humillado, seguía como estática –diciendo solo, cada poco–: ¡Oh, misericordia!
—Es una gran misericordia, es cierto –decía la buena mujer–. Debe de ser un gran alivio para medio mundo. Si se piensa cuánta gente tenía trastornada y, ahora, como me ha dicho nuestro cura… y, luego, solo con mirarle el rostro, ¡se ha convertido en santo! Y, además, se ven de seguida las obras.
Decir que esta buena mujer no sentía mucha curiosidad de conocer un poco más en detalle la gran aventura en la que se encontraba haciendo su papel, no sería verdad. Pero es preciso, a gloria suya, decir que, embebida de piedad respetuosa por Lucia, sintiendo en cierto modo la gravedad y la dignidad del encargo que le había sido confiado, no pensó siquiera en hacerle una pregunta indiscreta ni ociosa: todas sus palabras, en aquel recorrido, fueron de consuelo y cuidado para la pobre joven.
—¡Dios sabe cuánto hace que no coméis!
—No me acuerdo… Hace un tiempo.
—¡Pobrecilla! Tenéis necesidad de reponeros.
—Sí –respondió Lucia con voz débil.
—En mi casa, a Dios gracias, encontraremos pronto algo. Animaos, que ya falta poco.
Lucia se dejaba, luego, caer lánguida en el fondo de la litera, como adormecida; y la buena mujer la dejaba descansar.
Para don Abbondio, este retorno no era, ciertamente, tan angustioso como la ida de poco antes; pero no fue tampoco este un viaje de placer. Al cesar el temorcillo, se había sentido primero completamente libre, pero muy pronto comenzaron a despuntarle en el corazón otros cien disgustos; como, cuando se ha arrancado un gran árbol, el terreno sigue despejado algún tiempo, pero luego se cubre todo de hierbajos. Era ahora más sensible a todo lo demás y, tanto en el presente como en los pensamientos de futuro, no le faltaba, por desgracia, materia de tormento. Sentía ahora, mucho más que a la ida, la incomodidad de aquella manera de viajar, a la que no estaba muy acostumbrado; y, especialmente, al principio, en el descenso desde el castillo hasta el fondo del valle. El literero, estimulado por los ademanes del Innominado, hacía ir a buen paso a sus bestias; las dos monturas iban detrás, al mismo paso; de lo que seguía que, en ciertos lugares más empinados, el pobre don Abbondio, como si le hubiesen puesto una palanca por detrás, se tambaleaba hacia delante y, para sostenerse, debía aferrar con una mano el arzón; y no osaba, sin embargo, pedir que se fuese más despacio y, por otra parte, habría querido estar fuera de aquel pueblo lo más rápido posible. Además de eso, donde el camino estaba sobre un saliente, sobre un talud, la mula, según la costumbre de sus pares, se empeñaba, parecía que por fastidiar, en tomar siempre la parte de ...